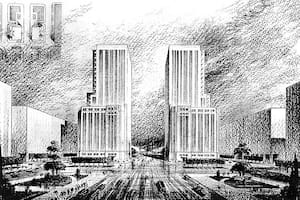El gong de la suerte y la relajada experiencia de comer en un templo budista, en pleno microcentro
En la llamada “Casa del Dios del viento” la calma reina y una melodía japonesa invita disfrutar con todos los sentidos.
- 9 minutos de lectura'

El lugar muchas veces para desapercibido, se esconde entre callecitas empedradas y el ajetreado ir y venir del microcentro porteño. Tras subir una angosta escalera de mármol de una antiquísima casona centenaria, ubicada en Adolfo Alsina 429, y tocar el famosísimo “Gong” (instrumento de percusión musical) de la suerte comienza a suceder la magia: aparecen distintivos faroles de papel (de color rojo y blanco) y un agradable aroma a incienso. El chef y monje budista, Gustavo Aoki con una reverencia te recibe en “Furaibo”, su restaurante, casa de té y templo. Mientras que afuera se oyen murmullos de los transeúntes y más de un bocinazo de los colectivos y coches, allí en la llamada “casa del Dios del viento”, reina la calma. Y una suave melodía japonesa invita a relajar los sentidos.
Chef y monje budista: Gustavo Aoki
“Namanda”, expresa Aoki, mientras se acerca a un amplio altar repleto de velas, flores, telas rojas, serigrafías, fotografías, jarrones, plumas, ofrendas, esculturas y el infaltable buda. Para la ocasión luce un cómodo ambo negro y unas sandalias de cuero blancas. “Aquel mantra me lo escribió mi maestro. Dice luz infinita y vida eterna para todos los seres”, afirma el sensei y nos acompaña a ubicarnos a una mesa rectangular en el centro del salón. Al instante, trae una coqueta tetera con matcha (té verde) y pequeños pocillos; y para maridar: unos deliciosos dulces japoneses. Luego de saludar a varios habitués toma asiento y comienza a relatar su historia.
Sonríe cada vez que nombra a sus padres y rememora anécdotas de su infancia. “Soy hijo de japoneses. Ellos emigraron en la década del 60 de la ciudad de Gifu. Tamotsu, mi padre, era técnico avícola y siempre soñó con ser agricultor. Cuando se instaló en Buenos Aires comenzó como floricultor. Al tiempo, logró comprar una pequeña parcela de tierra y armó su propia producción de claveles, rosas y frutillas. Con mis hermanos nos criamos en un campo en Moreno”, rememora y bebe su infusión predilecta. Cursó la primaria en una escuela católica y la secundaria en el Liceo Militar. Luego se anotó para estudiar Física. Asegura que le gustaban las matemáticas, pero en aquella época su gran afición era el trekking. Le fascinaba irse de vacaciones solo y hacer montañismo. De hecho, al día de hoy cada vez que le consultan cuál es su lugar en el mundo, él responde: “Calafate”.
“De jovencito me gustaba muchísimo visitar el Parque Nacional Los Glaciares. Era muy aventurero y con 19 años no le tenía miedo a nada”, revela. Sin embargo, en aquella oportunidad la travesía no salió como esperaba. “Para llegar a la cabaña en la que iba a hacer base tuve que cruzar un brazo de deshielo. Estaba acostumbrado a que sea de unos 5 a 10 metros de ancho, pero me encontré con uno de 25. El agua estaba congelada y había mucho viento. Cuando comencé a nadar se me quedaron acalambradas las piernas, del frío no me respondían. Se me entumecían… Fueron segundos que parecieron una eternidad. En ese momento pensé que me despedía del mundo, que era mi final”, detalla y hace una pausa para servirse un poco más de matcha
“Me encontraba en la mitad del camino. Aunque sentía que se me terminaba la vida no perdí la calma. En ese momento empecé a rezar el Ave María que había aprendido en la escuela, pero por el frío balbuceaba cualquier cosa. Mi mente me decía: ¿Qué estás diciendo? Luego, recordé un mantra que practicábamos en mi hogar una vez al año para recordar a mis abuelos. Me tranquilicé aún más. Cuando uno vive situaciones extremas el cuerpo hace una cosa y la mente otra. Después entré en una especie de colapso y cuando me di cuenta estaba en la cabaña calentándome. No recuerdo cómo llegué a la orilla, pero me había salvado”, describe, emocionado.
Una experiencia límite para replantearse el camino
Tras vivenciar aquella experiencia límite Aoki comenzó a replantearse el camino de su vida. “Quería encontrarle un sentido. En ese momento recordé las palabras de Confucio que decía que un ser humano antes de morir debía realizar tres cosas: plantar un árbol en agradecimiento a la naturaleza; escribir un libro o dejar un discípulo en honor a la enseñanza que uno recibió y tener un hijo, para continuar con la descendencia. Lo único que había hecho hasta aquel momento era plantar muchas plantas por el oficio de mi papá”, admite, entre risas. De hecho, fue él quien le obsequió su primer libro de budismo (ancho y de tapa dura). “Empecé a leerlo y no entendí nada. Como no encontraba respuestas decidí empezar a buscarlas por otro lado. Visité el templo budista de Buenos Aires y tiempo después obtuve una beca para formarme en San Pablo, Brasil, donde hay una gran comunidad japonesa”, relata.
Al tiempo, viajó a Kioto, la antigua capital del Imperio, y estudió en los grandes templos. Tenía apenas 20 años y mucho afán por aprender: se levantaba a las cinco y media de la mañana, asistía a los rituales y escuchaba atentamente las lecciones de los maestros. “Los primeros meses me sentía perdido. Siempre me acuerdo de un consejero llamado Inonue, que me dijo que no me preocupara si no entendía ya que esto era algo para toda la vida. Además, me recomendó viajar y comprar libros. Seguí sus recomendaciones al pie de la letra. En esa época recorrí templos por toda la isla y conocí lugares hermosos. Por eso, me bautizaron el monje vagabundo”, expresa, risueño. Además, compró una tonelada de obras escritas para instruirse. En el monasterio conoció a su gran maestro espiritual Nadamoto. “Era increíble lo que sabía y toda la paz que transmitía”, recuerda, quien luego recorrió durante un año India, China, Pakistán, Irán y Turquía, entre otros.
Con toda aquella sabiduría bajo el brazo en 1993 regresó a Buenos Aires y durante varios años dirigió el templo de la colectividad japonesa. Al tiempo, volvió a viajar al país de sus ancestros y continuó instruyéndose en budismo. Asimismo descubrió otras de sus pasiones: la cocina. “Para poder pagar mis estudios comencé a trabajar en distintos restaurantes como ayudante. Primero en el sector de apanados, luego en otro de dulces y también en otro especializado en ramen”, relata, quien es amante del buen comer. En sus recorridas por la ciudad descubrió varios cafés y bares con templos budistas que lo inspiraron a armar su propio proyecto.
En el 2002 regresó a Argentina y tres años más tarde inauguró “Furaibo’' en el barrio de Monserrat. “Busqué por toda la ciudad el lugar indicado hasta que apareció esta histórica casona que me encantó”, dice. Aquí logró combinar sus grandes aficiones: el budismo, la gastronomía y diversas prácticas culturales y medicinales. Como la ceremonia del té, masajes, charlas, música y acupuntura japonesa.
Una clientela fiel desde 2005
El emprendimiento abrió sus puertas el 25 de mayo de 2005 y desde entonces mantiene su fiel clientela. Para Gustavo los habitués son una parte fundamental de la casa. ¿Su mayor publicidad? El boca a boca. La carta amplia y variada es solo un anticipo del viaje culinario. “Son platos que me gustan a mi. Muchos rememoran mi infancia y viajes. Las gyozas (una especie de empanaditas), por ejemplo, es un plato hecho con una receta de mi madre. Cuando era mi cumpleaños ella me preguntaba qué quería comer y siempre le pedía eso. Se la pasaba toda la mañana amasándolas. La salsa para acompañarlas es súper especial tiene aceite de maíz, salsa de soja y limón”, adelanta.
Aquí las gyozas son a la plancha y vienen rellenas con nira, carne de cerdo, pollo y hakusai. Luis Flores, uno de los camareros históricos, recomienda probar otra de las especialidades: el ramen.
“La mayoría viene en busca de este clásico. Todos quieren probarlo. Es que lo preparamos hace años con gran dedicación. El caldo lleva muchas horas de cocción y tiene sus secretos. Acá se acercan muchos jóvenes amantes de la cultura japonesa y también preguntan por esta sopa que les recuerda al personaje Naruto del anime”, anticipa. La versión más clásica del ramen trae dos fetas de cerdo, verdeo japonés y huevo duro; mientras que el “Vegetariano”, una sopa de miso, verdeo japonés, tofu frito y fideos de ramen. Otro imperdible es la opción llamada “Furaibo” con verdeo japonés y kimuchi (similar al kimchi coreano).
La Tonkatsu ro- su (parecida a una milanesa) con carré de cerdo apanado es súper tierna por dentro y crocante por fuera. Los pescados frescos del mercado, también pican en punta. Ofrecen desde Ebi furai, apanado de langostinos; pasando por Kaki Furai, de ostras hasta un delicioso Tataki de salmón. En la otra punta del salón una pareja de jóvenes solicitó una tabla con variedad de piezas de sushi: sashimis de salmón, nigiris, rolls y makis. Lo maridan con un sake.
Comer ajo negro y beber agua con sal
A sus 54 años Gustavo tiene una vitalidad y una energía digna de admiración. Sus días son súper activos: al levantarse come ajo negro y bebe agua con sal; luego se reparte la jornada laboral entre pacientes, ceremonías del té, rituales y el restaurante. ¿Cuál es su mayor tesoro? Su mujer e hijos. “Furaibo es mi casa y el lugar que me gusta visitar” “, remata. Cada vez que se le presenta la oportunidad, invierte su tiempo en viajes, libros y gastronomía, como le aconsejó un sabio. De fondo, se oye el distintivo sonido del “Gong”, que anticipa que un nuevo cliente ingresó al local. Enseguida, con una sonrisa, Aoki los recibe en su templo budista.
Más notas de Todo es historia
 1
1¿La gaseosa cero engorda? Conocé los efectos de estas bebidas en el organismo
 2
2Qué características tienen las personas que fueron abandonadas por sus padres, según la psicología
 3
3Cómo es la mezcla de orégano y vinagre blanco que promete eliminar a las cucarachas
 4
4Las frutas que limpian el colon y son las mejores para prevenir enfermedades