 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

Un sueño. Una obsesión. Un deseo cumplido. Un final incierto. Esta es la historia de un hombre de mar que nació muy lejos del océano y que recorrió el mundo movido por una extraña pasión.

Todo comenzó con un regalo. Un regalo simple, de esos que se hacen sin pensar. De esos que, sin valor material, terminan siendo atesorados como si valieran millones.
Corría 1931. Benjamín Sisterna tenía 17 años y vivía en Santa Fe junto a su madre y a sus dos hermanitas. Su hermano mayor se encontraba en Comodoro Rivadavia, Chubut, haciendo el servicio militar. Desde allí, le envió de regalo un caracol. Un simple caracol –una voluta brasiliana, para más datos– que terminó cambiando para siempre la vida de aquel muchacho.
"Mi madre lo puso en una pequeña repisa, era un chiche más para todos, pero a mí me atraía extrañamente. Arrimándolo al oído me parecía escuchar el rumor del oleaje. Fue entonces cuando sentí la inquietud de obtener otros, y cuando al año siguiente viajé a Buenos Aires, en una cajita llevaba siete caracoles distintos", contaría Benjamín varias décadas después.

Y, por si algún desprevenido todavía no estaba al tanto de su gran obsesión, completaba: "Aquel primero que mandó mi hermano, por un inexplicable designio, despertó en mí lo que sería toda una pasión del resto de mi vida: coleccionar caparazones de moluscos de mares, ríos y tierras".
El dueño del sabor
Pero, como si se tratara de una alegoría de aquellos caparazones, esta historia no es lineal ni simple. Mucho antes de convertirse en el coleccionista de caracoles más importante de América latina, Benjamín forjó su propio destino.
Abandonó su Jobson Vera natal para radicarse en la capital provincial. Allí aprendió el oficio de pastelero y, con su sapiencia a cuestas, se encaminó hacia Buenos Aires. Su primer trabajo allí fue nada menos que en la confitería Los Dos Chinos, una de las más importantes de la época.

Al tiempo, descubrió que había una delicia a la que los argentinos no podían negarse: los alfajores. Por eso, se asoció con su amigo Luis Sbaraglini y juntos montaron su propia fábrica. Los alfajores llevaban por nombre Santa Mónica y se vendían muy bien en los kioscos de Capital y de Provincia. Así, buscando expandir la distribución de sus productos, Benjamín llegó una mañana de 1940 a Mar del Plata. Allí conoció a Demetrio Elíades, el dueño de la confitería Havanna, situada en la esquiva de Rivadavia y Buenos Aires en aquella ciudad balnearia.
Y así nació un mito: al tiempo, Sisterna y Sbaraglini se asociaron a Elíades para dar inicio a uno de los negocios más conocidos y característicos de Mar del Plata. Sí, la emblemática fábrica de alfajores Havanna.
Hilvanando sueños
Aquel negocio se convirtió, quién no lo sabe, en un éxito. Y fue eso, en gran parte, lo que le permitió a Benjamín perseguir su gran sueño: ir en busca de todos los caracoles que pudiera encontrar en las costas, los mares y los océanos del mundo.
"Mientras me fue posible viajar, recorrí playas argentinas, luego uruguayas y brasileñas, después las de México, Centro y Sudamérica, para realizar en los últimos 40 años, 26 viajes dando la vuelta al mundo", relató Benjamín en su libro autobiográfico Biografía y pensamientos de un coleccionista.
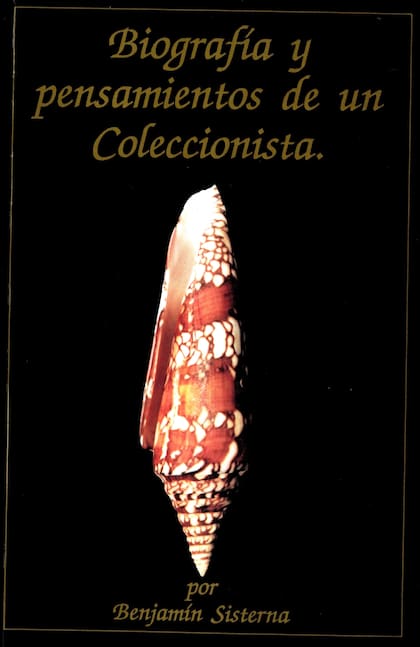
En total, durante sesenta años, visitó más de 300 ciudades costeras y recolectó más de 30 mil caracoles de 3.300 especies. Pero su idea no era solo atesorar sus pequeñas y grandes joyas, sino compartirlas con todo aquel que estuviera ávido de sumergirse – como lo hizo él– en el misterioso mundo de los caparazones.

Por eso, ya desde los años 60 Sisterna realizó muestras tanto en los locales Havanna de Mar del Plata como en la heladería Máximo de Buenos Aires.
Uno de sus mayores orgullos era poseer las tres Glorias: el legendario cono "Gloria Maris", el hermoso cono "Gloria de la India", y el cono "Gloria de Bengala". A partir de 1983, esas y otras joyas con récords mundiales de tamaño y otras que nunca pudieron ser clasificadas por su rareza, fueron expuestas en la planta alta de un local de la calle San Luis, en Mar del Plata, claro. Los visitantes pudieron visitarla hasta 1998, pero los caracoles encontrarían pronto un lugar a su medida.

El heredero
Durante la década del 90, Benjamín tuvo un ACV y, si bien se recuperó, se vio obligado a dejar la empresa. Pablo, su hijo, fue quien ocupó su lugar. Físico de profesión y músico por afición, Pablo se había mantenido siempre alejado de los negocios familiares. Pero, de todos modos, decidió aceptar el desafío y continuar el legado familiar.

Benjamín falleció en 1995 y la emblemática marca fue vendida, también, durante aquella década. Pablo pudo, entonces, dedicarse de lleno a su profesión, pero una idea no dejaba de aparecérsele: darle un lugar a la majestuosa colección de su padre. Un lugar a su medida al que la gente pudiera acercarse.
"Fue un doble homenaje. A mi padre, que era un loco por los caracoles, o, como decía él, un chiflado. Y también al mar, porque fue lo que lo inspiró a él y también a mí, en mis otras facetas", contaba el físico hace un tiempo en una entrevista. El sueño fue tomando forma y el 22 de septiembre de 2000 el Museo del Mar abría sus puertas.
Un sueño hecho realidad
La construcción del original y moderno edificio comenzó a en marzo de 1999 en Colón 1114. Allí, no solo se exhibían los 30 mil piezas de la colección, sino que contaba con acuarios de diferentes tamaños, una sala de arte contemporáneo con exposiciones rotativas, una biblioteca, un pequeño mercado de artesanías marinas de todo el mundo y un salón de conferencias.

La principal meta del Museo del Mar era asombrar a la gente mostrándole cosas que no esperaba ver. Por eso, si bien la idea era acercarle a personas de todas las edades información sobre la vida en los océanos, también ofrecía un sector con juegos interactivos de física y también numerosas obras de arte.
Contaba con tres niveles: Nácar, Rocas y Cielo. En el primero albergaba la mayor parte de la colección de caracoles ordenada en varias vitrinas. Allí, además, se organizaban exposiciones de arte contemporáneo y muestras culturales.

El nivel de Rocas era igual de sorprendente: la recreación de una caverna sumergida en el agua con un hábitat de pequeños organismos marinos conectados a los acuarios del primer nivel.
El Cielo, a su vez, funcionaba como un mirador interno desde el que podían contemplarse las demás plantas del establecimiento, transmitiendo así al visitante la voluntad integradora del Museo. En la parte exterior se encontraba la terraza y su "Plaza del Mar", en la que los chicos podían disfrutar de variados juegos infantiles. Desde allí se podía acceder por escalera a un nivel superior, el Mirador del Faro, que regalaba una vista panorámica de la ciudad y donde funcionaba la estación meteorológica.

El Museo, claro, se convirtió de inmediato en uno de los lugares elegidos por turistas y lugareños. Se calcula que por sus sus salas pasaron un millón de personas, entre ellas, cientos de miles de chicos. Y cuando todo indicaba que se convertiría en otro clásico de la familia Sisterna, luego de 12 años cerró sus puertas.
El fin
Si bien Pablo Sisterna ya venía contándole a los medios lo difícil que resultaba la manutención del Museo, los marplatenses se sorprendieron al encontrar en el diario una solicitada anunciando el cierre. "Lamentamos informarles que el Museo del Mar cerrará sus puertas el día lunes 24 de Septiembre, luego de doce años de ininterrumpido esfuerzo para brindarle a la comunidad un lugar de divulgación de las ciencias del mar y naturales en general, y constante sostén financiero de parte de la familia fundadora del Museo", comenzaba informando el texto.

"No obstante lo perdido financieramente, nos consideramos mucho más ricos en el sentido al que aludía Sócrates según nos cuenta Platón. Ricos por el millón de personas que disfrutaron ver, en muchos casos por primera vez, peces del mar en donde ellos barrenan olas los veranos, por los cientos de miles de niños que se maravillaron ante miles de caracoles ninguno igual a otro, o jugando con juegos de física para entender el mundo", continuaba.

Y, además de agradecer a todos aquellos que pasaron por el Museo, Sisterna finalizaba el texto con una autocrítica y la enunciación de un nuevo deseo: "Tal vez al momento de idear este proyecto no previmos que posiblemente requeriría de un apoyo de parte de las autoridades públicas municipales, provinciales y nacionales, y también de parte de la comunidad local y turística, mayor al que éstas podrían otorgarle. (…) Ojalá algún día alguien o algunos ‘locos lindos o sabios provocadores’ tomen la bandera de excelencia y divulgación que intentamos humildemente proponer en estos 12 años".
Casa, se busca

Pablo Sisterna le contó a LUGARES que "la colección se encuentra bien guardada, con cada caracol envuelto cuidadosamente y rotulado". Solo una pequeña parte se halla expuesta en las vitrinas perimetrales del inmueble en el que se encontraba el Museo del Mar. Allí, ahora funciona una empresa de informática, y esa pequeña muestra sirve de entorno para las casi 200 personas que trabajan allí. Lamentablemente, no se encuentra abierta al público en general.
Sin embargo, el heredero del señor de los caracoles no pierde las esperanzas de que la gente pueda volver a apreciar el gran tesoro familiar. "Me gustaría que la colección estuviera expuesta nuevamente, aunque por el momento no tengo ganas de encararlo yo mismo. Claro que estoy abierto a escuchar cualquier propuesta de alguna institución pública o privada que desee llevar adelante el proyecto", explica. Quizá los caracoles, entonces, vuelvan a encontrar un lugar a su medida.








