
Mejor pregúntenles a mis hijos, por Alejandro Caravario
La experiencia de neopaternidad de un escritor y periodista que tiene dos hijas adolescentes y un bebe
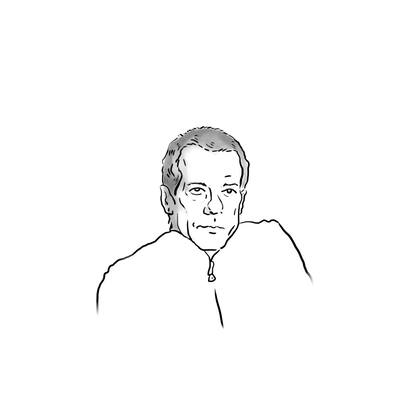
Mis hijas me hablan del rapero español Kase.O y de la serie noruega Skam, fenómenos que, al parecer, agitan el gueto adolescente, pero que a mí me suenan tan familiares como un remoto planeta sin nombre. Podría argüir la brecha entre la selectiva madurez del adulto y la efímera fiebre juvenil (coartada despectiva muy usada) y celebrar esta disparidad de gustos como una certificación de mi superioridad. O decirme que sólo se trata de consumos culturales. Y que en lo demás, en lo importante, las chicas y yo compartimos un extenso inventario de sentimientos, intereses y códigos que nos hacen muy unidos. Como corresponde a una familia.
A saber: con Antonia tenemos un saludo ritual muy elaborado que culmina con una proclama que define a nuestra tribu: "¡Carnívoros y pizzívoros!". Con Juana nos tatuamos un pez koy, emblema del amor según la iconografía japonesa. Son señales de conexión intensa o concesiones de su parte para forzar alguna instancia íntima entre padre e hijas, lo que ellas llaman –no sin ironía– tiempo de calidad.
Diría que ambas atraviesan el arduo trance de la adolescencia con serena alegría. No son las rebeliones de manual, los gestos crispados del necesario parricidio, lo que me tiene algo extrañado. Lo que de pronto ha tornado su mundo menos reconocible. Quizá debería limitar mi papel a la protección y el sustento, obligaciones en las que creo haber prestado la indispensable atención. Sin embargo, espero algo más que eso de nosotros.
Por fortuna, la expresión de nuestro amor excede las estaciones previsibles: el día del padre, los cumpleaños, las navidades, ese tipo de fechas en las que se le da licencia a la parquedad cotidiana para decir algo tierno. Mi cultura afectiva, forjada en un hogar de pocas palabras (cosas de antes, me explican), se habituó con gozo a la locuacidad amorosa de las chicas, así que nos decimos "te quiero" con la frecuencia y la soltura con que nos saludamos.
Además charlamos del colegio y de la vida. Nos divertimos. ¿Qué más puedo pedir entonces? No sé exactamente. Sospecho que padezco un vértigo muy poco original frente al cambio frenético, por completo superior a mis reflejos, que detonan los quince años, la edad de Antonia y Juana.
La revista Ser padres hoy no nos previno sobre las fluctuaciones aterradoras de la paternidad. Pensamos, acaso al influjo de nuestra propia crianza, que era un stock mensurable de situaciones. Un campo fijo de saberes con los que se construye, de una vez y para siempre, la autoridad.
Pues bien, el oficio de padre consiste en pilotear un flujo incesante de acontecimientos vitales, ante los cuales, para sobrevivir con relativo éxito, es menester aprender a calibrar la distancia. La distancia variable a la que los hijos e hijas se colocan (los coloca la vida), y que guarda proporción directa con el radio, siempre creciente, de su independencia, de su territorio. De eso se trata todo: de distancias. Fáciles de ver, difíciles de respetar. Siempre me gustó verlas crecer, así que tengo esperanzas de asimilar el trance favorablemente.
Más sencilla de acatar es la distancia propuesta por el menor. Ney tiene seis meses. A esta altura (¿o siempre?), el hijo es de la madre. Ambos habitan una cápsula regida por la prolactina (todo en el hogar está regido por la prolactina), forman un combo animal que todavía despierta cierto asombro, como si fuera ajeno a nuestra especie.
¿Qué hace el hombre en tanto padre y en tanto marido? (en este doble rol hay que poner más énfasis en la segunda tarea, la más ardua). Acompañar. Auxiliar. Observar activamente, desde un segundo plano. Un capricho biológico le ha reservado al varón un protagonismo desplazado. El útero es todo de la madre –allí se han consagrado, ella y su cría, provisoriamente indivisibles–; la teta también.
Podemos tomarlo con placer o lidiar vanamente por ocupar un lugar que no nos corresponde, pero que –paciencia y buena letra mediante– nos ganaremos en el futuro con nuestro hijo o hija. En esta etapa, la madre quizá confíe sus íntimos temores y experiencias a una amiga antes que a su cónyuge. Paciencia otra vez. El género instituye su propia comunidad; son las leyes de la naturaleza.
Ese lugar periférico no resta felicidad. Son tiempos de un contacto primitivo: Ney es todo calor del cuerpo. La comunicación proviene de su risa desdentada, sus rollos y pliegues interminables, su consistencia de burbuja perfumada. Nuestro vínculo carece de los signos convencionales de la cultura. Por caso, la lengua. Sin embargo, no es la memoria ancestral lo que invoca ese bebé, sino la capacidad de ser también sólo calor del cuerpo. Escuché en una excelente obra de teatro cuyo título ahora se me escapa que la paternidad no tiene ningún propósito. No sigue un plan. Sólo sucede como impulso humano básico bendecido socialmente. Tal vez por eso advierto que nunca le di tantas vueltas al asunto, nunca lo hice objeto de reflexión hasta que me encargaron esta columna. Sí he pensado, creo que como todos, en la paternidad de mi padre. Sospecho que un relato más valioso, justo y veraz que estas líneas vacilantes lo harían mis hijas o, algún día, el pequeño Ney. Sí, mejor pregúntenle a ellos.




