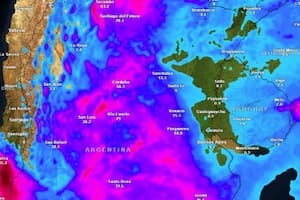1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

La cuarentena no acaba más y Pup Bolt está recaliente. "El encierro me está volviendo loco. Estoy superproductivo, pero cansa el teletrabajo. A veces siento que es como estar en El resplandor", se queja el muchacho de acento caribeño, sentado en el living de su acogedor pero modesto dos ambientes de San Telmo. Mientras baja la temperatura tomando un poco de agua, Bolt se acomoda el collar metálico y los arneses de cuero que adornan su cuerpo trabajado. "Mira, hasta panza me trajo la cuarentena. A veces estoy como ahogado. No lo tomes como un lamento, porque esto me gusta y me da plata. Pero la vida no puede ser un home office". Pup Bolt es migrante venezolano. Se gana el pan como trabajador sexual independiente. Ofrece sus servicios sumisos de "mascota virtual" –una práctica del BDSM, siglas de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo– en chats calientes que no dan respiro. Bolt bebe otro trago de agua. Dice que a veces sueña con volver al gimnasio, a las fiestas de go-go dance, a las sesiones presenciales. Sueños húmedos de la vieja normalidad. La nueva se parece más a una pesadilla a secas. El 2 de junio del año pasado las putas estuvieron de fiesta en Constitución. No era para menos: ese domingo, Día Internacional de la Trabajadora Sexual, inauguraron la Casa Roja, su primer espacio autogestionado en la Ciudad de Buenos Aires. El local está en Santiago del Estero y Constitución, una de las esquinas más tórridas del barrio, a pasos de la plaza y la estación ferroviaria. Rincón de la ciudad siempre postergado, mucho más en estos tiempos de pandemia.
"Cuando abrimos, después de tanto luchar por un espacio propio, jamás imaginamos este presente. La Casa Roja es el lugar que abraza a todas las compañeras estas semanas tan difíciles", explica Valeria del Mar Ramírez, trabajadora sexual trans desde hace casi cuatro décadas. Referente indiscutida del gremio y del barrio, Valeria milita en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) hace pila de años. Esta tarde de martes, recibe a sus compañeras, también a muchos vecinos. Se acercan para sacar un turno para tramitar el DNI, averiguar por un subsidio salvador, retirar el esencial bolsón de mercadería. En plena cuarentena, todos los caminos conducen a la Casa Roja para conseguir un plato de comida.
En la fachada, un afiche anuncia la olla popular. "Asistimos a 500 compañeras. Más de 100 comen de la olla que hacemos los sábados. También articulamos con comedores. Las organizaciones sociales estamos dando respuestas donde el Estado no está". Habla Georgina Orellano, secretaria general de Ammar. La morocha anda por los treinta y pico, hace la calle desde 2006 y milita en el gremio hace diez años. Lleva tatuada la palabra puta en el antebrazo. La emergencia alimentaria y habitacional que aqueja a sus compañeras no le da tregua. Georgina arranca a laburar bien temprano. Nunca sabe a qué hora termina. "La pandemia hizo mucho más visible nuestra precarización laboral. La falta de acceso a vivienda, documentación, salud. Sumale que no tenemos ingresos, hay desalojos, la policía hostiga. La vulnerabilidad está a flor de piel. La respuesta para todos estos problemas es colectiva", explica Orellano con un tono que recuerda a Ruth Mary Kelly, pionera sindical e impulsora de la agremiación de las prostitutas en la Argentina. Kelly resaltaba que la prostitución era un trabajo y debía ser pagado con dignidad, sin proxenetas ni policías. Creía que el día en que todas las prostitutas del mundo dijeran "somos trabajadoras", y en el que todos los trabajadores dijeran "somos prostitutas", se haría la revolución. Ese era su ideario. Ruth Mary Kelly murió en 1994, poco antes de que se formara Ammar, pero su lucha sigue viva.
El sindicato está presente en doce provincias de la Argentina y registra 6.500 afiliadas. De acuerdo con el censo del Ministerio de Salud, en 2009 había 80.000 trabajadoras sexuales. Veinte mil trabajaban en ámbitos privados. En Argentina, el trabajo sexual no está penalizado, pero, aun así, la policía violenta y persigue a las laburantes. Por otro lado, no se reconocen sus derechos laborales y buena parte de la sociedad ubica su trabajo corporal como el más deleznable de todos. Hace pocos días, se reavivó el debate entre regulacionistas (a favor de reglamentar y darle marco legal a la prostitución) y abolicionistas (en contra de considerarla un trabajo). El domingo 7 de junio, por unas pocas horas la página web del registro para trabajadores de la economía popular del Ministerio de Desarrollo Social dejó seleccionar la opción "Trabajador sexual" como respuesta a la categoría ocupación. La opción fue dada de baja esa misma jornada por presiones: "Fue un reconocimiento efímero. Nosotras tenemos una construcción política de 25 años y nunca fue fácil conquistar derechos. La vamos a seguir peleando", termina Orellano.
Nerea Jerez, dos décadas haciendo la calle, pasó tiempos malísimos, pero no recuerda una malaria parecida: "Sobrevivo con la ayuda de las compañeras. Te corre la policía, los telos están cerrados para atender a los clientes y no tengo ningún recurso". La joven trans mastica bronca atrás del barbijo bordado con la palabra puta. Para el 15 del mes, tiene que juntar los 4.000 pesos que le faltan para el alquiler de la pieza. No sabe cómo los conseguirá. Según el informe "La revolución de las mariposas" –elaborado por el Programa de Género y Diversidad Sexual, la Fundación Divino Tesoro y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis–, el 88% de las personas travestis y trans de la Ciudad de Buenos Aires se ganan la vida en el mercado informal. Más del 70% son trabajadoras sexuales. "La pandemia muestra cómo el Estado nos persigue –sostiene Nerea–. Nos penaliza, nos deja olvidadas, no nos ayuda".

La colombiana Nataly da una mano en la limpieza de la Casa Roja. "Fui empleada doméstica en mi Colombia, por eso me defiendo". También cocina los sábados en la olla popular. "Tres meses sin trabajar no se aguantan, tengo alquiler, mis gastitos. En estas semanas me ha tocado pecar. Me llamó algún cliente y salí corriendo. Uno hasta sacó el permiso de circulación para cuidar a un familiar. Puso que venía a visitar a su abuelita. Le da matraca a la abuelita..." Nataly confiesa que los encuentros fugaces fueron difíciles. Miedo al virus, miedo a la policía, "cerraba los ojos y decía ‘ay, Dios mío, protégeme’. Una de dos, me salvo o muero".
Paola Gabriela de la Rosa Soria dice que la Covid anda por el barrio. Hubo casos en un hotel y en un geriátrico: "Imposible trabajar, imaginate si llevo un hombre a mi pieza y me deja el virus". La muchacha peruana de largas trenzas tampoco puede monetizar los servicios que le piden por WhatsApp: "Se habla mucho de sexo virtual, de videollamadas, pero quién me los va a pagar. Dónde depositan la plata. Estoy entre la espada y la pared". Paola mira el cuadro de Evita colgado en un rincón. Después el de Sandra Cabrera, combativa trabajadora sexual víctima de un femicidio en 2004. "Me siento bien acá, contenida, ayudando a mis compañeras –cuenta–. A veces me gustaría tener otro trabajo, estudiar, pero no puedo, tengo que comer. Por ahí, cuando pase la pandemia, lo intento".
Pup Bolt dejó atrás su patria caribeña hace tres años. Es nacido y criado en Valencia, la capital industrial de Venezuela. Llegó a la Reina del Plata después de una deriva por Ecuador, Perú y Chile. Once días on the road. "Necesitaba un cambio y la vida era imposible allá. Me vine con mi novio. Acá nos casamos. Argentina es un oasis de tolerancia", relata al tiempo que juguetea con el collar metálico. Primero se ganó la vida como bachero. Después sacó a relucir su título de diseñador gráfico (en el Caribe trabajó en un diario) y fue conchabado por un estudio. Pero no solo de trabajo vive el hombre: "En paralelo empecé a explorar mi sexualidad. Di un giro de 180 grados. Probaba cosas, miraba mucho Internet. Ahí me metí en la dominación. Pasé de lo virtual a las sesiones en físico. Me fueron enseñando. Esto es como la comida, no se come únicamente lo que está en el plato. Hay mucho más".
Cuero, látex, fetiches, dildos y la sumisión fueron el festín desnudo que Bolt empezó a disfrutar. "Como sumiso, soy el que pone el cuerpo, y eso implica reglas desde el comienzo, para dejar en claro los límites. Tampoco es que uno se entrega a quien sea. Se lo tienen que ganar". Pura dialéctica hegeliana puesta en práctica con los cuerpos. Un día, navegando en las redes sociales, conoció el Pet Play, práctica de dominación que permite ponerse en la piel de una mascota, con vínculos y juegos consensuados. "Hay conejos, gatos, caballos. Yo elegí ser un perro. Así nació Pup Bolt, mi personaje", dice el muchacho y se calza una máscara de cuero de rasgos caninos. "Me la pongo y entro en modo perro. No soy yo, siento un desahogo que no puedo poner en palabras". Desde el año pasado, ofrece servicios pagos de sumisión. Durante el aislamiento solo puede explotar la veta virtual. El manso Bolt es su principal fuente de ingresos.
La advertencia está tatuada a las apuradas en una pared cerca del caserón: "Si pica, pide". Yo espero un toque bajo la fina lluvia sabatina hasta que Sasha me abra las puertas de su reino. Un espacio oculto en uno de los cien barrios porteños donde se celebró hasta marzo pasado la fiesta Vicio y Perversión. Saludo de codo, un poco de lavandina en las zapatillas, cruzamos unos retazos de profundo terciopelo negro. Entonces se abre ante los ojos el boliche. La pista luce un vacío ejemplar desde que se decretó la cuarentena. Sasha viste de estricta etiqueta negra: campera de cuero sin mangas, largo faldón, altísimos borcegos y tapabocas al tono. La cresta completa un look queer-punk digno de Mad Max. Se acomoda en un sillón desvencijado cerquita del dancefloor y hace arqueología del boliche. En el caserón funcionó desde 1930 un cabaret. En ese tiempo, el barrio cobijaba decenas de prostíbulos orilleros, tal como fue retratado por Borges. Cerró sus puertas hace una década por problemas con el comisario de la zona. Sasha alquiló el caserón (boliche y primer piso con habitaciones) hace seis años. Se mudó con varios amigos y viven en comunidad. Un concepto que mamó de su madre, vieja hippie de avenida Corrientes, y en charlas de la adolescencia con ácratas y militantes anarquistas de la old school: "De ahí me viene la relación con el punk, con ser libre, la anarquía como responsabilidad. Hacer algo lindo para mí y para todes". Mientras mira la pista desierta con melancolía, cuenta que siempre hizo fiestas de experimentación: "Estuve en Casa Trash y en el espacio cultural Mi Casa. Pero eran búsquedas más caretas, ligadas a lo artístico, la experimentación con música y drogas. Si bien siempre hubo sexo en todas mis fiestas, no era lo primordial. Se me ocurrió crear una para experimentar dentro del mundo del morbo y el deseo. Este lugar era ideal".

La idea seminal surgió en una charla con su amigue Franz: "Nos imaginamos lo lindo que sería ir a una fiesta en la que se pudiera hacer pogo en bolas. Así nace. El nombre (VYP) viene de resignificar el exclusivo VIP. Siempre quise armar una suerte de ONG de queers, frikis, maricas, outsiders. Eso es este espacio". Los tórridos ágapes subterráneos (a los que se accede solo por invitación) arrancaron hace cinco años. Desde sus génesis, los DJ transformaron el boliche privado en una pista furtiva de goce en masa: "Si bien venir a coger no es algo sine qua non, creo que este es un lugar de experimentación aunque sea para ver. Somos entre 100 y 250 personas teniendo sexo, sesionando. No hace falta que te prendas, pero vas a ver, empaparte, oler, todo lo que es la libertad".
El coronavirus borró del mapa esa(s) libertad(es) de un día para el otro. Como afirma el escritor Osvaldo Baigorria, la pandemia trajo "un nuevo orden de los cuerpos". El régimen masivo de aislamiento y la prohibición del contacto físico pusieron punto final (o suspensivo) a experiencias como la Vicio. "Empecé a leer todo lo que pasaba en el mundo, arrancó la cuarentena y dije ‘corto acá’. Este es un lugar donde somos muchos, estamos desnudos, intercambiando fluidos; puede ser un desastre. Mucha gente me felicitó y muchos me recriticaron. Me decían que era una careta, que este era el último bastión punk, que me ponía la gorra. Pero al final se entendió, nos estamos cuidando". La prudencia se replica en el pequeño enclave de aislamiento comunitario en el primer piso: "La pasamos bien, comemos muy bien –asegura Sasha–. Pero si alguien rompe las reglas, se guarda. Hay gente con fragilidad, asma y bajas defensas; no arriesgamos nada. Tengo amigues de afuera que se contagiaron y el virus les arruinó la vida, quedaron hechos mierda. Es gede el distanciamiento, y a veces me dan ganas de salir a ver amigues y no se puede".
Sasha se recuerda en el rol de anfitrión, erguido sobre la barra. Desde las alturas ve escenas dignas de un cuadro lujurioso de El Bosco mezcladas con un film de John Waters: "Gente sesionando BDSM, bailando abrazados, cogiendo, haciendo piruetas en los caños, algo épico. El virus nos sacó la libertad". Para hacerse de unos pesos durante la cuarentena, Sasha trabaja en mensajería: "No hago la Vicio por lo económico, la hago por amor. Si quisiera plata podría hacer otro tipo de fiestas. Pero era mi principal ingreso y ahora no está. Somos diez personas que nos llevábamos un sueldito. No sé cuándo vamos a volver. Quizá en un año, por ahí antes, pero sin tratamiento o vacuna es imposible. No hay protocolo para la Vicio".
Algunos parroquianos le sugirieron a Sasha migrar la fiesta al espacio virtual. La propuesta le entró por un oído y le salió por el otro: "Hay dos razones. La Vicio es under e ilegal, quedaríamos escrachados. Además, por Zoom sería un bajón. Buscamos carnalidad, no cuadritos de gente haciéndose la paja". Sasha marca el camino de salida y dice que no pierde las esperanzas: "Ya llegará la cura para este virus de mierda. Igual creo que socialmente esto va a explotar y el Estado estará controlando mucho. La primera Vicio la imagino explotadísima. Si tengo que pensar un concepto para esa primera noche no lo dudo: post Apocalipsis".
Pup Bolt marca su territorio de trabajo virtual: "Uso el cuarto, pocas veces el living, porque no queda bien que se vean el lavarropas o la cocina." Husmea en unos cajones en busca de un slip amarillo y unas largas medias deportivas. Las zapatillas lustrosas son el fetiche infaltable. Dua Lipa y Ariana Grande son dos influencias cardinales para cranear las sesiones: "Bien pop. A veces me siento una drag, por el tema de montarme, maquillarme. Esto no es ponerte una máscara y listo. Cuanto más le dedicás, mejor te va".
En el living del departamento, el marido de Bolt, administrativo de una empresa, pasa la tarde completando una planilla Excel: "Hace lo que le gusta, es un trabajo que le da placer, eso me pone feliz. Él es el artista, yo le doy una mano en la contaduría. Le manejo la guita". La jornada laboral de Bolt es flexible. Está atada a la demanda virtual. "Es como salir a pescar. Por ahí, en 20 minutos se hace el día –analiza el hombre de los números–. Es muy variable. Un mes malo puede ganar 400 dólares. Pero hay que estar con empeño frente a la cámara". Agrega que la crisis también le pegó al BDSM: "Por la cuarentena, mucha gente no tiene los mismos ingresos y no gasta como antes. Se cuida, igual que en todos los rubros".
Se come carne en el hotel Gondolín después de varias semanas. Suculento estofado con fideos para el almuerzo. Lo prepara con esmero Zoe López García en la cocinita del caserón montado en Aráoz al 900, frontera difusa entre Palermo y Villa Crespo. "Estamos guardadas desde el 13 de marzo, una semana antes de que el Presidente anunciara la cuarentena total. Somos 44 compañeras, la mayoría trabajadoras sexuales trans, independientes y autónomas. Se labura con el cuerpo, viste. Contacto físico sí o sí. Mucho riesgo de contagio. Hicimos una asamblea, pagamos los servicios, nos guardamos y listo. Nos quedamos todas, todos y todes tranquiles, pero sin un peso", explica Zoe y no deja de revolver el estofado.

La "Tía" Zoe –como la llaman sus compañeras– es la presidenta de la asociación civil que comanda el Gondolín, hotel autogestionado que desde hace dos décadas da amparo a las travestis que llegan del interior, con el sueño de forjarse un futuro en Buenos Aires. El Gondo tiene una historia repleta de perlas y cicatrices. A mediados de los 90, era una pensión muy venida a menos que rentaba piezas a familias y trabajadoras sexuales de billeteras flacas. Por la renta, digna de un palacete de Barrio Norte, el dueño brindaba un servicio de mazmorra: caños rotos, baños pestilentes, cables eléctricos desmenuzados, suciedad generosa y las ratas como compañeras indeseables. Una auténtica pocilga. Zoe puede dar fe de aquellas penurias. Sigue atenta la cocción del estofado y cuenta que dejó atrás su Salta natal en los primeros años del menemato. Aterrizó de urgencia en la pensión: "Era un desastre: no había cocina, no funcionaban los baños, un peligro todo. Con las compañeras nos fuimos empoderando y un día dijimos basta". Hicieron una denuncia y al tiempo cayó la inspección municipal, que constató las nefastas condiciones habitacionales: "Fue clausurado, pero nosotras quedamos adentro –agrega–. Lo tomamos en forma pacífica, porque era nuestro hogar. Dónde íbamos a ir". Pese a que una orden judicial las amparaba, un día el dueño apareció con aires de patrón de estancia e intentó recuperar sus dominios. Las chicas no cedieron ante las presiones y el hombre huyó derrotado entre abucheos y una lluvia de yerba mate y cáscaras de mandarina, en una escena que parecía salida de una crónica del chileno Pedro Lemebel. Entonces decidieron organizarse en asamblea y pusieron manos a la obra en la administración. También dictaron un código de convivencia, que marcaba normas de limpieza y armonía. Pero no todo fue color de rosa prepucio. Tuvieron que atravesar años muy oscuros, a la sombra de las peleas internas, la pasta base y otros males de la miseria. La cuarentena es otro capítulo negro, asegura Zoe antes de probar el guiso. También pasará.
El Gondolín tiene cuatro pisos, tres baños y unas 15 habitaciones. En cada pieza hay espacio para cuatro huéspedes. El alquiler varía de acuerdo a los gastos generales. Hasta que llegó la peste a estas pampas el aporte era de 2.000 pesos por cabeza. "El Gobierno dice que no va a cortar los servicios ahora, pero ya no tenemos más plata –confiesa la Tía, que peina sus rulitos y echa una pizca de sal en la olla–. Unas pocas chicas cobran el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), juntamos algo para cubrir gastos y recibimos donaciones, el futuro pinta muy difícil. Ahora estamos cosiendo tapabocas para sacar unos pesitos".
Como jubilada del gremio, Zoe aconseja a sus compañeras: "Siempre les digo a las chicas que hay que pelearla en la calle, las cosas no vienen de arriba. Acá se incentiva mucho para que estudien, así pueden conseguir un trabajo en blanco, aportes, obra social. La cuarentena es un desafío. Muchas hacen las tareas del bachillerato por WhatsApp, y mirá que no tenemos Internet. No queremos que sea un año perdido. Medio bajón todo, porque está en juego su futuro".
El cielo plomizo de otoño techa el patio del hotel. En el primer piso suena Bad Bunny al taco. Zaira Uraibe me atiende en su pieza. Salteña, raíces libanesas, rubia, boquita pintada, sonrisa blanca como salar del Altiplano. Chusmea Facebook cada dos por tres en el celular. Cuenta que llegó desde Orán en 2014: "Dejé todo: familia, amigos... Vine con el sueño de ser quien soy, una chica trans completa". Sin estudios, sin contactos, sin un mango, empezó a trabajar en la calle: "Igual nunca me sentí obligada. Pero tampoco es una salida fácil, como dicen. No es fácil sacar una sonrisa, animar al cliente, ponerle pilas al laburo".
Zaira mira una vez más la pantalla del celular, suspira, dice que la cuarentena la tiene estresada: "De ver las noticias, los videos en las redes sociales. No poder laburar es terrible. Ves que abren los locales de ropa, las zapaterías y, bueno, nosotras también queremos trabajar, no podemos vivir de donaciones". Durante el parate obligado, cuenta que tuvo largas charlas con sus colegas –medio en serio, medio en joda– sobre cómo será yirar con el Covid al acecho: "Es que estamos acostumbradas a diferentes montajes, como producciones, viste. Vamos a tener que comprar diez barbijos, de varios colores, para combinarlos con los zapatos de taco, con la ropa interior –la rubia da un like en Facebook–. La cartera también va a tener que ser más grande, para que entren el alcohol, las toallitas, los forros, más barbijos... todos van a ser gastos. Nos reímos, pero al final me quedo pensando si me agarro el virus. ¿Qué va a ser de mí?".
"Pensé en las videollamadas para atender clientes, hacerme unos pesos con sexting,pero perdí el celular al toque que arrancó la cuarentena", dispara la puntana Guadalupe desde una de las camas marineras. Llegó al Gondo en enero, por un contacto en el Bachillerato Mocha Celis. Dos materias le faltan para terminar la secundaria. Quiere ser docente de lengua y literatura. Es trabajadora sexual desde 2012. Se curtió en cabarets de Córdoba capital, privados del microcentro, afters trash y los bosques palermitanos. "Este trabajo lo elegí, me gusta explorar mi sexualidad, nunca tomé a la prostitución con esa idea de ‘no me queda otra’. Extraño con locura tener sexo. Casi cien días sin amor, creo que adelgacé como ocho kilos en la cuarentena", se ríe Guada atrás del barbijo. Después se acomoda en la cucheta e imagina la nueva normalidad: "Todas con barbijo es la primera escena. El tema de la distancia lo respetamos entre las compañeras, distancia sexual para no robar clientes –se mata de risa–. Pero pensar en un protocolo para el sexo me pone loca. Qué sé yo, cero besos y nada cara a cara. Igual, pienso que cuidándome yo, haciéndome respetar, también cuido al otro".
Desde el patio Zoe anuncia que el estofado está listo. Las chicas me escoltan del brazo hasta la puerta del hotel. Al despedirnos, invitan para el 21 de septiembre, la fiesta de cumpleaños del Gondolín: "Ya te dije, esto también va a pasar –cierra Zoe–. Vamos a festejar todas juntas". Como reinas plebeyas de una primavera que siempre vuelve.
A las seis de la tarde, cae pesada la noche en San Telmo. Pup Bolt explica que debe conectarse. Volver al trabajo. Desbloquea la notebook, prende la webcam, se ajusta la máscara de cuero. Antes de loguearse, dice que se puso a imaginar el regreso del cuerpo a cuerpo. "No te voy a negar que da miedo el contagio. Igual, estas prácticas tienen muchas reglas. Nuestros protocolos. En la sumisión hay distancia social. La persona parada y yo a sus pies, en cuatro patas. Pero no se puede, sin vacuna no salgo de lo virtual. Tendremos que acostumbrarnos, esto va para largo hasta la nueva normalidad". Por lo pronto, la cuarentena aún no ha acabado.
- 1
Colegios privados bonaerenses piden subir cuotas tras el aumento otorgado a los docentes y alertan por nuevos impuestos
 2
2Un jugador golpeó un caño de agua jugando al pádel e inundó toda la cancha
- 3
Línea F: así es el proyecto que cambiaría la conectividad sur-norte de la ciudad, desde Barracas hasta Palermo
- 4
“Estoy en negro, no tengo DNI”: con trámites congelados, miles de venezolanos esperan poder regularizarse en la Argentina