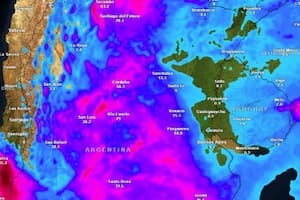Fin de semana XXL: el ícono de Mar del Plata que cumplió 120 años y que es un punto obligado de visita estos feriados
En 1904, se levantó el Torreón del Monje como una iniciativa de un empresario de la Capital; hoy, es un espacio gastronómico y de recreación; una historia que incluye hasta su propio mito
 7 minutos de lectura'
7 minutos de lectura'

MAR DEL PLATA.- La torre que finaliza en una cúpula con cubierta de teja cerámica colorada oficia como una suerte de faro que identifica y distingue al extremo sur de la bahía Bristol. Más aún a comienzos del siglo pasado, cuando la construcción asomaba solitaria y sobresalía desde lo más alto de estas costas donde la aristocracia porteña comenzaba a instalar sus lujosas propiedades, cada vez más cerca del mar.
El Torreón del Monje es una obra donada por Ernesto Tornquist que, a comienzos de 1904, replicaba con aires medievales una suerte de castillo que también había encargado al arquitecto Carlos Nordmann para su quinta “Los Ombúes”, en barrio de Belgrano de la Capital. Y que, ampliaciones, modificaciones y restauración mediante, está celebrando sus 120 años consolidado como una referencia del principal frente marítimo de esta ciudad, que en este año también festeja su sesquicentenario.
“Nació como un espacio privado y el mayor valor que ha logrado con el tiempo el Torreón del Monje es convertirse en un lugar público”, dice a LA NACIÓN el arquitecto Hernán Clinckspoor, uno de los creadores de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata y parte del equipo de profesionales que participó en el proceso de recuperación del edificio, desafío emprendido a fines de los setenta por los actuales concesionarios del lugar.
Es quien rescata el proceso de transformación de este lugar que, lejos de aquel origen selecto, en las últimas décadas, hoy abre sus puertas a la gastronomía, a los servicios de playa y a las muestras artísticas. Y como mirador y símbolo es una escala obligada para las decenas de miles de turistas que andan por aquí o están llegando durante este bien concurrido fin de semana extra largo.
Es Clinckspoor quien rescata que, a comienzos del siglo pasado, el sector era conocido como la “lobería chica”, con menor superficie que la que a no más de 500 metros ofrecía Cabo Corrientes, donde entonces se daba la mayor concentración de lobos marinos. Ese sector de costa estaba acompañado por un frente de piedra virgen de origen precámbrico y donde se había generado lo que se conocía como “La Gruta de Egaña”, una suerte de cueva a la que se llegaba para escribir promesas sobre las rocas, compromisos de parejas de la aristocracia capitalina y pedir algunos milagros.
“La construcción original se llamó Torre Belvedere y tenía una casa de té pensada para quienes iban a esa gruta”, recuerda de la que pronto, una vez que fue donada por Tornquist al municipio local, pasaría a llamarse Torre Pueyrredón.
Mística
Quien fue responsable original de este emprendimiento también se aseguró de proveerle una historia cargada de mística. Así se habla del soldado Álvaro Rodríguez, encargado de proteger esa fortaleza a fines del siglo XVII y que se enamoró de Mariña, una pobladora originaria que habitaba en la zona de Laguna de los Padres, cerca de los jesuitas. Una leyenda que lo enfrenta a un cacique y un final trágico de su amada, que lo lleva a refugiarse y, con hábitos de monje, a vivir por siempre encerrado en lo más alto del hoy Torreón.
A fines de la década del treinta el lugar tuvo un giro cuando se buscaba una alternativa para el exclusivo Pidgeon Club, donde veraneantes de alcurnia disfrutaban de sus habilidades con las armas con las competencias de “tiro al pichón”. Entonces se hizo la primera versión de la actual terraza y pedana, donde en su extremo más próximo al mar solían caer las aves alcanzadas por proyectiles de calibre 12.70. “Mucha gente de clase trabajadora se acercaba porque se llevaban esos animales para comer”, resalta Clinkspoor. Una diversión cruel que se cortó con la Ley Sarmiento, de protección a los animales.
La escala siguiente del edificio fue su versión como casino de oficiales del Círculo Naval. En esas manos pasó sus peores décadas, con daños severos en su estructura por la convivencia con el ambiente marino y el castigo de las olas, muy próximas por la falta de arena y protección.
Es en la década del 70 cuando las autoridades municipales del área turística decidieron buscarle una alternativa por fuera del Estado, ya que no existían recursos propios para enfrentar las obras que se debatían entre una inversión millonaria o eventual demolición. Se intentó sin suerte la vía de la licitación y finalmente se atendió una iniciativa privada con concesión por 30 años que presentó y logró el empresario Domingo Parato. Su esposa María del Carmen y sus tres hijos, Nicolás, Rodolfo y Florencia, son hoy los continuadores.
El proceso emprendido permitió restaurar esa pedana y, a la par, generar una escollera que logró retener arena en la bahía y entonces dar superficie seca para este frente de playas que hoy se extiende desde el Torreón del Monje hasta Punta Iglesias, con una franja pública próxima al mar y varios balnearios a lo largo de esa bahía.
El proyecto creció y se sobrepuso a los embates de las olas, que durante una sudestada a mediados de la década del 80 arrasaron con la marisquería que funcionaba a nivel de subsuelo y donde recién daba sus primeros pasos una propuesta que Parato había copiado de un pueblo costero de Italia: el comensal pescaba en un piletón la pieza que luego le cocinarían y servirían en la mesa, con ventanales casi al mismo nivel del mar.
La última transformación
La última gran transformación del Torreón del Monje fue, precisamente, sobre esa pedana que fue escenario de aquellos tiempos de “tiro al pichón” y hoy alberga un flamante salón de eventos con vista al mar de casi 360 grados. “La idea surgió hace diez años como una iniciativa privada con idea de un parque oceánico patrimonial”, explica a LA NACIÓN el arquitecto Jerónimo Mariani, del estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas que enfrentó este desafío y que incluyó, además, la construcción de una piscina bajo esa misma terraza. “Se acompañó con un trabajo importante de recuperación patrimonial en el edificio histórico, pero lo principal fue sobre una pedana que se recuperó por completo”, explicó sobre la versión actual y ampliada del edificio.
Rodolfo Parato destaca el fin de una etapa con ese nuevo espacio que complementa el edificio histórico. “El Torreón del Monje es una referencia única de Mar del Plata en su principal postal y acompaña el proceso de transformación de la ciudad”, dijo a LA NACIÓN. En los últimos años incorporaron un amplio y moderno gimnasio con plena vista al mar y están por inaugurar otro salón de eventos en aquel espacio donde funcionó la marisquería.
Consideró que se han atendido las obras de restauración y mantenimiento para este edificio protegido y afirmó que la propuesta integral apunta a que “todo el que visita Mar del Plata sienta que tiene que pasar por el Torreón”. Por eso, abrió expectativas frente a lo que viene y a eventuales complementos: “Es un lugar que por historia y presencia debe dar respuesta en términos turísticos a las necesidades que en cada momento tenga la ciudad”.
 1
1- 2
Línea F: así es el proyecto que cambiaría la conectividad sur-norte de la ciudad, desde Barracas hasta Palermo
- 3
Colegios privados bonaerenses piden subir cuotas tras el aumento otorgado a los docentes y alertan por nuevos impuestos
 4
4La Ciudad recupera más de $17.000 millones por mes en prestaciones de salud a obras sociales, prepagas y extranjeros