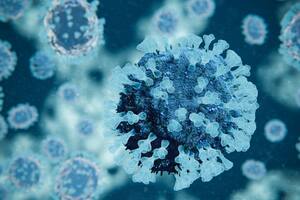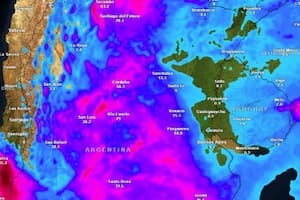1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

La yegua de Luis Espinoza volvió sola a casa. Su jinete había sido derribado por un balazo que le entró por la espalda y le atravesó el pulmón derecho y la arteria aorta. Aquella tarde, mientras la yegua galopaba sola y la familia lo buscaba por pueblos y parajes del monte tucumano, los policías que mataron a Espinoza desnudaron su cadáver en el patio de la comisaría. Después envolvieron los restos en plásticos y mantas, lo ataron con cables y cinta de embalar y lo metieron en el baúl del auto del subcomisario. Viajaron más de 100 kilómetros hasta un camino de ripio, en territorio catamarqueño, y lanzaron el cuerpo al precipicio.
—Quédense tranquilos que no va a aparecer —dijo el jefe, satisfecho, cuando volvió a la comisaría.
Ese 15 de mayo Luis Armando Espinoza, un trabajador rural de 32 años, esposo de María Soledad Ruiz, padre de seis hijos, hermano de siete varones y siete mujeres, hijo de doña Gladys y don Filomeno, se convirtió en un desaparecido.
El mandato de hacer cumplir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se convirtió en los últimos cuatro meses en la excusa a medida para que las fuerzas federales y las policías provinciales aumenten el control en los barrios populares, consigan una cuota extra de legitimidad y cuenten con el amparo judicial para ciertas prácticas de hostigamiento y maltrato, como detenciones arbitrarias y verdugueos.
El aumento de denuncias de abuso y maltrato policial durante la cuarentena se extiende en todo el territorio nacional y a todas las fuerzas. El único relevamiento preciso lo lleva el Ministerio de Seguridad, pero solo incluye datos de las cuatro fuerzas federales. En los primeros tres meses de aislamiento obligatorio, 67 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria fueron denunciados por abusos y violencia en operativos para hacer cumplir la cuarentena.
El relevamiento de las denuncias contra las policías provinciales y la de la Ciudad de Buenos Aires recae en los organismos de derechos humanos. La gran mayoría de los ministerios de seguridad provinciales no tienen estadísticas públicas ni entregan información a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el tema.
"A partir del seguimiento de casos y el relevamiento de diarios locales y organizaciones y denuncias que la gente nos manda, vemos que hay una masividad de casos de diferentes características de situaciones abusivas a lo largo del país", explica Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Lamentablemente no contamos con un registro riguroso".
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirman el aumento de las denuncias durante la cuarentena: la información se basa en el seguimiento de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional en todo el país elaborado a partir de las denuncias que reciben al 0800, por mail y WhatsApp.

***
La desaparición de Espinoza se convirtió en el caso emblemático de la violencia policial en cuarentena, pero no fue el primero. Los organismos de derechos humanos informaron de al menos otras tres desapariciones de personas en las cuales se sospecha que las fuerzas de seguridad habrían tenido algún grado de participación.
El 30 de abril, Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa en Pedro Luro. Planeaba recorrer a dedo los 120 kilómetros hasta Bahía Blanca para intentar recomponer el vínculo con su ex novia, de la que se había separado dos meses antes. Hay pocas certezas de lo que pasó después: los policías de la comisaría de Mayor Buratovich, a 26 kilómetros de Pedro Luro, dijeron que lo detuvieron en un control, le labraron un acta por no llevar autorización para circular y lo soltaron. Al menos tres testigos de identidad reservada contaron que vieron a Facundo arriba de una camioneta policial.
Durante casi 40 días la causa estuvo en manos de la justicia provincial por averiguación de paradero. A partir del pedido de Cristina Castro, mamá de Facundo, se abrió un expediente en la Justicia Federal por "desaparición forzada" y se apartó a la Bonaerense del caso: la sospecha es que los mismos policías que lo buscaban podrían estar involucrados en su desaparición. El análisis de los teléfonos, los libros de guardia de la comisaría, las pericias sobre los patrulleros y los datos de geolocalización de los móviles podrían aportar información clave. Hasta el cierre de esta edición Facundo seguía desaparecido.
El 21 de marzo, al día siguiente del inicio del aislamiento obligatorio, los policías de la comisaría 6ta de Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires, cargaron a Francisco Valentín Cruz, de 29 años, en un patrullero. Los vecinos habían denunciado que lo habían visto intentando entrar a una casa. Cuando lo detuvieron los agentes comprobaron que estaba fuera de sí: posiblemente por el efecto de la medicación psiquiátrica que tomaba por sus problemas de salud mental.
En la comisaría no quedó registrado el ingreso. Los policías no lo llevaron a un hospital ni dieron aviso a la fiscalía de turno. Cuatro días después un vecino encontró el cuerpo en un pozo de brea de una tosquera en Hudson. "Lo levantaron y lo largaron ahí en medio del monte y no sé qué le hicieron", dijo su hermana Esther a la Agencia Andar. La autopsia confirmó que murió asfixiado por la brea. La Comisión Provincial por la Memoria, querellante en la causa, presentó una perito de parte que contradijo la versión oficial: en su informe dice que Francisco murió por lesiones causadas por terceros en la cara y en el tórax.
A Carlos Ibáñez la familia y los vecinos de Ingeniero Allan, en Florencio Varela, lo buscaron durante casi un mes: desde el 10 de abril recorrieron comisarías de la zona y hospitales psiquiátricos sin éxito. A partir de la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria descubrieron que el día que desapareció los policías de la comisaría 6ta de Florencio Varela –la misma sospechada de la desaparición de Francisco– lo llevaron al hospital Mi Pueblo con un cuadro de epilepsia y murió.
En la morgue del Cementerio de Ezpeleta encontraron un cuerpo de similares características que había sido ingresado como NN: el avanzado estado de descomposición impidió que la familia pudiera reconocerlo y se deben esperar los resultados del cotejo de ADN. La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación: los familiares de Carlos y el equipo jurídico de la CPM creen que ocultaron información sobre su paradero.
***
El operativo policial que terminó con el asesinato y desaparición de Luis Espinoza, en Tucumán, también comenzó como un dispositivo legal. La mañana del viernes 15 de mayo el subcomisario Rubén Héctor Montenegro, a cargo de la comisaría de Monteagudo, en el sudeste tucumano, buscaba impedir que se realizara una carrera cuadrera. Reunió a los policías de guardia y mandó a llamar a otros tres. También sumó para el operativo al empleado de seguridad de la comuna, un hombre que había comenzado a trabajar hacía dos meses y que además de las tareas de vigilancia se encargaba de cuidar los espacios verdes, sacar fotocopias y limpiar la sede comunal. El patrullero quedó estacionado en la comisaría. Los nueve policías y el agente comunal salieron en tres vehículos particulares. Ninguno llevaba uniforme.
Cuando la fiscal les preguntó por qué fueron de civil y en autos particulares, todos dijeron que fue una orden del jefe.
—Cuando nos ven vestidos de policía se escapan.— contó uno de ellos.
Al frente del grupo iban dos agentes en moto. Desde el asiento de atrás el cabo Claudio Alfredo Zelaya hacía gala de su autoridad gatillando a la vista de todos la Itaka con perdigones de goma. Más atrás, desde una Kangoo, sus compañeros disparaban balas de plomo al aire. Cerraba el grupo, un poco más lejos, el Volkswagen Fox gris con vidrios polarizados del subcomisario. Con él viajaban otros dos policías. Al escuchar los tiros los jinetes que se habían acercado para las carreras cuadreras se dispersaron.
A esa hora los hermanos Luis Armando y Juan Antonio Espinoza cabalgaban por el camino vecinal. Volvían juntos a Rodeo Grande, conversando y compartiendo unas cañas. Cruzando el monte a través del río no debían demorar más de media hora. Al pasar frente a la escuela vieron a una decena de hombres a caballo que iban a participar de la carrera cuadrera.
Cuando sonaron los primeros tiros los jinetes se fueron. Los hermanos Espinoza aceleraron el paso y se metieron en una tranquera. Luis iba unos 10 metros adelante de Juan. Los policías de la moto los vieron y les hicieron señas a sus compañeros para que se acercaran. Zelaya cargó la Itaka y disparó. La yegua de Juan Antonio Espinoza se asustó: en el tironeo se cortaron las riendas y él cayó al piso. Cuando quiso levantarse estaba rodeado de policías que le pegaban patadas en la nuca, la cara y el estómago.
Luis se arrimó y les pidió que dejaran de pegarle a su hermano. El oficial auxiliar José Alberto Morales desenfundó la Jericho 9mm, apuntó y le disparó por la espalda. La bala le atravesó la piel, los músculos, una costilla, el pulmón derecho y la arteria aorta, se desvió en uno de los huesos del esternón y terminó su recorrido en uno de los músculos de la axila derecha.
Hay un QRT, repetían los policías.
—Un QRT, en el código de nosotros, es un tipo ya fulminado, un muerto —le explicaría unos días más tarde el agente Claudio Romano a la fiscal.
El subcomisario Montenegro ordenó cerrar los accesos para que nadie se acercara al lugar. Entre varios arrastraron el cuerpo de Luis desde el monte hasta el camino vecinal, lo cargaron en el VW Fox del subcomisario y volvieron a Monteagudo. En el camino, el comisario paró a saludar a un amigo.
A Juan le quitaron las esposas y lo dejaron tirado. Con su hija, que se había acercado al lugar, salieron a buscar a Luis. Pensaron que quizás podría haber vuelto a Rodeo Grande. Pero a su casa la única que volvió fue la yegua.

***
Luis Espinoza se crio en Rodeo Grande , un pequeño pueblo de 650 habitantes del sudeste tucumano. Todas las mañanas él y sus hermanos viajaban en caballo hasta Villa Chicligasta, a pocos kilómetros, para ir a la escuela. En segundo grado, Luis abandonó la escuela y al poco tiempo empezó a trabajar con su padre en la zafra de la caña de azúcar. Tenía 15 o 16 años cuando conoció a Soledad, que era dos años menor, y se pusieron de novios.
—Mis padres no querían saber nada y me escapé con él —recuerda ella.
Los primeros años vivieron en la casa de Filomeno y Gladys hasta que pudieron construirse la suya. Con el tiempo fueron llegando los seis hijos.
El ritmo de vida de Luis siempre estuvo marcado por los tiempos de la cosecha. Cada enero viajaba a Río Negro a recoger manzanas. Cuando volvía se iba al monte a cortar caña de azúcar. Los meses siguientes los pasaba en la zona de Monteros cosechando limones. Más adelante, se iba de nuevo para la temporada de las moras. Pero el último año fue distinto: la salud de su mamá, enferma de diabetes, había comenzado a deteriorarse, y prefirió quedarse en Rodeo Grande para acompañarla.
—Siempre fue muy mamero —cuenta su esposa.
Mientras la familia lo buscaba por el monte y preguntaba por él en los destacamentos de la zona, los policías llevaron el cuerpo de Luis a la comisaría de Monteagudo. El subcomisario metió el auto de culata y lo bajaron en el patio. Ahí, junto al mástil, le sacaron la campera celeste, la remera, las zapatillas, el jean y la ropa interior. Alguien arrancó de la habitación del fondo un plástico que hacía de cortina y envolvieron el cuerpo. Después lo cubrieron con una manta y lo ataron con cables. Otro fue a comprar una cinta de embalar. Cuando terminaron de envolverlo lo metieron otra vez en el baúl del VW Fox.
El grupo se dividió las tareas. Dos agentes se encargaron de quemar la ropa del muerto. El subcomisario Montenegro, el oficial auxiliar Morales, el cabo Zelaya y el agente Gerardo González Rojas dejaron sus teléfonos celulares sobre una mesa –para que las antenas de telefonía no los delataran– y se fueron por la ruta 65 hacia Catamarca. Avanzaron por un camino de ripio que serpentea hacia la sierra del Aconquija. Unos 400 metros después de cruzar el límite interprovincial el subcomisario frenó. Abrieron el baúl, sacaron el cuerpo de Luis y lo lanzaron por el precipicio.
—Nadie lo va a encontrar a menos que ustedes hablen. Este lugar lo conozco solo yo porque trabajé cuatro años en esta zona —les habría dicho el subcomisario a sus subalternos, según declaró González Rojas.
Más de 300 hombres y mujeres a caballo y policías con perros rastreadores buscaron durante días a Espinoza por el monte tucumano. Posiblemente nunca lo hubieran encontrado si González Rojas no se quebraba ante la fiscal. Su declaración permitió que siete días después de la desaparición uno de sus hermanos encontrara el cuerpo. Hoy los nueve policías y el empleado comunal están detenidos por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y privación ilegítima de la libertad.
***
La violencia y la brutalidad policiales no son monopolio de una fuerza en particular. Desde el anuncio de la cuarentena en diferentes puntos del país se repitieron escenas de maltratos, vejaciones, torturas e incluso muertes. A fines de marzo, en la 1.11.14, en el barrio por teño del Bajo Flores, un vecino filmó a tres gendarmes que obligaban a dos hombres que incumplieron el aislamiento a caminar cien metros en cuclillas. Unos días después, en Isidro Casanova, conurbano bonaerense, la policía paró a siete hombres que volvían de un cumpleaños. Los pusieron contra la pared. Mientras uno los filmaba los demás los obligaron a hacer sentadillas y flexiones y a cantar el himno nacional.
Luciano González vive en Bahía Blanca y tiene permiso para salir para cuidar a su madre y su abuela. Una noche a mediados de abril volvió a su casa después de llevarles comida y acompañó a su novia a pasear al perro para que no anduviera sola. Ella iba adelante con el perro; él unos cuantos metros atrás. Dos policías lo pararon y le dijeron que no podía estar en la calle: le pegaron piñas en la cara, lo tiraron al piso y le pusieron una rodilla en el oído para inmovilizarlo. Después lo cargaron en un patrullero y lo llevaron a la comisaría. "Me dejaron en un patio perdiendo sangre", contó Lucas en un video que publicó en las redes.
El 1° de junio en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Ezequiel y Ulises, de 30 y 25 años, rompieron el aislamiento y fueron a la casa de un amigo en moto. En el camino se encontraron con un control policial. Ezequiel no frenó. Posiblemente temió que le sacaran la moto con la que trabajaba como repartidor. Un patrullero los siguió. Unas cuadras adelante un móvil que venía en sentido contrario, con luces apagadas y sin sirenas, les cerró el paso. Ezequiel no lo pudo esquivar. Los dos amigos murieron.
El viernes 10 de julio, Lucas Verón se subió a la moto con un amigo para ir a comprar cigarrillos. Esa noche festejaba su cumpleaños número 18. En la recorrida por González Catán, en el oeste del conurbano bonaerense, un patrullero comenzó a seguirlos: los chocaron de atrás y los amigos se asustaron. Dejaron la moto en el piso y corrieron hasta la casa de Lucas, a una cuadra y media. Uno de los policías bajó del patrullero, apuntó y disparó. Lucas cayó desplomado. Unos minutos después su mamá lo llevó al hospital Simplemente Evita, donde murió.
El amigo de Lucas, menor de edad, terminó esposado en un calabozo de la comisaría. Los policías le dijeron lo que debía declarar: que Lucas había intentado robarle el celular a una mujer en la parada de colectivos y que alguien, desde un auto, le había disparado.
—Si no, te comés 25 años de cárcel —lo amenazó un policía.
La Bonaerense detuvo a un carnicero, al que acusó del crimen. La declaración del amigo de Lucas en la fiscalía dio vuelta la causa. Las cámaras de seguridad confirmaron que antes de dispararle los policías persiguieron a los amigos en moto. Los dos agentes quedaron detenidos.
El crimen de Lucas Verón, que se dio en el contexto del control de la cuarentena, es la continuidad de una práctica policial extendida y consolidada: la violencia contra los jóvenes de barrios populares. Hostigamiento, golpizas, verdugueos, detenciones ilegales, ejecuciones y ocultamiento de pruebas forman parte de un problema estructural que durante la cuarentena se hizo más visible. Con un aliciente: en esta nueva normalidad la violencia está alimentada por el poder que otorga el mandato de hacer cumplir el aislamiento y la falta de testigos en las calles.
Para el CELS la cantidad y la gravedad de hechos de violencia institucional registrados en los últimos meses en todo el país demuestran la necesidad de impulsar reformas de fondo en las policías que garanticen controles externos con capacidad de investigar el trabajo policial, la producción de información estadística pública, desarrollar protocolos de actuación con criterios claros y revisar los planes de formación y reentrenamiento policial.
A Florencia Magalí Morales la detuvieron el 6 de abril en Santa Rosa de Conlara, San Luis. Supuestamente la paró la policía mientras caminaba por la calle sin autorización. Esa noche la familia recibió un llamado: les avisaron que Magalí se había suicidado en la comisaría. A pesar de las contradicciones en los testimonios de los policías, las dudas que deja la autopsia y las declaraciones de los testigos que escucharon gritos en la celda, el Poder Judicial confía en la versión policial. La familia está convencida de que la mataron.
La madrugada del 24 de abril Franco Maranguello, de 16 años, charlaba con un vecino en la puerta de su casa en San Luis. Un patrullero lo vio y lo llevó detenido. Dos horas después la mamá salió del trabajo y lo fue a buscar a la Comisaría del Menor. Mientras completaba un formulario la mujer vio que llegaban una ambulancia y la camioneta de la morgue.
—Se ahorcó en la celda, usó la remera que tenía puesta —le dijeron los policías. Un detalle generó sospechas. Franco medía un metro ochenta. Si se hubiera colgado de los barrotes, sus piernas no podrían haber quedado colgando. "Además de las lesiones en el cuello tenía moretones en los brazos y unas lesiones superficiales en las rodillas", dijo el abogado de la familia, Gustavo Otegui, a Cosecha Roja.

Las relaciones conflictivas entre la policía y los jóvenes de sectores populares siempre tienen componentes locales: en Chaco, a la violencia institucional se le agrega el racismo. La discriminación y el maltrato se potencian sobre aquellos que pertenecen a las comunidades de pueblos originarios.
La madrugada del 31 de mayo, más de un mes y medio después de iniciado el aislamiento obligatorio, policías de la Comisaría 3ra de Fontana entraron a los tiros al barrio Bandera Argentina, uno de los seis que conforman el Gran Toba, en la periferia de Resistencia. Elsa Fernández se despertó de golpe. Afuera, la policía disparaba balas de goma y amenazaba a los vecinos. Su sobrino Alejandro intentó sostener la puerta. Aguantó unos pocos segundos. Al menos cuatro policías la rompieron, entraron, lo agarraron de los pelos y le dieron piñas en la cara y el estómago. Mientras lo sacaban de la casa le seguían pegando.
Una de las hijas de Elsa registró la escena con el celular. En el video, viralizado al día siguiente, se ve y oye un pequeño fragmento de lo que pasó: mientras los amenazaban, los policías –algunos de civil– les apuntaron con las armas a los niños y le pegaron por igual a varones y mujeres; a Alejandro lo arrastraron, lo tiraron al piso y lo patearon. Después lo llevaron hasta la esquina, lo tiraron a una zanja y le siguieron pegando.
Los policías detuvieron a cuatro jóvenes. "Indios infectados, hay que matarlos a todos", les gritaban en la comisaría. Cuando los largaron, cerca del mediodía, tenían los ojos y los labios hinchados, heridas y cortes en la cara y manchas de sangre.En los últimos meses, al menos tres mujeres de los barrios Bandera Argentina y Malvinas Argentinas habían denunciado en la Jefatura de Policía de Resistencia los maltratos y golpizas de agentes de la Comisaría 3ra a pibes del barrio. Una de ellas contó que a su hijo lo pararon porque andaba en una moto nueva. No le creían que fuera suya.
- 1
Línea F: así es el proyecto que cambiaría la conectividad sur-norte de la ciudad, desde Barracas hasta Palermo
 2
2Un jugador golpeó un caño de agua jugando al pádel e inundó toda la cancha
- 3
Colegios privados bonaerenses piden subir cuotas tras el aumento otorgado a los docentes y alertan por nuevos impuestos
- 4
El Gobierno dio de baja diez prepagas: cuáles son las empresas que no podrán brindar servicio