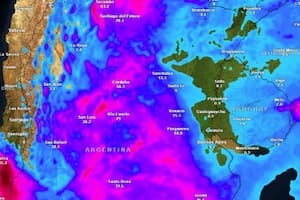Cuando el futuro vive en el pasado: los males de un país que se niega el progreso y la esperanza
¿Cómo pensar el futuro en un país cuyo horizonte está siempre desbarrancándose sobre la actualidad? ¿Cómo pensar el futuro como algo diferente del presente en un país que una y otra vez se instala en el mismo tema, un tema que es ya un tópico: la crisis, el valor de la moneda, los irremediables fracasos colectivos?
Uno querría poder pensar el futuro de modos que la implacable densidad de lo real desmiente: próspero y justo, cargado de imaginación y creatividad. Pero ¿con qué fundamentos podría pensarse de ese modo? ¿Con el simple enunciado de las potencialidades, repetidas una y otra vez, que radicarían en la generosidad de la naturaleza y en el talento de las personas? Si el mejor predictor del futuro es el pasado, el futuro de la Argentina no admite demasiado espacio para la esperanza.
Nuestro modo de pensar el futuro es hijo de una idea nacida en la modernidad: la promesa de que la condición humana será objeto de mejoras constantes, es decir, de un progreso permanente hacia un creciente bienestar y una mayor felicidad. Fue recién el siglo XX, con las dos guerras mundiales y, principalmente, con el Holocausto, el que se permitió dudar acerca de la inevitabilidad del progreso humano hacia una creciente felicidad y un creciente bienestar. Pero, a pesar de las objeciones que la filosofía interpuso a aquella idea, las sociedades siguieron siendo mayormente guiadas por la convicción de que el progreso no solo es posible sino inevitable.
La marcha de las sociedades prósperas de Occidente pareció confirmar esa creencia: desde el fin de la Segunda Guerra, estas no cesaron de producir cada vez más riqueza ni de distribuirla de una forma más justa en un ambiente de paz.
La Argentina se excluyó de ese proceso desde hace por lo menos cuatro décadas: la riqueza que produce está estancada, y la sociedad es cada vez más injusta y desigual. Una anomalía inquietante y perturbadora, no solo porque expresa la incapacidad colectiva de participar del ciclo de creación de bienestar en que otros países estaban, sino por desmentir aquel principio fundamental del proyecto de la modernidad: la idea de la inevitabilidad del progreso humano.
Pero el mundo está dando pruebas de que la idea de progreso es menos sólida de lo que se creyó durante mucho tiempo. No, por cierto, el progreso científico y tecnológico, respecto del que nadie razonable duda. Pero sí el progreso ético, el progreso social y el progreso político. Podemos, como lo estamos haciendo, incrementar nuestro dominio sobre la naturaleza, prolongar la vida y realizar un sinnúmero de hazañas científicas y tecnológicas, pero no por ello necesariamente vamos a tener sociedades más justas. Las sociedades más justas, en las que es posible desarrollar mejores vidas, con mayor autonomía individual y colectiva, no dependen del progreso, sino de los acuerdos institucionales que podamos establecer. Y es allí, evidentemente, donde la Argentina fracasa una y otra y otra vez.
Ese fracaso es desde cierta perspectiva resultado de la imposibilidad de construir una esperanza. La palabra esperanza es ambigua, aunque su significado más extendido procede de la teología, que la considera la virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Ese significado se ha secularizado en las sociedades modernas, que han reemplazado a Dios por el Progreso. Pero yo utilizo la idea de esperanza en el sentido que le otorgaba el filósofo norteamericano Richard Rorty, para quien la esperanza es lo que se produce en una conversación mientras esta dura, "no una esperanza para el descubrimiento de un suelo común que existiera anteriormente, sino simplemente la esperanza de un acuerdo o, al menos, de un desacuerdo interesante y fructífero". Como Rorty señala, esta esperanza es una actitud mediante la cual los interlocutores expresan su compromiso con ciertas formas de interacción futura y su creencia en esa posibilidad.
La dirigencia política expresa de modo hiperbólico la imposibilidad de tener un futuro en común. Lo que la polarización indica es la voluntad de una exclusión. No la búsqueda de un "desacuerdo fructífero e interesante", sino la ausencia de todo acuerdo o desacuerdo
Evidentemente, la sociedad argentina no consigue establecer las condiciones de esa conversación. No otra cosa significa que los argentinos se fuguen del peso, de la moneda que debería ser común y coordinar los intercambios. Si los ahorros expresan la disposición a sacrificar bienestar presente por seguridad futura, que los ahorros de los argentinos estén en otras monedas significa que entre nosotros nadie está dispuesto a compartir el futuro con quienes lo rodean. Tenemos nuestro presente aquí, pero el futuro de cada uno está en otro lado. Esa conversación de la que habla Rorty, que mientras dura produce esperanza, está ausente.
La dirigencia política expresa de modo hiperbólico la imposibilidad de tener un futuro en común. Lo que la polarización indica es la voluntad de una exclusión. No la búsqueda de un "desacuerdo fructífero e interesante", sino la ausencia de todo acuerdo o desacuerdo. Lo cual, por otra parte, no debe llamar la atención: las clases dirigentes argentinas han desacoplado su destino del destino de la comunidad. Las condiciones de vida de los dirigentes políticos, empresarios y sindicales de nuestro país no dependen de lo que ocurra con la sociedad. Ni la educación de sus hijos ni el acceso a la salud o al esparcimiento serán mejor si a la sociedad le va bien o serán peor si le va mal. ¿Por qué, entonces, habrían de preocuparse por un futuro común?
La sociedad argentina sufre un proceso de desmodernización: de ser una sociedad integrada, con niveles de educación relativamente buenos, dinámica, con una importante movilidad social, se ha ido convirtiendo en una sociedad tradicional, con una educación cada vez más degradada y una estructura social estratificada: el destino de cada uno está mucho más definido por los azares de su nacimiento que por los esfuerzos y los méritos propios. El futuro, así, está en el pasado. No en alguno de esos pasados mitificados, que han sido una edad de oro imaginaria para cada grupo social, sino en un pasado todavía anterior, un pasado al que nadie aspira, pero al que nos vamos implacablemente dirigiendo.
La desmodernización de nuestra sociedad es resultado de la imposibilidad de la conversación que Rorty señala como fuente de esperanza. Una conversación que no existe como consecuencia del dogmatismo de quienes ocupan la escena pública. El dogmatismo lleva a la gente a sobrestimar la probabilidad de que sus propios objetivos se cumplan y en consecuencia a exagerar la utilidad esperada de las políticas que conducen. El círculo se cierra: el dogmatismo impide la conversación, sin esta no hay esperanza, sin esperanza no hay futuro común.
El escepticismo respecto de nuestro futuro común no debe confundirse con pesimismo: no es una condena a la repetición ni al fracaso. Como señaló Hannah Arendt, siempre podemos tener un nuevo comienzo que no depende de lo que haya sucedido anteriormente. "Este carácter inesperado y sorprendente es inherente a todos los comienzos... El hecho de que el hombre sea capaz de actuar significa que se puede esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable". Hay, indudablemente, una fuerza política radical en el escepticismo, dado que este, contrariamente al dogmatismo, al poner la duda en el lugar que aquel destina a la certeza, constituye el principio de la conversación. No necesariamente para llegar a acuerdos, pero sí para que los desacuerdos sean "interesantes y fructíferos".
Licenciado en Lengua y Literatura: ensayista
 1
1- 2
Línea F: así es el proyecto que cambiaría la conectividad sur-norte de la ciudad, desde Barracas hasta Palermo
 3
3Un jugador golpeó un caño de agua jugando al pádel e inundó toda la cancha
- 4
Colegios privados bonaerenses piden subir cuotas tras el aumento otorgado a los docentes y alertan por nuevos impuestos