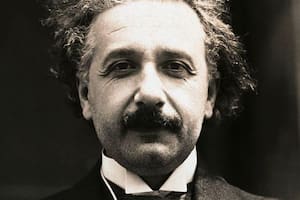A solas con un chamán siberiano
Andrey Obsholov era el dueño de tres panaderías, pero recibió su don en sueños y ahora puede invocar a 170 espíritus en una sola ceremonia.


Si un chamán se niega a hacer uso de su don, se enferma. Su salud se deteriora rápidamente. En Siberia, una tierra rica en tradiciones folclóricas y ancestrales, a esta dolencia se la conoce como “Enfermedad chamánica”. Andrey Obsholov tenía 37 años cuando sintió el llamado de la misión y ya no se pudo negar. En ese momento, poco después de la caída de la Unión Soviética, este hombre pequeño de mirada seria, padre de cinco hijos, era apenas un panadero exitoso.
Luego del colapso comunista, Obsholov había abierto una panadería en Oloy, el villorrio al costado de la ruta en el que vivía y en el que por muchos años había tenido una tienda de comestibles en su casa y algunas vacas en los pastos de atrás. Poca gente tenía panaderías (durante los años soviéticos, el asunto había quedado en manos de las grandes compañías estatales) y a Obsholov le fue bien. Pronto logró inaugurar una segunda tienda en el pueblo grande más cercano: Ust-Ordynsky. Luego otra, en la ciudad grande más cercana: Irkutsk. Y entonces, una noche, en un sueño, entendió que todo eso no tenía importancia. Su destino era el de un chamán.

Ahora Obsholov tiene 55 años y lleva colgado en el cuello un medallón dorado, que obtuvo luego de varias pruebas y ritos. Es, según la tradición buriatiana a la que él pertenece, un escudo positivo y a la vez negativo, que recibe la energía del universo para agrandar el poder del chamán mientras rechaza las malas vibraciones y confunde con su reflejo a los espíritus bajos.

“Fueron mis ancestros quienes, en los sueños, me dijeron que debía convertirme en un chamán”, me explica Obsholov, en un yurt, una casa hexagonal de madera, muy común en los paisajes buriatianos y mongoles, en la que hace rituales. “Yo no pude decir que no; si lo hubiera hecho, habría muerto”.
El chamán cuenta su historia mientras prepara los elementos para su próxima ceremonia: una botella de tarasun (una bebida alcohólica de color blanco), un paquete de cigarrillos (para crear un manto de humo místico), y un papel y un bolígrafo con los que anotará algunas palabras durante el trance. La llama de una vela flamea, y en una chimenea situada en el centro del yurt arde una fogata.
“Todo me lo enseñaron mis ancestros, en mis sueños, y ahora puedo pedirle al cielo y a la naturaleza que me ayuden”, dice. Obsholov conoce hasta 40 rituales diferentes y duerme a veces tan poco como dos horas por día (en las que ya poco queda por soñar): la gente viene a verlo de día y de noche, desde lejos y desde cerca, para pedirle ayuda y consejo. “Yo no puedo decir que no; siempre debo decir que sí”. Y resulta que ahora Obsholov está a punto de invocar a mis ancestros.

En América Latina usamos la palabra “chamán” como propia, pero en verdad es de origen siberiano: en el idioma tungu significa “el que sabe”. Los buriatianos –que viven al sur de Siberia y comparten sus tradiciones con los mongoles– veneran al Lago Baikal, el más profundo del mundo y uno de los más antiguos, y lo consideran un sitio con una energía muy poderosa. Carmen Arnau Muro, una antropóloga española que viajó 18 veces a estas mesetas, escribió: “El chamanismo siberiano es, sintetizando mucho, una técnica que tienen algunos individuos ‘elegidos’ para acceder a una información que les permite ayudar a quien se lo pida, a través de un estado modificado de la conciencia al que llegan al compás de su tambor, sus cantos y letanias en torno al fuego, sin ayuda de ninguna sustancia”.
Los chamanes siempre fueron personajes importantes entre los buriatianos. El don se pasa de generación en generación. Uno de ellos, el chamán Valentin Khagdaev –que tiene su propia entrada en la Wikipedia rusa–, recibió la visita de la supermodelo rusa Natalia Vodiánova, de las famosas gimnastas Irina Chaschina y Alina Kabaeva, y de Anatoly Chubais, un político que lideró el proceso de privatización en Rusia. Todos buscaban su ayuda. Khagdaev tiene seis dedos en una mano; para muchos, un signo de selección divina.
A orillas del Lago Baikal es común escuchar que si en esta zona hay 100 personas que se dicen chamanes, 99 mienten. Los genuinos se quejan de que en la ciudad de Irkutsk hay una academia de chamanes que cobra 50.000 rublos por un diploma. Son 860 dólares.
Ahora Obsholov cierra los ojos e invoca a sus ancestros y a los espíritus, para que luego estos llamen a los míos. Habla, y su juego de palabras es tan acelerado que se convierte en un mantra: no es la lengua rusa, sino el antiguo dialecto buriatiano. Fuma un cigarrillo detrás de otro, y exhala una neblina de humo. Bebe tarasun y lo ofrenda a la tierra, echándolo a través de una ventana abierta. Me indica que yo mismo salpique el fuego con unas gotas, y lo hago como el niño que subió al escenario de un mago.
Todo adquiere un tono de ensoñación, la madera resplandece y el chamán recita tan rápido que podría hacer despegar al yurt al estilo de una nave espacial.
Luego, en una pausa, me dice: “Tus ancestros son poderosos”.
Obsholov asegura que se han presentado 170 antepasados, y que están aquí en el yurt.

En el chamanismo buriatiano, todo se trata de los espíritus. Unos días después de mi encuentro con Obsholov, tomo parte de un ritual colectivo en un cerro. En la cima, los hombres practican una ceremonia en honor al espíritu de una chamana proverbial. Al pie, las mujeres hacen la suya. El sol es intenso y cegador. El canto de los grillos, tanto como ensordecedor. Las langostas saltan en plaga. Así es el verano en Siberia.
Entre los directores del ritual está Viktor Vladimirovich Motoshkin, que tiene un doctorado y que un día, hace tiempo, soñó con cinco chamanes que le encomendaban la tarea de convertirse en uno de ellos. Mientras algunos hombres cortan leña y la apilan, Motoshkin me señala un águila en vuelo. “Burgen”, me dice, en buriatiano. El águila es un signo de buena suerte.
Luego de acomodar en una mesa varias botellas de tarasun y leche en envases de cartón, los hombres mayores comienzan a vestirse con sus ropas rituales: se visten de chamanes. Usan trajes que son sacones largos, como sobretodos, de colores vivos y detalles dorados. Luego echan el tarasun en copas de madera, las alzan mirando a los bosques y recitan oraciones, tan rápido como Obsholov lo había hecho ante mí, todos juntos, contagiando sus voces, y volcando, al final, el tarasun en la tierra y también sobre un pequeño fogón. Repiten el ritual una decena de veces.
Abajo, las mujeres hacen su propio ritual, dirigido por cuatro chamanas delante de una pequeña multitud sentada en sillas de cámping.


De nuevo en el yurt, el ritual de Obsholov dura algo así como una hora. El chamán repite sus oraciones buriatianas, bebe tarasun, fuma, me hace beber a mí. Esta sucesión se repite una y otra vez, y en el medio va anotando algo de información. Aunque entre mi casa y el yurt hay dos continentes, dos cadenas de montañas y un océano, el chamán parece conocer un poco sobre mí. En una suerte de diagnóstico metafísico, me revela ciertos episodios por venir y, por otro lado, me dice algunas cosas en las que me quedaré pensando durante varios días, y son asuntos que no tienen que ver con el futuro, sino con el presente.
Por último, me da un papel y una moneda de 5 rublos. Anota una oración que debo repetir, cuando vuelva a casa, para invocar a mi antepasado más fuerte, y bendice la moneda.
“El chamán Obsholov no miente”, me asegura una mujer con la que me cruzo más tarde en un museo. Tatyana Shvydchenko, una periodista de Irkutsk que ama a Siberia y que ha sido mi guía aquí, piensa lo mismo.
“Tus caminos están abiertos. Tu alma va contigo. Agradece a tus ancestros, que te abren los caminos”, me dice Obsholov al final. Luce un poco cansado luego del trance. Me señala la luz del día: “Ahora puedes atravesar esa puerta e ir por el mundo”.