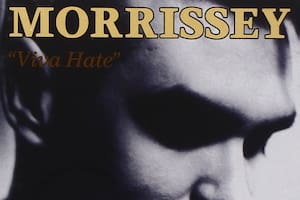El 22 de julio falleció en Buenos Aires una de las voces más poderosas, poéticas y relevantes del rock nacional desde los 80 hasta estos días
 6 minutos de lectura'
6 minutos de lectura'


La muerte de los héroes es una tentación para abrirle la tranquera a la nostalgia y llamar “tiempos mejores” a cualquier semana de hace 25 años. Difícil no pensar la partida de Palo Pandolfo, tutor de ese garabato de bohemia que uno puede tener a los 16 para –por lo menos– dos generaciones, desde la perspectiva de extrañarnos jóvenes. Pero a la vez hay algo cierto: aunque por esas guachadas de la biología no nos quede otra más que celebrarlo en pasado, el gran mérito de Palo es ser impensable sin el hoy, sin lo latente, sin esa esperanza de que dentro de tres horas pueda pasarnos algo que nos demuela la vida.
Así las cosas, existió un momento en la historia en el que había una película de Stanley Kubrick en el cine que todavía no habíamos visto, y un día después jugaba Maradona, y esa misma noche tocaban Los Visitantes en Cemento, y si mientras tanto uno además tenía la suerte de no llegar a los veinte años, todo eso significaba una cantidad inaguantable de promesas. La evocación de Palo es, entonces, la de un artista que con solo existir auguraba epifanías más o menos trascendentales: es ese futuro el que a partir del 22 de julio de 2021 procedemos a añorar con rabia.

Cada obra suya era, en sí, una invitación a ver qué más había; uno no podía saber qué esperar de Palo, y por ahí andaba su encanto. Tomemos por caso Don Cornelio y la Zona, la banda con la que lo conocimos apenas pasada la mitad de los 80: después de un debut brioso y radial producido por Andrés Calamaro llegó Patria o muerte (1988), una bola de ruido y cosas negras con la que reaccionó a un éxito que le daba “asco” y que le valió una gentil sugerencia de su discográfica de dedicarse a otra cosa.

Hizo “Ella vendrá”, un hitazo que les pasaba el trapo a Soda Stereo y Virus en las encuestas de fin de año de los suplementos, con el que aprovechaba una ruptura para profetizarse una relación superadora en lo inmediato (“luego hice la letra, que desde el principio tenía referencias al mar; es como un poco clarividente, en el sentido de que en el 86 conocí a la que sería la madre de mi primera hija, en Villa Gesell. Ella vino desde el mar. O sea que fue un ejercicio de clarividencia, ese momento de no pensar, como le sucedía a Benjamín Solari Parravicini, que entraba en trance y escribía sin mirar”, contó alguna vez). E inmediatamente después grabó “Patearte hasta la muerte”, donde cantaba con su típico registro resfriado “siempre estoy mirando/ los bosques negros del piso/ voy a soñar/ que estás allá abajo/ y llegás hasta todo/ y llego a patearte hasta amarte”: cuando el amor es potencial se lo celebra soleado, y cuando es concreto se le ensarta el dedo en la llaga.
Gracias a esas estrategias de marketing tan pintorescas apenas tuvo un par de roces con lo masivo, con los que nunca pareció cómodo porque el mainstream exige una previsibilidad que tal vez no le salía, pero seguro no le copaba. Palo estaba más emperrado en amontonar capas de significado para que uno después desmalezara y se quedara con lo que su marco emocional/cognitivo reconociera como propio. Tal es el caso de otro de sus (pocos) hits: “Playas oscuras”, del maravilloso debut de Los Visitantes Salud universal (1992): está la inspiración de una película (Regreso sin gloria de Hal Ashby, 1978) en la que Jane Fonda se enamora de Jon Voight y este termina hundiendo su nariz en la espuma de las olas, y por debajo de eso está el vínculo entre su mamá y su papá (ella, esotérica, “juega con medallas, velas y libros sin tapa”; él, marxista y ateo, “pendiente de las luces, sin Dios, cambia por el cielo”), y la música es un caramelo pero al final de lo que estamos hablando es –otra vez– de amores imposibles que viven y de amores posibles que se ahogan.
Tampoco era explícito en sus referencias, porque le (pre)ocupaba más escribir y cantar que pasar por culto. A lo que leía, veía o escuchaba le chupaba la esencia y todo eso iba a parar a un licuado que era suyo y de nadie más, uno en el que la filosofía ocultista tomaba mate con la cumbia, en el que estar “donde salga el sol” era perfectamente compatible con apretar los dientes hasta hacerse sangrar los carrillos recibiendo el amanecer con las persianas bajas.
Palo Pandolfo era el dark que hacía candombe, el depresivo que te sacaba a bailar, el esquizoide que cerraba un disco en vivo (En caliente, 1995) con una versión de “Sur” a dúo con don Ernesto Baffa. Naturalizamos tanto al Palo inmanejable que a nadie le hizo tanto ruido que el que se lastimaba la garganta con “Tarado y negro” armara cachengue con “Mamita dulce” apenas un par de años después.

En cada nuevo proyecto agrandaba la paleta: de 2000 en adelante fue solista y se volvió dulce (“Te quiero llevar”) y melancólico (“El alma partida”) sin perder nada de lo anterior, y terminó regalándonos diez días antes de irse “Tu amor” con Santi Motorizado, a la que –viendo venir algo que los demás no vimos– definió como “una transmigración, un cambio de estado del alma; representa la muerte de algo y el renacimiento, un viaje hacia otro estadio”.
Lo que se llora, entonces, no es lo que pasó: es lo que podía pasar y ya no pasará. “Dos de mis composiciones, que considero más importantes, son ‘Ella vendrá’ y ‘Estaré’: en ambas está la esperanza reflejada”, declaró hace un tiempo. Palo era eso: un cantor del futuro, uno que nos hacía ejercitar el fabuloso don de la curiosidad para que mañana sea mejor. Era rupturista, no con la historia, sino dentro de las conciencias ajenas: uno recorría su música y, como en un supermercado, se llevaba el chango lleno de nuevos poderes. Logró que extrañemos su próximo disco: nostalgia, lo que se dice nostalgia, es otra cosa.