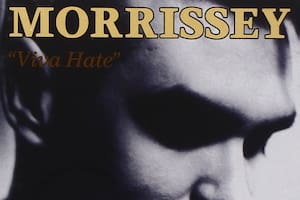13 minutos de lectura'
13 minutos de lectura'

‘Si armara un guion de una biopic con todo lo que me pasó en los meses antes de que Gaby partiera, me dirían que es demasiado exagerado, que nadie se lo va a creer”. A Fernando Ruiz Díaz se le hace un nudo en la garganta. Esa expresión de acero, de Terminator rockero, que lleva en su rostro desde hace unos cuantos años, se le desarma por unos segundos. Hace veinte días su hermano Gabriel partió hacia el infinito y más allá y esta es la primera vez que reflexiona en voz alta acerca de lo ocurrido. Una historia, un guion, de apariciones, de reencuentros inesperados, de llanto, de canciones gritadas al viento, de luz, de rituales de despedida y de energías en movimiento.
A quince años del accidente automovilístico que lo dejó postrado con serias lesiones cerebrales, el cuerpo de Gabriel Ruiz Díaz, eximio bajista, productor obsesivo y cofundador junto a su hermano del grupo Catupecu Machu, abandonó este mundo el 23 de enero pasado. El día que nació un tal Luis Alberto Spinetta. El día de la música. Pero la película que cuenta hoy Fernando comenzó unos meses antes, en octubre, cuando finalmente consiguió un permiso para viajar a Santa Fe, donde Gaby pasó sus últimos días junto a su madre Dominga.
“Cuando llegué y lo vi a Gaby, físicamente estaba igual que siempre, pero le vi algo a su alrededor, no te quiero decir la parca, pero había algo que me dio a entender que se estaba yendo. También estaba mi sobrina, que tiene una conexión muy fuerte con el más allá, tira las runas desde chica y eso, y le pregunté si veía lo mismo que yo: ‘¿Gaby se va?’. Y me dijo que sí, que me quedara lo más posible porque Gaby se iba, a pesar de que no se lo veía desmejorado. Ese día tocamos la guitarra y escuchamos a los Doors. Él estaba igual que siempre, feliz, porque él era un tipo desapegado a ciertas cosas y, en cierto sentido, se había preparado para esto”, dice Fernando. “Gaby salía de su cuerpo desde los 12 años, hacía viajes astrales”.
Vámonos de esta habitación al espacio exterior
Se nublan los ojos, todo de un mismo color.
Mientras todo da igual, mientras todo da igual.
Ganar o perder
sé que nunca me importa
lo que embruja es el riesgo
y no dónde ir, y subes a otro nivel
y no puedes llegar ni siquiera a tocarlo
(“Hechizo”, cover de Héroes del Silencio incluido en Cuadros dentro de cuadros, Catupecu Machu, 2002)
“Gaby era como si te dijera un prodigio, un pibe que empezó a armar rompecabezas antes de hablar y de muy chiquito leía de todo. Era un investigador. Un poco talento nato y otro poco porque mi viejo por ahí cuando cumplías 8 años te regalaba Discurso del método, de René Descartes. Un día él le sacó un libro a mi viejo y leyó algo sobre los viajes astrales. Se trataba, básicamente, de que tu alma saliera del cuerpo, como en las películas, en donde uno se puede mirar a sí mismo desde otra perspectiva. Él me decía que había empezado a practicar eso a los 12 años. Y cuando tenía 13 comprobé que era real, que lo estaba haciendo. Me acuerdo de que entré a la pieza que compartíamos y lo vi acostado y a pesar del ruido que hice ni movió un pelo. Lo empecé a tocar y no reaccionaba. Me pegué un julepe terrible y lo seguí sacudiendo hasta que en un momento se despabiló y me dijo: ‘Uf, estaba viajando, pero no podía volver’. Yo tenía 19 años y ahí me puse a investigar un poco el tema y le dije que tuviera cuidado, porque era un pendejo y no sabía con qué fuerzas se metía. Para mí todo eso fue como una preparación, porque en estos quince años, si bien cuando yo iba me daba besos, me sonreía, nos abrazábamos, había momentos en los que se ausentaba y nosotros por ahí nos preocupábamos. Pero ahora me doy cuenta de que se iba de viaje”.
Cualquiera que haya ido a un show de Catupecu Machu antes del accidente de Gabriel sabe de la conexión física y mental que existía entre los dos hermanos Ruiz Díaz. “Con Fer me pasa algo concreto que es que tenemos un lazo muy fuerte”, me dijo Gaby en 2003. “Así como yo ya era bastante cerebral de chico, él de chico también ya era así de visceral. De alguna manera, en un montón de aspectos, él es mi otra mitad. Hay cosas en mi vida, más allá de Catupecu, que no las hago porque ese lugar lo cubre Fernando. Y al revés pasa lo mismo. Tenemos una comunicación muy intensa”.
Esa conexión energética, según siempre contó Fernando, continuó en el ámbito de lo privado luego del fatídico 2006. Y sin importarle el qué dirán o que no le crean, hoy asegura que la noche anterior a la muerte de su hermano, según le contó Betsy, una de las enfermeras que lo cuidaba, entre las 20 y las 20.30 Gabriel la tomó de la mano y lloró de emoción durante un rato largo. En ese mismo instante, a 460 kilómetros, Fernando se reencontraba por primera vez en muchos años con Abril Sosa, el adolescente baterista de los inicios de Catupecu (tenía 14 años cuando ingresó a la banda) y ensayaban una versión de “Entero o a pedazos” para un show de Vanthra (la banda que Ruiz Díaz formó tras desarmar Catupecu en 2018) que darían en el bar Santos Vega pocas horas después.
“El reencuentro con Aprile fue otra señal”, insiste Fernando. “Hacía años que no nos veíamos y me llamó y hablamos durante tres horas. Una charla tremenda en la que Gaby estuvo muy presente y terminamos llorando los dos. Lo invité a tocar al día siguiente y hubo una energía que explotaba todo. Después del show me fui a mi casa solo, porque necesitaba descansar, y a las siete de la mañana me entero de que Gaby se había ido y de que a la hora en la que estábamos tocando con Aprile se había conectado con nosotros. Hay magias que generás y también magias que querés ver, pero hay otras que son, esas son la pureza de la magia”.
Todo sucede a la misma vez en distinto tiempo
para algunos veloz, para otros muy lento.
Algunos tratando de estar bien despiertos
y otros a partir de hoy durmiendo
en nuestros recuerdos
(“El número imperfecto”, Catupecu Machu, 2004)
“Nos fuimos para Santa Fe, como si fuera una continuación del show. Aprile me llamó y me preguntó si podía venir, porque por el tema del protocolo por Covid-19 no se podía hacer algo multitudinario. Cuando llegué Gaby todavía estaba en su cama, con una sonrisa increíble y una cara de paz total. Betsy lo había vestido con un jogging negro Adidas impecable y su remera favorita de Star Wars, negra, con la cara de Darth Vader. En un momento nos quedamos solos con Aprile y nos agarramos de las manos los tres. De la energía que había parecía que Gaby se iba a levantar en cualquier momento. ‘Estamos como cuando empezamos’, le dije a Aprile. Fue un momento maravilloso. Siempre en nuestra vida fuimos ritualeros y ese ritual fue muy importante. Hizo bien y fue muy digno de muchas cosas. Con una guitarra que tenía ahí cantamos ‘Vistiendo’, ‘En los sueños’. Fue grandioso y fue el show más profundo de nuestras vidas”.
Gabriel Ruiz Díaz nació el 19 de abril de 1975, en Santa Fe, la misma ciudad donde se despidió. Al poco tiempo la familia Ruiz Díaz se mudó al barrio porteño de Villa Luro. “Cuando éramos chicos no teníamos mucha plata en mi casa”, me contó alguna vez. “Yo no tenía casi juguetes y por eso me ponía a inventarlos. Me gustaba hacer mis propios juguetes. Hacía muchas cosas con papel. Mi papá tenía un escritorio con una resma, plasticola, cúter y siempre inventaba cosas, armaba estructuras. Por eso cuando empecé con la música para mí fue como seguir con el juego. Inventar instrumentos fue mi juego de grande”.
A los 16 años comenzó a tocar la guitarra y enseguida formó sus primeras bandas de covers. “Con una plata que mi viejo cobró de un juicio se compró un auto nuevo y me dejó el de él, un Peugeot 404. Me acuerdo de que lo vendí y me compré una batería electrónica, unos micrófonos y jugaba a ser Prince, grabando todo yo”. Como le faltaba el bajo, fue y se compró un Faim barato y en ese momento decidió que ese sería su instrumento. “Cuando me lo contó, le dije que si quería ser bajista tenía que romperla, porque si no, iba a ser el gordito que va al arco”, recuerda Fernando. “A los dos días ya estaba haciendo tapping, sin haberlo visto o escuchado en ningún lado, y a la semana ya tocaba como un animal. Porque él no es que fue evolucionando. Desde la primera vez que se subió a un escenario tenía un magnetismo y una destreza increíbles”.
Todavía en la secundaria, el alumno Gabriel era un chico introvertido, que dudaba entre estudiar informática, arqueología, química o abogacía. Hasta su primer show. “Esa noche vi entre el público a un pibe que se reía y me mató. Me pareció muy loco que esto que me gustaba tanto pudiera hacer feliz a alguien más. Al toque llegó Catupecu y lo que me empezó a pasar fue que se abrieron puertas de cosas mías de adentro. El segundo año de Catupecu terminaba los shows y no me acordaba de qué había pasado. Era algo realmente fuerte. A partir de ahí, jugaba a sacar el instinto animal en los shows. Todo ese año fue violento emocionalmente, porque pasaba del escenario a la vida real y estaba un poco ciclotímico: de repente eufórico y de repente tranquilo y así. El show es como una catarsis de todas las ideas, de tus sueños y de todo lo que uno tiene en su cuerpo. Un día me di cuenta de que tenemos una parte animal muy fuerte dentro, que todavía conservamos ese animal, y en los shows me gusta jugar a sacar eso. Es nuestra otra mitad”.
“Gabriel en vivo era un animal”, coincide su hermano. “Saltaba, se subía a las torres de sonido, corría de un lado al otro del escenario, se tiraba entre el público y todo eso sin descuidar el sonido. Musicalmente el audio de Gaby era una cosa descomunal. En los shows era el diablo y todos los dioses juntos. Un salvaje y al mismo tiempo un científico. No hubo otro igual. Era un artista-músico muy completo, un tipo de otro planeta. Yo siempre flasheé que él vino del futuro, siempre”.
Amante apasionado de la música clásica (se había comprado un palco en el Teatro Colón y no se perdía una función) e ingeniero electrónico sin título, Gabriel llevó a Catupecu a la experimentación sonora y el riesgo constante, un sello de los primeros cuatro discos de la banda (especialmente en Cuadros dentro de cuadros, donde dejó de lado el bajo y lo reemplazó por la computadora). “Cuando grabamos Cuentos decapitados quería que la gente se enojara. Y me frustré un poco con eso, porque todo el mundo habló bien de ese disco. Me quedé medio mal, en serio. En cambio, con Cuadros... me sentí muy contento con la posibilidad de que los pibes se sientan movilizados, sorprendidos. Porque esos chicos, el día de mañana, en su vida van a querer siempre algo más. En su relación con su familia, con su novia, con su trabajo o con su vocación. Creo mucho en la evolución del hombre, me parece que es el pulso del universo. Y de alguna manera me siento muy cómodo en mi lugar del mundo, siendo un eslabón más de esa evolución. Es muy idealista, quizás utópico, pero yo lo siento así”, me dijo en aquella entrevista de 2003.
Tres años después Catupecu Machu se había convertido en “la última gran cosa” del rock argentino, la banda heredera tanto de la potencia de Divididos como de la búsqueda de la sonoridad de Soda Stereo. Llenaban estadios en la Argentina y comenzaban a ser populares en Latinoamérica. En la madrugada del 31 de marzo de 2006, a la salida del bar El Roxy, en los arcos de los bosques de Palermo, Gabriel manejaba su Volkswagen Fox 0km y tras un mal movimiento se estrelló contra un árbol ubicado en avenida Sarmiento, casi Libertador. Con él viajaba su amigo César Andino, cantante de Cabezones (quien sufrió múltiples heridas en sus piernas y debió ser operado una docena de veces hasta que, en 2017, le amputaron una de las extremidades).
“El integrante de Catupecu Machu tiene una fractura desde el rostro hasta la base posterior del cráneo. Está en coma profundo, con respiración asistida y daños cerebrales. Por lo tanto, su expectativa de vida está muy comprometida”, decía uno de los primeros partes médicos del Hospital Fernández. Desde entonces, pasó cuatro meses en terapia intensiva y dos más en intermedia. Gabriel había perdido masa encefálica y nunca volvió a recobrar del todo la conciencia, más allá de algunos pequeños avances motrices. “Estos quince años fue muy groso vivir lo de Gaby y también lo de Cerati. Porque por más que muchos decían que ya no estaban, ellos estaban ahí. Yo le toqué ‘De música ligera’ a Gustavo y se levantó de la cama. Otro día, con la mamá presente, le toqué ‘Té para tres’ y Gustavo movía la boca y lloraba. Gaby igual, siempre pasaban cosas, me daba besos, la abrazaba a mi hija Lila, se reía, estaba muy presente. Y había momentos en que se ausentaba, como te decía antes, viajaba”.
La llama que se hace gigante aquí
que parte de mí hacia la Luna
va a crecer, me hace sentir
que estoy vivo otra vez
que en este momento
soy parte del viento y del mar
o de lo que quiera ser
(“La llama”, Catupecu Machu, 1997)
“Gabriel tenía una visión muy humana y muy espiritual de la vida”, concluye Fernando en esta tarde/noche, entregado a exorcizar demonios propios y ajenos. “Jamás pensé que iba a estar hablando de todo esto tan pronto… Me estoy dando cuenta de un montón de cosas en esta charla, pero especialmente de que compartí toda una historia con uno de los íconos de la música argentina. Hoy que ya no está físicamente hay algo que se me hizo carne y que es que no puedo creer haber podido tocar con un tipo así. Gaby me dejó el mapa de un montón de cosas y por eso no siento ninguna falta con él. Hice todo lo que tenía que hacer, si hubiera habido más, hubiese sido mejor, pero con la magia que vivimos juntos me sobra. Dondequiera que estés, gracias Gaby, te amo eternamente”.