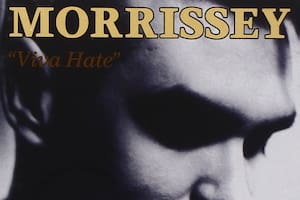La película que tiene a Timothée Chalamet como protagonista se estrenó esta semana en los cines
- 7 minutos de lectura'

Es difícil ser un mesías. Incluso antes de reconocer que en realidad puede ser el Elegido, el adolescente triste que protagoniza Duna de Denis Villeneuve (Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet) deja que el dolor de la expectativa se filtre en cada fibra de su cuerpo, hasta su cara adomercida y su mata desinflada de pelo, vencida por la gravedad. Al igual que la novela original de Frank Herbert, de 1965, sobre clanes familiares en guerra y la explotación de los recursos naturales de los pueblos indígenas, esta adaptación trata, en verdad, del imperialismo. Sin embargo, entre las muchas versiones de Duna (la extraña película de 1984 de David Lynch, la miniserie de SyFy de 2000, los numerosos proyectos inconclusos de directores como David Lean y Alejandro Jodorowsky), ninguna otra logra dejar tan expuesta la trama del pantano geopolítico de la guerra. No es de extrañar que los hombros de Chalamet luzcan tan interminablemente encorvados. Pesa mucho la amenaza de una batalla inminente entre su propia Casa de Atreides y la monstruosa Casa de Harkonnen, cuyo control sobre el planeta desértico Arrakis y su preciada “mezcla” (una droga que prolonga la vida, también conocida como “sal”) ha llegado a su fin repentinamente. Es un juego estratégico por el dominio del imperio el que enfrenta a estas dos poderosas casas.
Esta nueva Duna es un intento digno de forjar un camino inteligible entre las mitades opuestas del denso material original. Paul es, entre otras cosas, el siguiente en la línea sucesoria del ducado de Atreides, después de su padre, Leto (Oscar Isaac), cuyo propio padre era un torero que terminó prematuramente sus días cuando uno de los toros se le plantó en combate. Es un legado maldito el que se cierne sobre padre e hijo. También está el misticismo que Paul hereda de su madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson), bruja de la orden Bene Gesserit. Mientras tanto, sus sueños han estado recientemente cargados de visiones de una joven fremen llamada Chani (Zendaya).
Después está la mecánica del relato bélico, el diseño narrativo, las intrigas palaciegas: hay ahí una oportunidad para que Villeneuve se apoye en su destreza mejor probada: las imágenes. (Eso, y la pura emoción de que todo sea cada vez más intenso). Este es el tipo de película en la que el CGI abrumador alcanza la densidad y el esplendor material de los efectos analógicos; seguramente hay un juego astuto de los dos recursos. La codiciada “sal” de Arrakis flota en el aire como un manojo de chispas vivas que nunca se apagan. Cuando los barcos vuelan en pedazos, se deshacen como si estuvieran hechos de grumos de arena. Cuando los gusanos del desierto emergen (y todos los que están detrás de cámara y aman la historia desean que estas temibles bestias se vean realmente bien), la furia que les provoca a sus fauces aterradoras el mero hecho de ver la luz del día nos resulta tangible.
Coescrita por Villeneuve, Jon Spaights y Eric Roth, Duna es una epopeya de gran despliegue (en términos de narración, elenco, y presupuesto), un tipo de material que el director ha frecuentado durante algún tiempo. El elenco está a tope: Stellan Skarsgård como el barón Vladimir Harkonnen, calvo, hinchado y grasoso; Javier Bardem como el imponente (y reticente) líder fremen, Stilgar; Josh Brolin como Gurney Halleck (el armero de Paul, siempre listo para disparar); Charlotte Rampling como la bruja Bene Gesserit más bruja de todas; Sharon Duncan-Brewster como una Dra. Liet Kynes con el género cambiado (un personaje mucho mayor con relación al libro); y Jason Momoa como el guerrero y espadachín irreprimiblemente carismático, Duncan Idaho. Es su preocupación por el joven Paul, de hecho, lo que nos da el hilo emocional más convincente de la película.
El resto, una adaptación fiel en general del primer volumen de la saga de Herbert, no siempre es tan convincente. O más bien, es una adaptación de aproximadamente la mitad de esa novela inicial. Jodorowsky planeaba convertir la epopeya de Herbert en una película de doce horas; Lynch la comprimió a un sueño cannábico de dos horas muy desequilibradas. Villeneuve ha llegado a una especie de punto medio, dividiendo la historia en dos partes, abriéndose paso, con elegante eficiencia procedimental, a través de la desconcertante montaña de referencias que es necesario reponer de la novela a cada momento. Pero cada toma es precisa; cada efecto está en su lugar. Se nos ofrecen paisajes vastos y coloridos para que los examinemos y nos perdamos en ellos: el planeta natal del clan Atreides, empañado por la niebla; el mortal desierto de Arrakis; los templos de la Casa de Harkonnen, tan oscuros que parecen tallados en tinta.
Sin embargo, los recovecos más místicos de la historia se pierden con esos copos dorados que se deshacen en el polvo. El drama tiene pocas marcas convincentes de toda esta surrealidad, incluso cuando toda la narración se desarrolla en un futuro lejano, en mundos extraterrestres, y está repleta de disfraces y pequeños detalles de fantasía. Si no fuera por la peculiaridad constante de ciertos actores (Duncan-Brewster, Bardem, un breve pero encantador giro de Stephen McKinley Henderson), sería fácil olvidar el extraño universo que la novela de Herbert le encomienda a la película.
Todo ese poder queda segmentado del resto, excepto en el caso de Chalamet, en particular, cuya principal responsabilidad parece ser simplemente reaccionar ante lo extraño. La estrella de Llámame por tu nombre se convierte en un poderoso centro de atención, pero tal vez no por las razones correctas. Cada vez que un fremen se detiene para decir “Te veo” o ensayar líneas del guoin en su presencia, parece justo estar preguntándose qué es, exactamente, lo que está viendo. Pero esto es culpa de la película, no del actor.
A pesar de todos sus defectos, Duna es una epopeya sólida, grande y ambiciosa. Fue así desde el principio. (Villeneuve ha dicho que le dijo a Warner Bros. que no se comprometería a hacer la película a menos que pudiera hacerla en dos partes). En un momento más saludable de Hollywood, eso no habría sido un problema. Pero ahora es un gran problema. Porque Duna es una película con la fuerza de una estrella a punto de explotar, el tipo de producción que Tenet, con su lanzamiento silenciosamente marcado por la pandemia, no pudo ser. Todo el mundo quiere hacer la versión de esta época de 2001: una odisea espacial. Pero nadie lo logra.
Villeneuve es, descaradamente, uno de esos aspirantes a niño prodigio de la dirección cinematográfica, y si sus pasos firmes desde Sicario y La Llegada a Blade Runner 2046 no fueron prueba suficiente, Duna ciertamente lo es. La película aspira con orgullo a ser una obra visionaria y muestra lo mejor cuando se abandona a la magia totalizadora y sublime de una ópera visual bien producida, todo fuego y destino, todo ángulos cuidados y escenografía minuciosa. Villeneuve ama las superproducciones: el diseño hasta el detalle, buscando el máximo impacto. ¿Quién podría culparlo? También sabe cómo encender la mecha y hacer que las llamas sean dignas de la espera.
Esto significa que la secuela, desde ahora mismo, es una enorme tarea. Y para Duna, la película que tenemos por delante, esto significa concretamente que los golpes de inteligencia y los terrores morales que subyacen a sus maravillas visuales parecen más bocetados o sugeridos que contundentes y reales, por ahora. Para Villeneuve, esta primera entrega lo deja claro: el tipo tiene talento. Dependerá la segunda parte, saber hasta dónde está dispuesto a demostrarlo.