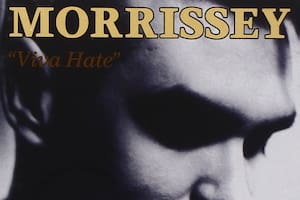Abrazada a los cambios y la improvisación, Fages habla de su infancia religiosa, el descubrimiento del grunge y sus múltiples búsquedas
 10 minutos de lectura'
10 minutos de lectura'

Músicas y músicos en círculo, en perfecta armonía acústica: cuerdas, pianos, tambores. Invitadas e invitados reversionando hits con su toque particular. Una noche épica dentro de una gira que se iba a extender hasta la primavera. Así imaginaba Marina Fages el clímax de su 2020. Pero, de golpe, un virus extraño expandiéndose y el mundo en confinamiento.
Entonces Marina —37 años, porteña, artista multitasking— se reconvirtió: como suele hacerlo, ya lo verán. Editó un disco-show en vivo que llamó Vivo en piyama. Sola con su guitarra y en look hogareño, desde su casa —cuadros, plantas, la luz diáfana de una ventana que da a San Telmo— registró las canciones que mejor la representan.
“Flasheé grabar el disco como si fuera un show porque me pedían vivos y mi conexión anda super mal. Y no me gustan los vivos de Instagram, suenan mal y te dejan manija”, decía Marina una tarde de sol de octubre, en nuestro primer encuentro por Zoom. Cuando en marzo de 2020 todos los planes de Marina se anularon, su cabeza empezó a jugarle una mala pasada por las noches: pasó semanas sin dormir. Eran muchas emociones, todas juntas, todas diferentes. “Estaba re contenta y agradecida y preocupada. Todo en partes iguales”, contaba, y del otro lado de la pantalla su cara se amoldaba a cada palabra, como si tuviera un gesto para todo. Después de un 2019 hiperquinético, canalizó la energía del encierro tachando pendientes. Ordenó su casa, que todavía tenía restos de la mudanza de seis meses atrás. Reactivó su carrera como pintora, pausada por la gira presentación de Épica & fantástica —su disco de 2019—. También compuso. Así acomodó su nueva realidad. “Ahora no se puede proyectar nada. Eso me gusta un toque. Me divierte cuando los planes cambian. Me gustan la improvisación y la experimentación en la vida”.
Desde niña, Marina Fages se forjó una vida de aventuras y búsquedas por concretar. Un recorrido en el que construyó una carrera como música y otra como pintora. En medio de esos mundos hay capas que van desde dibujante para publicidad, programadora de PC, CEO de una web, fundadora de una disquería, muralista, viajante, tatuadora. “Me encanta la magia y creo en lo invisible –dice Marina sobre su universo artístico–. Pero nunca quiero hablar del poder que tienen las canciones, las pinturas, el arte. Prefiero sentirlo. Que suceda”.
Ahora, en el verano 2021, Marina pasa poco tiempo en su casa. Desde fines del año pasado volvió a pintar murales, multiplicó los días que atiende Mercurio (la disquería indie que abrió en 2012 con el DJ Villa Diamante, Lucy Patané, el folclorista Lucas Caballero, la fotógrafa Florencia Petra y el pianista Jirí Alvriv), dio algunos shows acústicos en Parque Saavedra y está metida en intensas jornadas de grabación de su siguiente disco y de la canción de la película Nuestros días más felices, de Sol Berruezo, la misma directora audiovisual de Vivo en piyama.
Son las 2 a.m. En un departamento familiar de Palermo los adultos y los hermanos pequeños duermen. La casa está en pausa. Todo apagado y en silencio. Marina, que tiene 8 años, sale de su cuarto sigilosa y se esconde en el baño a leer una novela de Gabriel García Márquez de su madre. Es curiosa, inquieta. Algo nerd, incluso. En el colegio Santa Rita es una alumna destacada por sus buenas notas y por sus dibujos. Dentro de algunos años sumará a su currículum escolar las actuaciones en el coro.
“Era muy religiosa y super buena alumna. No estudiaba, escuchaba en la clase y me quedaba”, recuerda. La buena reputación escolar le sirvió para no ir a las misas cuando decidió volverse atea a los 13. “Mi abuela me vendió la religión como niños con poderes. La Virgen María y el niñito Jesús, que aparecía en el pesebre en Navidad y traía regalos. Era magia”, dice entre carcajadas. “Después empecé a leer sobre la Inquisición. Que mis padres fueran divorciados y no pudieran comulgar era cualquiera. Y la tercera causa para dejar la religión fue cómo se veía la homosexualidad”, sigue, ya en tono casi de enojo. “Me volví una rebelde intelectual y amable”.
Al dejar de ir a misa abandonó el coro. Pero la música ya era parte de su vida. Había crecido con el folclore que sonaba en la casa, lo que su madre tocaba en la guitarra y lo que le cantaba algunas noches. Mamá, además, escuchaba a Simon and Garfunkel. En la adolescencia, Marina comenzó a tocar la guitarra, a cantar y escribir sus primeras canciones. También, descubrió a Nirvana y la música alternativa de los 90 y los 2000. “La música me gustó siempre. Desde chica me pareció algo muy zarpado. Pero para asumirme música o pensar que podía hacerlo en serio pasó muchísimo tiempo”.
Después de terminar la secundaria, Marina se anotó en Diseño de Imagen y Sonido. Cursó dos años. A la par entrenaba kung fu. A los 20 se cansó de compartir la habitación con sus dos hermanas y de la vida familiar y se fue. Empezó a trabajar dibujando storyboards para agencias de publicidad. Dejó la carrera y las artes marciales. Comenzaron los años de mudanzas. Un tiempo en Almagro con su hermana, unos meses en La Plata, una estadía más larga en Once con dos amigas. Mientras, juntaba horas viendo shows en vivo. Iba de un recital a otro. Aunque muchas veces no llegaba a tiempo. Se enteraba tarde porque la única forma de saber de esos shows era por algún flyer que alguien repartía en la puerta de un bar. Aprendió a programar y creó recis.com.ar, una web donde armó una cartelera de fechas y luego sumó reseñas y fotos.
“Marina empuja límites”, dice Lucy Patané, que conoce a Fages desde el verano de 2004, cuando se cruzaron en un show de Panda Tweak. Patané era la guitarrista de la banda y Marina cubría el recital para su página. “Tiene algo de materializar los deseos: algo contundente a la hora de concretar y empujar para que eso pase”.
Patané llevó a Marina a tocar sus canciones. A finales de 2007, las dos estaban en la casa de Once. En la habitación, donde solo había lugar para la cama, Marina tocó “La montaña”, canción de amor western y rutera. A Lucy le pareció hermosa. Marina tocó más temas. Muchos los traía desde la adolescencia. “Eran re sencillos, simpáticos y genuinos”, recuerda Patané. “Me parecía que esas canciones bellísimas tenían que salir a pasear”.
Así nació El Tronador, un convoy de melodías folk y sinergia punk con Patané, Mene Savasta, Martín de Lassaletta y Santiago Martínez, que editó el disco Viento Fuerza Tronador, en 2011.
El primer show fue en Reina Kunti, un restaurante de comida india en Almagro. No había escenario, así que la banda se instaló en el centro del salón, un lugar con piso de madera, sillones y ladrillo a la vista. La disposición le sirvió a Marina para mirar a sus compañeros y esquivar los ojos del público. Se moría de vergüenza.
Un par de años más tarde, una fecha de El Tronador estaba por caerse porque ningún músico podía llegar. Marina fue sola y tocó. Empezó su carrera solista, que hoy cuenta con tres discos de estudio. El primero fue Madera metal (2013), obra folk heredera de la tradición materna, a la vez, un paso más firme y personal a un universo lírico de ensueño. Con esas canciones, pero el disco aún sin editar, se fue de gira a Europa. “Siempre fui limada. Con contactos de amigos armé unas fechas por mail y me fui sola”, contaba durante nuestro segundo encuentro por Zoom, en noviembre. También es una tarde de sol, pero la casa de Marina está a oscuras. Ayer tuvo un picnic que se extendió y le dejó algo de resaca. “Tuve muchas fechas, pero fui sola y me la pasé llorando todo el viaje. Ahí dije, me encanta ir de gira, pero no lo hago más sola. Tenía que aprenderlo”.
Al regreso comenzó una vida de artista freelance —vendiendo pinturas, haciendo dibujos a pedido, pintando murales— y desarrolló su carrera musical. Grabó, a dúo con Lucy Patané, El poder oculto, disco de canciones punkies tocadas con instrumentos folclóricos que tenía un solo objetivo: generar un material para volver a Europa. Días antes de tomar el vuelo, a Marina le explotó una puerta de vidrio que le cortó los tendones de la mano. Viajó con un yeso y un bombo legüero.
Al año siguiente, en 2015, editó Dibujo de rayo, disco más rockero y potente en el que grabaron siete bateristas. Estaba en ese proceso cuando conoció al músico japonés Yoshitake Expe en una jam de nirvana. Yoshitake se fascinó con sus canciones y fue su trampolín hacia el mercado nipón. En 2016 Marina viajó a Asia por primera vez, “aprovechando una promoción de pasajes”. Al año siguiente volvió. Del otro lado del mundo se convirtió en una suerte de sucesora de Juana Molina.
La noche de un jueves de noviembre, la tormenta asomaba por las ventanas de la casa de Marina, que no había tenido un buen día, pero quería meterle onda. Por eso el vino sobre la mesa para amenizar el Zoom.
“Con Madera metal era más solista. Dibujo de rayo tenía bandas, pero ensayábamos una vez antes de tocar y eran distintas formaciones. Después tuve ganas de una banda estable, porque siempre la que más necesitó ensayar fui yo, que soy la menos música de todas”, contaba sobre la formación con la que salió a tocar Épica & fantástica: Cecilia Grammatico en batería, Clara Rodríguez en bajo, Paola Maiorana en el sintes, Luchi Rodríguez y Julia Arbos en guitarras y Jesica Baker en sonido. Con el disco y la banda estable Marina se transformó, una vez más. Las canciones la llevaron a incursionar en un costado pop-rock con sintetizadores en primeros planos y guitarras de un sonido hardcore movedizo, algo bailable. El dúo de cuerdas le permitió acentuar su costado de frontwoman en vivo. Sin la guitarra, es más inquieta: baila, corre, salta, juega con su voz.
“Marina es libre y abraza la transformación —dice Mene Savasta, que la conoce hace más de una década —. Tiene temple y empuje. Todo lo que hace se complementa para describirla en su complejidad. Puede mutar y, cuando lo hace, lo lleva hasta las últimas consecuencias”.
La multiplicidad artística de Marina le permite hoy, donde la industria de la música puja por sobrevivir, encontrar en la pintura un escape. Su obra, tan amplia y diversa como su repertorio musical, se revaloriza. No solo es una fuente de ingreso económico, también es un medio para reencontrarse con su arte. “Siempre vendo pinturas, pero las vendo muy baratas. No me gustan las galerías. Es un mundo del que me mantengo bastante al margen”, dice Marina. Su obra de óleo sobre tela guarda un imaginario que mezcla magia, naturaleza y mitología en tonos fuertes y líneas ondulantes.
Aunque su presente es inquieto, en realidad, está pensando en el futuro. “Quiero vivir todo tipo de aventuras. La pregunta que me surgió con la cuarentena es qué voy a hacer ahora. Ya logré un montón de cosas que me habían dicho que no iba a poder. Estoy re contenta con eso. Y no sé si quiero más. Ya recibo la atención que necesito, puedo vivir de ser artista y eso para mí es éxito”, reflexiona. “Hay un montón de cosas que quiero hacer cuando sea viejita: jardinería, bonsái, cerámica, escribir novelas fantásticas. Pero ahora quiero empezar a gestionarme otras aventuras. Quiero flashearla”.