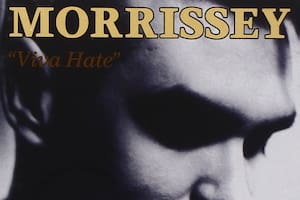El escritor Osvaldo Baigorria cuenta su vida, desde que era un cronista de la contracultura porteña en los 70, sus años en la Costa Oeste de Estados Unidos y cómo conquistó a la literatura argentina contemporánea
 21 minutos de lectura'
21 minutos de lectura'

Arriba de la mesa hay un sobre de papel madera. Osvaldo Baigorria saca un pilón de fotografías curtidas de su interior. El escritor explica que, si tiene que hablar de sus viajes, fugas, vagabundeos, es mejor hacerlo con las imágenes a mano. En el living de su departamento en Palermo, dedica varios segundos a contemplarlas en silencio. Fueron capturadas por las lentes de una Leica IIIC y una Pentax K 1000 hace décadas. En ellas aparece un muchacho de porra afrolatina, a mitad de camino entre Hendrix y Santana, retratado en mil y un paisajes. Nevadas de metro y medio, frondosos bosques de vida comunitaria, urbes californianas, caminatas alucinógenas por territorios americanos. Postales de una vida on the road. † Esta tarde de febrero, aquel pibe nacido y criado en Mataderos que alguna vez decidió dejar atrás su laburo como cronista aspirante de la contracultura porteña para salir al camino y vivir en carne propia la vida errante va a trazar una cartografía de sus recuerdos andariegos. También de su presente como escritor outsider que, desde el margen, viene conquistando espacios cada vez más centrales en la literatura argentina contemporánea.
Soltar amarras. Baigorria dice que su pulsión nómade floreció a principios de los 70, con las últimas calenturas que regalaba el “verano del amor” tardío en estas pampas. Su formación intelectual, asegura, fue a través de una suerte de profesorado de café: “Ahí conocí personas que tomé como referentes para leer ciertos autores y temáticas. Como Néstor Perlongher, quien junto a otros estudiantes, militantes y poetas fundó el grupo de estudios Política Sexual, en el que pude acceder a diferentes lecturas de Marcuse, Freud, Marx, Wilhelm Reich. Con el grupo de estudios realizábamos intervenciones, como volanteadas y pintadas. También en aquellos años conocí a Miguel Grinberg, quien me acercó a la contracultura y a la literatura beat. Me llevó a la revista 2001, donde escribía la poeta Tamara Kamenszain. Ahí tuve mis primeras experiencias en el periodismo cultural. Escribí sobre William Blake, Arthur Rimbaud, los nuevos movimientos feministas, la revolución sexual. Recuerdo que el poeta correntino Martín Alvarenga me incitó a la lectura de Jack Kerouac. Me prestó Los vagabundos del Dharma, Los subterráneos y En el camino. Además, con él aprendí a hacer artesanías en cuero y metal, antes de irme de viaje”.
Para finales del 73 y principios del 74 decidió dejar Buenos Aires. La situación en Argentina empezaba a ser bastante represiva. “Junto con mi compañera, Milu, tomé la Ruta 9, que se convierte en la Panamericana, y recorrí todo el continente”, dice. “Viajábamos haciendo dedo, en trenes, en buses. Llegábamos a alguna ciudad de Latinoamérica y parábamos por un tiempo. Vendíamos artesanías y luego volvíamos a partir, hacia el norte. El objetivo era llegar a San Francisco”.
Como un fugitivo, Baigorria decidió escapar de Buenos Aires, previo al baño de sangre del Proceso cívico-militar. Se puso a la espalda una pesada mochila repleta de alambres y herramientas para forjar artesanías. La idea era hacerse la América rumbo a la tierra prometida de la contracultura. En el horizonte divisaba un paisaje imaginario, enclavado en la occidental costa brava estadounidense. California dreamin’. Paraíso del amor libre, las drogas, la psicodelia, el rock. Cuando llegó a destino, el panorama era muy distinto.
Baigorria cruzó el Altiplano, el mar Caribe y México de cabo a rabo. La peregrinación duró dos años y terminó en la meca de la contracultura. Pero el barrio Haight-Ashbury ya no era el mismo. La revolución hippie y el flower power eran menos un sueño húmedo y más una pesadilla casi seca. Sin embargo, algo de la efervescencia del amor libre, los alucinógenos y la contracultura flotaban todavía en la parte alta de California.
A diferencia de la diáspora argentina, que abandonó el país por la violencia de Estado, creo que tu salida a la ruta tuvo también una cuota de búsqueda personal. ¿Cómo recordás aquella primera experiencia en el exterior?
Bueno, lo personal es político, ¿no? La fuga había sido provocada, de alguna manera, por una situación política que empeoraba día a día en el país, pero lo cierto es que dentro de la diáspora argentina en Estados Unidos, la mayoría pasaba su tiempo lamentándose sobre todo aquello que habían perdido al irse del país o trabajaban para ahorrar plata para volver. Para mí, la experiencia de la fuga iba hacia otro tipo de registro. Me planteaba, en todo caso, qué estaba ganando. Por un lado, a mediados del 75 y con el golpe del 76 ya no había margen para regresar. Y la fuga guardaba una positividad en sí misma.
¿Cómo es eso?
Es algo que aprendí de Néstor Perlongher: ver no solo la carencia o la falta en los fenómenos de fuga o de marginalización. Vi que podía abordarlos desde la propia positividad que tiene la errancia. Es decir, aquello que te lleva a salir de las normas o de lo instituido no solo te hace perder, sino también ganar. Esto no debe ser entendido como un mero pensamiento positivo, en todo caso, es ver lo inmanente dentro de algo que está condenado desde la normativa social. Yo ganaba al vivir en el Haight-Ashbury, al experimentar, conocer y tomar contacto con gente de diversas culturas. Yo ganaba cuando iba a esas fiestas en las que podía entrar cualquiera que tocara el timbre. Uno llegaba y podía pasar de habitación en habitación. Te podías encontrar a un grupo de afros tocando free jazz en una pieza, en otra se bailaba al ritmo de “Simpatía por el demonio” de los Stones, en otra se fumaba porro o se tomaba ácido y en otra se cogía libremente. Iba con mi pareja y terminábamos en algún tipo de intercambio en el que, al final de la noche, salíamos cada uno por su lado con alguien a quien habíamos conocido. Al otro día nos reencontrábamos. Al vivir esas experiencias, creo que estaba ganando y aprendiendo cosas que seguramente terminé procesando con el tiempo.
Antes hablabas de tus lecturas y nombraste a los beatniks, que marcaron a fuego a varias generaciones de escritores y músicos, porque intentaron unir el arte y la vida en el camino. En tu caso, ¿cómo convivían las experiencias en la ruta y la vocación literaria?
Escribía poco en esos años en los que viajaba por América, fundamentalmente porque muchas de las ideas y experiencias que me movían hacia adelante iban a contramano de la práctica formal del acto de ponerme a escribir. Pensaba que debía poseer solo aquello que era capaz de llevar en la mochila. Sentía que los libros y la máquina de escribir podían hacerme perder la capacidad de movimiento. En ese momento solo tenía algunos poemas escritos. Participé en lecturas públicas en Quito y San Francisco. Al mismo tiempo iba perdiendo casi todos mis contactos con medios de la Argentina. Había escrito algunas notas sobre los fenómenos de marginalización en Estados Unidos que fueron publicadas en las revistas Pelo y Algún día.
En la Costa Oeste, Baigorria se ganó el mango como pudo. Fue sirviente con cama adentro en Silicon Valley, cuidador de ancianos por hora y hasta aprovechó el pan de cada día que ofrecían los templos religiosos de Frisco. Experiencias de migrante, latino y pobre. Devenir minoritario. Formas alternativas de acercarse a la contracultura.
Un día leyó un aviso publicado por unos franceses, que iban a crear una comuna rural en la Columbia Británica. Decidió tomar de nuevo la ruta, hacia los bosques canadienses. Su “retorno a la tierra”, después del stop californiano.
¿Como recordás esos años en Canadá?
Viví en tres comunidades diferentes. Incluso pernocté por un tiempo en un tipi indígena. Pero la mayor parte lo pasé en una cabaña de troncos dentro de una comuna en la localidad de Argenta. Estuve ocho años viviendo con anarquistas, pacifistas, budistas, vegetarianos. No era una comuna sexual pero había algunos intercambios de parejas. La vida comunitaria implicaba cierta intensidad en las relaciones. Trabajaba sembrando la tierra, hacía básicamente agricultura de subsistencia, pero también íbamos a sembrar árboles en cada temporada. Llegué a viajar hasta regiones inhóspitas. Estuve sembrando cerca de Alaska. Lugares en los que casi no existía la noche durante el verano, por la cercanía con los polos. Y también trabajé como bombero forestal. Todo era como una mezcla de precariedad y buenos momentos. Convivía con muchas personas que venían de países y lenguas diferentes, pero que básicamente compartían la misma sensibilidad. Al revés de lo que pasa hoy con la xenofobia, el miedo al extranjero, aquella era una sensibilidad basada en la apertura hacia otras culturas.
¿Cómo era la experiencia de vivir esa utopía comunitaria en relación con la naturaleza?
El problema del colono es que va a buscar o construir su utopía, pero en los lugares a los que llega hay un ecosistema que tiene su propia regulación. A ese ecosistema uno lo perturba, de una manera o de otra. Teníamos gallinas para alimentarnos, básicamente por los huevos, y eso atraía animales como halcones, zorrinos, coyotes, osos. Para protegerte y protegerlas había que matar. La experiencia de matar es muy fuerte, y una de las cosas que aprendí fue la de sentir gratitud por los animales que mataba. Si era posible, trataba de comer la carne del animal muerto. Siempre agradecía la carne que comía. Eso lo sigo haciendo hoy. En la ciudad, uno compra para comer; en cambio, en la vida fuera de la ciudad a veces hay que matar para comer. Ahí uno aprende que la vida se alimenta de la vida, la vida se alimenta de la muerte. Al vivir les estamos provocando un daño a otros, y por eso aparece una actitud de agradecimiento hacia esos otros que nos permiten seguir vivos. ¿Por qué tendríamos el derecho de quitar la vida a otros para subsistir? ¿Por qué ellos y no yo? Empecé a tener una nueva percepción de las relaciones con el ecosistema. Eso que se puede llamar “conciencia ecologista o ambientalista” me la dio la vida en ese lugar.
Antes nombraste a los Stones, ¿qué música te acompañaba en esos años?
En la ruta, no podía pensar en cargar discos, obvio. En la cabaña canadiense pude juntar algunos, que compraba cuando viajaba a la ciudad. Estábamos a 900 kilómetros de Vancouver. Escuchaba mucho Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes, Jethro Tull, Deep Purple, Weather Report, Santana, Gato Barbieri, Grateful Dead, Janis, Dylan, Hendrix y los Rolling. Más tarde los casetes que me grababan mis amigas punkies: Ramones, Devo, Dead Kennedys y otras bandas de la escena punk norteamericana.
¿Seguiste escribiendo en Canadá?
Por esos años empecé a escribir una novela, que tuvo títulos no muy felices: Las nieves del tiempo, Los emigrados del asfalto, en la que quería narrar la vida en esas zonas. Lo que ocurre es que ese lugar común que dice “la felicidad no tiene historia” guarda alguna verdad. Se me hizo muy difícil armar una historia sobre esa etapa. A la novela la reescribí mil veces y hasta hoy en día no me ha cerrado. Fue una etapa muy feliz de mi vida. Por otro lado, en la comunidad publiqué ficción por primera vez, en una compilación con escritores de la zona. El nombre de la antología es Walking the Dead. Además, escribía en una revista llamada The Smallholder, que podría traducirse como “El minifundista”, formada por y para gente de origen urbano que se radicó en el monte, a principios de los años 60. Se daban consejos de ayuda mutua, un concepto de origen anarquista, heredado del pensamiento de Proudhon y Kropotkin, que no es lo mismo que la autoayuda. Eran consejos para hacer las tareas y actividades que requería la vida rural. Además, se publicaban notas ecologistas, poesía, cuentos. Era una experiencia muy artesanal: cortábamos y pegábamos las cartas con recomendaciones de los lectores, casi sin editar. La revista se distribuía por suscripción a miles de personas.
En sus libros Postales de la contracultura (2018), Sobre Sánchez (2012), la transbiografía sobre el escritor Néstor Sánchez, y la novela ahora reeditada Correrías de un infiel (2004), Baigorria ensaya fascinantes ejercicios de memoria sobre esos tiempos. Crónicas de viaje, reflexiones, ficción histórica, manifiestos, manuales de supervivencia... Toda la obra de Baigorria –más de diez libros– es difícil de encasillar. En ella hay espacio para todos: los beatniks, los linyeras, los pueblos originarios, los exiliados del Delta, los escritores errantes, los libertarios, las Panteras Negras, los yippies del Youth International Party (YIP), los ecologistas, las orgías, las feministas, los drop outs, los freaks, la prensa alternativa, los nudistas, los desertores del hogar, de la escuela y del servicio militar… Nosotros versus ellos.
Si querés leer algo que te parta la cabeza, comprate un libro de Baigorria. O seguí el consejo del anarco Abbie Hoffman: andá a una cadena de librerías, fijate si el empleado está distraído y cometé un acto de justicia contracultural. Robá estos libros.

***
Caminata en pandemia. La charla con Baigorria sigue en una deriva sin rumbo fijo. Botánico, avenida Sarmiento, plaza Sicilia, Jardín Japonés, bosques de Palermo, los límites del Hipódromo. Es martes, hay poca gente a esta hora de la tarde en el pulmón verde porteño. La peste impuso el movimiento al aire libre y la distancia física entre las personas: “De alguna manera vivimos tiempos de empobrecimiento de la experiencia corporal –reflexiona el autor del libro aún inédito Didáctica de la orgía–. Podemos acostumbrarnos, como la gente en confinamiento solitario. Pero no veo a nadie feliz por el aislamiento forzoso. El anhelo de encuentro con otros en un baile, en la calle, en un recital, en las casas, en la cama, es intenso y siempre está al acecho. Por eso hay fiestas clandestinas, transgresiones de la cuarentena, salidas locas que tienen su riesgo legal o físico”.
Con el fin de la dictadura, Baigorria regresó a la Argentina. Pero a los pocos años se fue de nuevo, esta vez a Europa. “Yo diría que estuve casi 20 años en el camino”, explica, “porque a mi vida sedentaria en la comunidad no la percibía como una experiencia de quietud o inmovilidad, sino como algo bien transitorio. Todo formaba parte de la sensación de seguir en la ruta”.
Los 80 fueron de idas y vueltas para Baigorria. En esos años conoció a Enrique Symns y empezó a colaborar en medios gráficos muy diversos, como Cerdos & Peces, El Porteño, El Periodista, Canta Rock y Uno Mismo. Algunos artículos de esa época fueron recuperados en su libro Cerdos & Porteños (2014).
¿Qué recordás de la redacción de la Cerdos?
Era realmente la zona maldita de la contracultura. Había una relación entre anarquismo, alucinógenos, nomadismo, Burroughs, Castaneda, amor libre y transgresión. Yo firmaba algunas notas con seudónimo: Domingo de Ramos, Mike Calypso –luego también utilizado por Symns–, y otras con mi nombre. Escribía sobre el suicidio, las orgías, el verano del amor, la crítica a la escuela. Había un tono general que estaba marcado por el elogio de la transgresión, como una intención de escandalizar a la moral burguesa. La revista hacía su cosecha de lectores dentro del clima de destape y efervescencia que vivían muchos grupos minoritarios, tras la salida de la dictadura. Hoy pienso que la transgresión por la transgresión en sí misma termina siendo muy limitada. De todas maneras, hay que reconocer que puede ser divertida.
¿Por esos años aparece tu primera novela?
Sí, Llévatela, amigo, por el bien de los tres se publica en el 89 y fue reeditada en 2015. La novela narra las experiencias de una pareja que se sumerge en todos los juegos combinatorios de la multiplicidad sexual de los 70 y su pasaje a los 80 duros y cínicos. Es una historia de amor que anticipa varios temas que aparecen en mis siguientes libros: la sexualidad, la identidad y el nomadismo. Fue tipeada en una máquina Olivetti portátil en un ardiente monoambiente de la calle Cachimayo, a media cuadra de avenida Rivadavia, en el verano de 1988. Eran tiempos sin aire acondicionado, sin televisión, sin Internet ni otra pantalla móvil o fija para anclar la mirada. Fue escrita de un tirón, casi sin corrección. Luego releí, taché y tiré muchas páginas, más del doble de lo que quedó al final. Creo que la novela ganó por sustracción.
Y lo raro fue que la presentación de la novela fue en una discoteca.
La presenté en Nave Jungla, de Sergio Aisenstein. Fue algo muy loco para ese momento: Sabuki, un actor under de esos años, leyó unos fragmentos de la novela, mientras unas chicas los actuaban. Proyecté unas diapositivas con imágenes de una ex pareja mía atada con sogas y otras diapos de animales. Sergio ponía la música, gritaba desde lo alto de su cabina de DJ y todos terminamos bailando después de la presentación, en medio de los números que habitualmente presentaba Nave Jungla: sus enanos haciendo striptease y sus performers con serpientes o escupiendo fuego por la boca. Fue un gesto olvidado, creo que en parte porque no había celulares que pudieran registrarlo y también por la marginalidad misma del autor. A veces pienso que soy como una especie de infiltrado al que se lo descubre enseguida. En el momento de hacer una intervención, como publicar un libro, leerlo en público, siempre me siento como una especie de extranjero.
¿Hay elección en eso?
Ahí me preguntaría mejor si hay destino. Es cierto que siento una fuerte inclinación a moverme por el afuera, por lo no céntrico, lo excéntrico. Pero no es algo que piense racionalmente. Por ahí si lo pienso un poco, me agarra una especie de remordimiento: yo debería estar haciendo otras cosas, estar careteando y relacionándome con otra gente, en lugares más centrales, pero al fin y al cabo, mi inclinación por los márgenes me termina ganando, y eso pasa, creo, porque ante todo me divierte la experiencia del afuera. En un punto, hay algo en mí que sabotea la posibilidad de conseguir más espacios y de tener más difusión como autor. Quiero que me lean, por supuesto, pero mi manera de presentarme es así.
Al toque de la presentación te fuiste a Europa.
Sí, presenté el libro y de inmediato me fui. No me quedé a hacer prensa, a difundirlo, como si despreciara la publicidad y decidiera seguir en esa línea marginal. Pero ya te dije que no es decisión, sino destino. En Europa gané amores. En Milán, Barcelona y Madrid. Sobre todo en esta última ciudad, donde me quedé más tiempo, tuve un gran amor y trabajé como periodista freelance e hice talleres literarios. Escribí para las revistas Integral y Ajoblanco, y para los diarios El Mundo y El Independiente. Este último fue muy interesante, era un diario antimilitarista que salió en España a comienzos de la Guerra del Golfo. En 1994 volví al país “definitivamente”, entre comillas porque uno nunca sabe. Las razones de un regreso pueden ser explicadas mediante una larga respuesta y disertación o elaboradas en muchas sesiones psicoanalíticas o pueden servir para escribir varios libros. Entre esas razones, tengo que señalar la situación de mis viejos, que estaban bastante mayores y necesitaban a su hijo cerca. Estar cerca en sus últimos años también fue una experiencia intensa. Creo que uno puede tomar una nueva experiencia, como esa, con la misma naturalidad e impulso con que tomás a las otras. Me hizo muy bien acompañar a mis viejos hasta el momento en que se fueron de esta forma de existencia.
A tal punto que recuperaste algunas partes de la vida de tu viejo para trabajar en un libro sobre crotos, linyeras y trashumantes.
Sí, mi libro En Pampa y la vía (1995) es producto de indagar en la historia del croto y del linyera, pero esa investigación fue posible porque recuperé un pasado de mi viejo, que había sido croto durante su adolescencia, y de alguna manera creo que eso también explica mi trashumancia.
¿Cómo fue el proceso de investigación?
Me propuse escribir sobre el croto y el linyera de los primeros tiempos, no sobre el carenciado producido por el modelo neoliberal. Hablando con mi viejo me cuenta que había estado tres años viviendo y viajando con los crotos, y que él mismo fue un croto, durmiendo a la intemperie, en la vía, durante los 30 y los 40, cuando parece que ser croto era lo más, según me contaron algunos de los mismos protagonistas, que fui entrevistando durante la investigación. Así empecé a asociar esas figuras con las del imaginario del viajero y del hippie. Traté de recuperar las voces de sujetos que eran prácticamente desconocidos y hoy casi han desparecido.
***
Paraguay y Scalabrini Ortiz. La trinchera bohemia del Varela Varelita está encajada en esa esquina. Frontera difusa, donde Palermo no es ni Soho, ni Hollywood, ni Queens. Sigue siendo Viejo a secas. En el salón del bar cuelga un retrato del fallecido escritor Héctor Libertella, parroquiano perpetuo. Baigorria es amigo de la casa. En la mesa de la calle disfruta un Cynar y empanadas de queso y cebolla morada.
Después repasa la génesis de Correrías de un infiel, su novela reeditada a finales de 2020: “En el año 98 estaba escribiendo para algunas revistas culturales, y en un encuentro en el café La Gandhi, en el que estaban Libertella, Claudio Uriarte, Horacio González y María Moreno, surgió la idea de hacer una antología titulada ‘El extravagario argentino’. En ella se abordaría a una serie de personajes extravagantes de la historia nacional. Pensamos en Vito Dumas, el navegante solitario; en Raúl Barón Biza, el pornógrafo millonario de Córdoba; en Omar Viñole, ‘el hombre de la vaca’, que caminaba por la calle Florida con el animal y también le daba laxantes, para que cagara frente a la Sociedad Rural; también en el Gordo Peralta Ramos. Entre todos ellos, surgió el nombre del coronel Manuel Baigorria, de quien yo solo sabía que había vivido más de 20 años entre los ranqueles. Después se cayó el proyecto, pero quedé fascinado por esa historia y me puse a investigar sobre mi coronel Baigorria. Viajé a Los Toldos, a San Luis y a Córdoba, me entrevisté con historiadores y con militantes indígenas, estuve en Leubucó cuando se entregaron los restos del cacique Mariano Rosas a sus descendientes. Primero produje un texto muy corto, pero pronto llegué a la conclusión de que se podía extender el relato. Tomó forma de novela, porque de la no ficción salté a la ficción y empecé a ver qué zonas funcionaban mejor, dónde había una buena respiración en el texto. María Moreno me alentó mucho a sacar para afuera esa presencia tan fuerte del narrador protagonista que finalmente aparece en la novela”.
En el libro se da un cruce entre la investigación genealógica y tu experiencia personal.
Es que por un lado hice todo un trabajo de investigación histórica, bibliográfica, y por otro me puse a imaginar cómo sería la vida de Manuel Baigorria en las tolderías pampas del siglo XIX, pero no para hacer una novela histórica sino para encontrar un ritmo donde pudiesen desplegarse escenas de un relato en torno a la poligamia y el amor libre. Y toda esa investigación fue articulándose con mi historia personal. No para construir una autobiografía, porque desde el punto de vista genealógico no tengo certezas: puedo ser tan descendiente del coronel Baigorria como quizá de la familia de su ahijado Baigorrita, ya que Luis Baigorrita, que estuvo preso en la isla Martín García después de la Campaña del Desierto, al regresar a la pampa primero pasó por Los Toldos y luego se estableció en Trenque Lauquen. Creo que mi abuelo paterno era de Trenque Lauquen, o eso creí escuchar de labios de mi padre, que tampoco conoció mucho al suyo. Es como una leyenda familiar. Lo del Baigorria ranquel viene por ese lado.
La cuestión identitaria atraviesa la novela.
La identidad es una construcción que puede asumirse desde un compromiso político. O sea, no es una esencia que viene del género, de la nacionalidad, de la raza. En mi caso, tengo antepasados negros, italianos, vascos e ingleses. De todos esos recortes identitarios, puedo tomar uno y decir: soy ranquel y me pongo a militar por los derechos de los pueblos aborígenes o soy negro y me comprometo con los derechos de los afroargentinos. En un determinado momento uno opta, decide. Se produce una elección sobre la base de algo que ya está en uno, pero que también se elige. Eso es para mí la identidad.