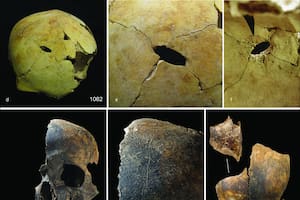Belgrano, un hombre que pasó del orden colonial a la revolución republicana

Manuel Belgrano constituye una pieza insustituible de la mitología nacional. Ese lugar resulta tributario del protagonismo adquirido en la Revolución de Independencia y de las narrativas fundacionales de la nacionalidad argentina. Ante todo, fruto de la empresa intelectual y política encarada por Bartolomé Mitre y el elenco de románticos argentinos que hicieron del pasado revolucionario el zócalo memorial de los sentimientos de pertenencia colectivos con el Estado-nación en formación. A pesar de eso, el rescate oficial de los héroes de la Independencia no habría de ser homogéneo ni tampoco uniforme en la desigual geografía política argentina en las décadas que siguieron a la caída de Rosas y el atribulado proceso de unificación constitucional. La narrativa estatal solo pudo articularse a nivel nacional entre fines del siglo XIX y el momento del Centenario de la Revolución de Mayo, cuando la expansión del sistema escolar y el patriotismo insuflado a los jóvenes en el servicio militar se convirtieron en correas de transmisión decisivas de la pedagogía cívica que, junto a la multiplicación de homenajes y monumentos erigidos en cada rincón del país, administró y reglamentó la obligatoriedad del recuerdo.
Belgrano secundó al Padre de la Patria en el panteón nacional a raíz de interpretaciones que hicieron hincapié en los contrastes de uno y otro en la factura y desempeño de los ejércitos revolucionarios. Fue el general José María Paz quien, en las memorias que escribió en la "ciudad como cárcel", trazó un contrapunto entre los modelos de ejército que ensayaron en las guerras de independencia. A su juicio, mientras la escuela de Belgrano había priorizado la formación de ciudadanos, la de San Martín representaba el ejemplo de formación militar moderna, en el que la disciplina era la norma y el entrenamiento la clave de su profesionalización. Se trataba de un modelo opuesto a los cuerpos armados del general que había llegado a serlo sin instrucción específica y que había padecido más de una derrota.
La versión ofrecida por Paz fue recuperada por Mitre en la primera biografía que dedicó al creador de la bandera en 1857 y reformuló veinte años después, en la que trazó el pasaje del personaje entre dos mundos a simple vista irreconciliables: el del orden colonial en el que había nacido y había acumulado credenciales suficientes para integrar el esqueleto administrativo de la monarquía española, y el nuevo orden, el de la revolución republicana, expresión de la sociabilidad igualitaria y democrática que la precedía, en la que Belgrano había navegado con dificultades.
En rigor, se trataba de un cuadro de situación que no fue soslayado por su biografiado; había sido objeto de un ensayo que Belgrano escribió en primera persona en 1814 y que prefirió no hacer público y se conoció mucho después. En ese registro de memoria autobiográfica, Belgrano hilvanó recuerdos de un trayecto vapuleado por la aspiración a radicar las bases del programa civilizatorio en el Río de la Plata según lo que había aprendido durante su estancia en España y el plan de lecturas inspirado en el magma de la Ilustración, la pretensión de que la América española esquivara los efectos de la crisis metropolitana mediante el frustrado proyecto de instalar una regencia borbónica en Buenos Aires y la aspiración de frenar la desintegración territorial del virreinato después de la creación de la Junta Provisional de Gobierno. En nombre de Fernando VII, la Junta había resuelto la crisis de legitimidad haciendo uso del derecho vigente y fundado un centro de poder independiente de las instituciones que en la península pretendían reunir ambos hemisferios en una sola nación.
Tampoco Belgrano pasó por alto el efecto desolador de la derrota que había desgajado al Paraguay de la égida porteña, por la que fue sometido a juicio por el gobierno triunviral al regresar a Buenos Aires. Ese dilema le hizo confesar saberes discretos en el arte de hacer de la guerra, que habían gravitado en la conducción de cuerpos armados con estándares profesionales poco aceptables. Pero ese obstáculo no lo hizo desistir de la nueva misión militar que lo condujo, en el verano de 1812, a la Villa del Rosario, donde izó e hizo jurar la bandera celeste y blanca, tras percibir la furia que los vecinos y los peones de campo recién reclutados descargaban contra los realistas de Montevideo que merodeaban las costas y asediaban parajes y pueblos. A despecho de la orden emitida desde el gobierno central, volvió a enarbolar la bandera al llegar a Tucumán.
Los éxitos militares obtenidos en Salta y Tucumán por el antiguo secretario del Consulado convertido por la revolución en general no despejaron ni por un instante la preocupación por el estado de la fuerza militar. Sobre todo, después de haber padecido las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que terminaron por desvincular las provincias altoperuanas. Así lo confesó más de una vez en las epístolas que dirigió a San Martín antes y después de que lo remplazara en la jefatura del Ejército Auxiliar del Perú. "Con Ud. se salvará la Patria", le escribió a fines de 1813. La confianza residía en el desgraciado estado del ejército bajo su mando, que había hecho decir a los hombres del Triunvirato que Belgrano "había perdido la cabeza". Un ejército sin disciplina y compuesto por un extendido plantel de oficiales que licuaba el gasto militar e impedía frenar la deserción. Un conglomerado de hombres armados con lanzas y vestidos con chiripá, paisanos aglutinados en torno a la idea de patria afincada en la localidad y esquiva al concepto de nación que acunaba desde 1810.
Ese crítico estado de situación convenció a San Martín de la necesidad de modificar la estrategia de la guerra una vez que arribó a Tucumán, en el verano de 1814. Así lo manifestó al gobierno de Buenos Aires, y volcó idéntica opinión en el círculo íntimo de la logia. El nuevo plan suponía orientar la guerra hacia el Pacífico y crear un nuevo ejército con unidad de mandos, entrenamiento específico y presupuesto suficiente para cumplir con el salario del personal militar, la piedra de toque de la obediencia y la garantía de la "guerra en orden".
Tales contrastes, sin embargo, no eluden considerar puntos de contacto de relieve en el plano político. Belgrano y San Martín fueron firmes promotores de la Independencia y de la monarquía temperada para fijar las bases del gobierno representativo de las Provincias Unidas de Sud América, a cuya cabeza podía figurar un príncipe americano o un príncipe europeo. Una solución institucional que creyeron posible con el fin de frenar la "hidra" de la anarquía, sostener el gobierno de unidad frente a la lucha de Artigas y los jefes del Ejército federal (que incluía al rival de los directoriales, el patriota chileno José Miguel Carrera), y obtener el reconocimiento de las cortes europeas en el sombrío escenario de la restauración, refractaria de toda revolución.
Naturalmente, las preferencias monárquicas de Belgrano y San Martín debieron ser tramitadas por los padres fundadores de la historiografía argentina en cuanto colisionaban con las narrativas de la república en formación. Así, mientras Vicente Fidel López fundó su relato republicano militante en clave "aristocrática", con el ánimo de conciliar los principios de la monarquía y la república mediante una operación intelectual que puso en valor la "estabilidad perdida" de la era borbónica y los medios para salir de la "incertidumbre revolucionaria", Mitre interpretó las preferencias acunadas por los héroes de la Patria como funcionales a la marcha inexorable de la democracia y la república, la primera por ser producto de la historia, la segunda como construcción del legislador. Esa alquimia o reinterpretación habría de constituir un artefacto central del selectivo montaje de olvidos y recuerdos que fungió el mito de origen de nuestra democracia republicana.