Reseña. Los árboles, de Hugo Correa Luna
Palabras más o menos, algunos años atrás un artículo precisaba el modo en que el escritor alemán W. G. Sebald deshilvanaba sus historias como las de esos narradores que se mueven a través del tiempo como si fuese el espacio y se mueven en el espacio como si se tratase del tiempo.
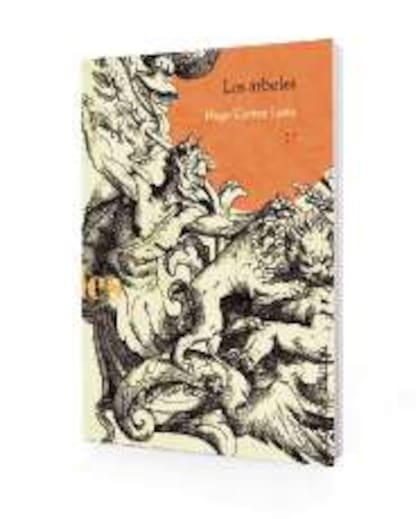
Algo similar podría decirse de la obra de Juan José Saer, una de las referencias de cabecera de Hugo Correa Luna (Buenos Aires, 1949). El entrecruzamiento entre ambas dimensiones del acto de narrar –tiempo y espacio– ha ocupado numerosas páginas dedicadas al gran escritor santafesino.
Lo interesante de Los árboles es que Correa Luna decide vérselas en su novela con Saer en el propio campo de batalla. No hay referencias transversales, ni una intertextualidad tímida o respetuosa. Más bien se entrevera con él en el mismo acto de narrar y en los problemas centrales que plantea esa decisión.
Para dejar el desafío claro, Saer no solo aparece en una de las dedicatorias (“por su voz”, se lee, y sabemos que la música en Saer es todo, al igual que en Correa Luna), sino también en el epígrafe de apertura, un luminoso fragmento de Glosa que culmina: “A menos que tiempo y espacio sean inseparables, y el uno fuese inconcebible sin el otro, y ambos inconcebibles sin ellos dos”.
¿Pero qué es en verdad “lo saeriano” de un libro, más allá de la reducción grosera que remite a la proliferación de comas de los textos, como si lo formal fuese apenas un caprichoso juego de ingenio?
Justamente en la síncopa constante de esa prosa, en la esquizofrenia perceptiva de la narración, en su fervor por los desvíos es donde hacen pie los libros de Saer: la realidad no puede ser contada linealmente no solo porque es preciso completarla sino también porque todo el tiempo se diluye y se cuestiona a sí misma. Lo hace en buena medida porque –siguiendo a Faulkner– siempre dialoga con el pasado, porque jamás puede abandonarlo. Para comprender la manzana, podría decirse, es preciso conocer el árbol, y así sucesivamente.
El plural del título de la novela de Hugo Correa Luna alude, por cierto, a dos árboles ubicados a la orilla de una laguna o bañado, suerte de tesoro turístico de un pueblo que tiene nombre (Ingeniero Wrightsman), pero del que desconocemos la ubicación exacta. Se encuentra en todo caso en algún punto entre Buenos Aires, Santa Fe y el sur de Córdoba; es decir, el territorio en que durante tanto tiempo reinó la ganadería y que en el último lustro se convirtió en paraíso sojero.
Los árboles de la novela son un aguaribay y un sauce criollo que parecen entablar un diálogo. La leyenda del pueblo afirma que en esa doble figura se inspiró el escultor Valerio Gardini –prócer local–, medio siglo atrás, para una de sus obras más celebradas, titulada Los penitentes.
Cobijados por la sombra de ambos árboles, un joven foráneo, que responde al nombre de Balbiano, y un viejo, Marchiarena, reproducen de algún modo al inicio del relato el encuentro entre el aguaribay y el sauce, aunque en rigor se trata de un monólogo del segundo que el otro escucha con cierta indiferencia. La pasividad, sin embargo, comienza a resquebrajarse a medida que ciertos nombres salen a la luz. De allí deriva la clave de toda la narración: eso que nunca ha dejado de ser, que “ni siquiera es pasado”, eso que es todo el tiempo y vuelve a serlo, en el tiempo y en el espacio, incansablemente.
Correa Luna elige para esta bella y tristísima novela una escritura espiralada, un modo de la revelación que es a la vez afirmativo y negativo, certeza y duda. Acaso el hallazgo principal del libro sea el de generar la ilusión de que no habría otro modo posible de contar esta historia. En Los árboles, los hechos parecen estar siempre en movimiento, como si quisieran recordarle al lector que más importantes aún que ellos son sus causas, sus consecuencias y su significado.
LOS ÁRBOLES. Hugo Correa Luna, Modesto Rimba, 154 págs., $ 300







