Reescribir, o el diálogo con los maestros
Si se piensa una obra literaria como una casa, derribar una pared no es un acto de vandalismo, sino una forma de habitarla,ensayo. Si se piensa una obra literaria como una casa, derribar una pared no es un acto de vandalismo, sino una forma de habitarla

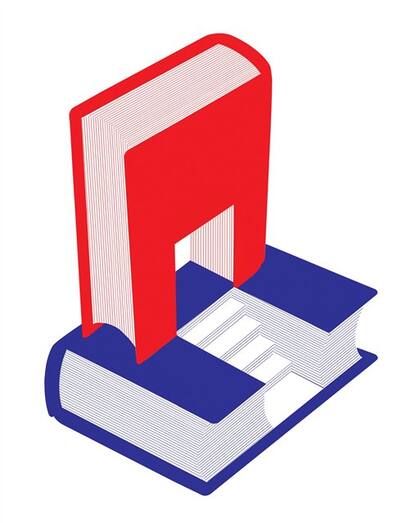
En la Argentina los escritores, una vez que se instalan en eso que los relatores de fútbol llaman "el corazón de la gente", se vuelven intocables. No los rozan ni los jóvenes iconoclastas ni los vaivenes de la academia, ni siquiera la pereza de los lectores: muchos que nunca abrieron Abaddón, el exterminador están dispuestos a romperle la cara a quien sugiera que Ernesto Sabato no es un escritor perfecto. Quizá no está mal; resulta simpático que en este país ciertas obras literarias puedan ser un asunto personal. Como contrapartida, es inevitable (como decía Fogwill) el rito inverso, en el que el escritor joven entra al saloon, busca al tipo más respetado del lugar y lo desafía a pelear.
En esta dicotomía entre la veneración y el ajusticiamiento se pierde, sin embargo, algo consustancial a la literatura: la reescritura. No me refiero sólo a experimientos como el que ensaya Borges en el cuento "El fin", que se permite agregar un episodio al Martín Fierro, o la novela en verso El gran surubí, de Pedro Mairal, que vuelve a relatar a su manera aquel poema.
Aunque eso también es, desde tiempos remotos, parte del juego: basta recordar con cuánta naturalidad Wolfram von Eschenbach, en los últimos versos de su Parzival (circa 1215), advierte que la historia del joven torpe cuyo destino es convertirse en el mejor caballero de su tiempo y contemplar el Grial, aunque sin reconocerlo, ha sido contada antes por Chrétien de Troyes hacia el año 1180. Wolfram anota que su colega no hizo justicia a la historia y que él se basa en la versión de Kyot, un autor que la mayoría de los críticos considera ahora apócrifo: como diría Borges, una ficción improvisada por la modestia de Wolfram para justificar un poema.
En buena medida la literatura vive de esas reescrituras, y sería irresponsable negar que éstas, por regla general, nacen de esa misma ambigua combinación de admiración y de irritación que deja traslucir el posfacio de Wolfram.
El acto de leer pierde algo cuando es incondicional; la lectura, cuando no está sometida a la coacción de ese mito que es la obra perfecta, incluye de manera instintiva, casi involuntaria, la discusión, la interpretación sesgada, la especulación sobre aquello que falta. El libro que acabo de publicar, Cómo ser malos (Letras del Sur), es un intento de entender la casa que son ciertas obras literarias bajo la premisa de que agregar un balcón o tirar abajo un tabique no son actos de vandalismo, sino parte natural del acto de habitarla.
Otra lectura de Cortázar
Tomemos una escena emblemática de Rayuela, de Cortázar. Horacio Oliveira ha salido bajo la llovizna, con su cigarrillo existencial y su descontento elegante a cuestas. Se refugia en una sala donde toca el piano una tal Berthe Trépat. El ridículo está presente desde este nombre que deriva de trépasser, verbo preciosista que solía designar el acto de morir. "Joder con el programa", piensa Oliveira, tras advertir que consiste en obras de la mencionada dama, una de sus alumnas y uno de sus amigos. Trépat es gorda y usa corsé. Lo que toca es un "bodrio fenomenal". Uno por uno los asistentes abandonan la sala. Berthe Trépat, con el rabillo del ojo, parece contar las butacas ocupadas. Todo en ella corresponde a la figura folklórica de la solterona ridícula. Oliveira, con alarma, advierte que la compadece: "Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía aplaudiendo a esa loca encorsetada".
Cuando el concierto termina, no sin perversidad, Oliveira elogia con desmesura a Berthe. Ella le pregunta si en la Argentina se interesarían por su obra; Oliveira no lo duda. Cortázar parece ensayar acá una versión existencial y chic de la humillación cristiana: Oliveira, el hombre de gusto, impoluto de toda vulgaridad, se rebaja por propia voluntad a adular a la ridícula, a la farisea. Para agravar la escena, ella parece desear a Oliveira: se trata, de nuevo, de un objeto consabido de burla, que ningún patán necesitado de reafirmar su virilidad puede perderse de escarnecer: la mujer vieja que se excita con un joven, y que Cortázar remata haciendo que Trépat, en un acceso de histeria, eche a gritos a Oliveira acusándolo de querer llevarla a un hotel.

La fuerza de la escena es innegable; sus defectos son, quizá, su apelación a los estereotipos más rancios y la miseria moral de complacerse, a lo largo de una larga treintena de páginas, en un acto de bullying literario cuya única finalidad es reconfortar al esnob en su deseo más obsesivo: distinguirse del vulgo.
Pero podemos ensayar una variación. En esta versión imaginaria, Oliveira entra a la sala cuando el concierto ya ha terminado. No queda nadie en la sala; Berthe Trépat llora con amargura. Oliveira recoge un papel donde se enumeran las obras que acaban de interpretarse. "Joder", piensa, "joder con el programa." No le cuesta imaginar el bodrio fenomenal que provocó la estampida del público. Berthe es gorda y usa corsé. Igual que en la versión original, Oliveira incurre en la perversidad de adularla. Piensa: "Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía aplaudiendo a esa loca encorsetada". La mujer quiere saber si, en opinión de Oliveira, su música sería apreciada en la Argentina. Con sorna disimulada, Oliveira responde: "No lo dudo, señora". Todo en ella corresponde a la figura proverbial de la solterona ridícula. Oliveira la acompaña a su casa. Ella, después de grandes remilgos, lo invita a subir, y Oliveira se prepara para ser sexualmente acosado. En el departamento hay un piano. Berthe Trépat se ofrece, "ya que usted se perdió mi obra antes", a tocar para él. Oliveira se resigna a escuchar el bodrio y se acomoda en una silla.
Salvo que lo que toca Berthe Trépat no es un bodrio. De los dedos de la solterona ridícula surge una música deliciosa. Más que deliciosa: sublime, milagrosa casi. Algo que paraliza de golpe a Oliveira en su silla, eriza su piel, lo arranca de su lugar como un torbellino cuyo centro resplandece como una cuba de fundición; un fogonazo cegador que lo devuelve a una versión mejor de sí mismo, a imágenes olvidadas desde su primera juventud, a una noche de primavera debajo de una parra, a los destellos del sol en la espuma de una ola. Algo que lo aniquila y vuelve a construirlo, pieza por pieza, sin que Oliveira mueva un músculo en su silla. Porque de los movimientos de esa pobre gorda que usa corsé sale un sonido capaz de avergonzar a Glenn Gould o a Daniel Barenboim, y entonces Oliveira comprende que el universo es un misterio y que él ha vivido equivocado.
¿Mejora esta versión el texto de Cortázar? Estoy seguro de que no; pero también estoy seguro de que el texto de Cortázar, en potencia, la contiene.
La jugada de Houellebecq
Otra forma de reescritura, que de algún modo invierte el procedimiento anterior, consiste en leer como virtudes o como audacias deliberadas los defectos de una ficción.
El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq, es una novela poderosa. Es admirable la manera en que abarca, sin esfuerzo aparente, la complejidad de una larga vida; es admirable también la manera en que Houellebecq hace de esa vida una clave o una exégesis del fin de la era industrial en Occidente. Habría que agregar, sin que esto agote ni mucho menos las proezas literarias del libro, las obras ficticias del protagonista, que es artista plástico. El procedimiento habitual, cuando un novelista pone en escena a un artista de esta clase, consiste en describir el efecto que producen sus obras, guardando un prudente silencio acerca de las obras mismas. Houellebecq se anima a más: describe en detalle cada obra y el lector no puede menos que reconocer que se trata, en efecto, de un artista notable. La idea de una serie de cuadros pintados a partir de mapas de la Guía Michelin -por poner un ejemplo- es lo bastante sugerente para que resulte verosímil un artista lanzado a la fama gracias a ella.
Sin embargo, hacia el final de la novela hay un giro que muchos consideran un defecto: Houellebecq introduce, sin ninguna preparación, a un personaje nuevo, el capitán de policía, y se interna en su vida privada y los detalles de su oficio. La novela, en lugar de desarrollarse hacia un final coherente, parece, incómodamente, empezar de nuevo y convertirse en otra.
No es irrazonable considerar esto como una debilidad de El mapa y el territorio. Pero nada impide tampoco leerlo como una jugada magistral de Houellebecq, que articula de esta forma un aspecto de la experiencia real poco visitado por los novelistas: la manera en que ciertas vidas parecen divididas por un punto de quiebre, un momento bisagra, un cambio tan radical que la segunda mitad de la vida no parece guardar relación alguna con la primera, y que nos permitamos soñar con novelas futuras que retomen y lleven todavía más lejos ese dualismo perturbador.







