Madre e hija en un cuarto de hospital

Esa noche vimos completa la entrega de los Martín Fierro; nos la pasamos largo rato haciendo apuestas, elogiando vestidos, criticando peinados. Nos reíamos tanto que por momentos me dolía la panza y entonces le decía: «Pará, mamá; pará, mami, que me duele la panza». Era el mes de junio de 1999 y yo estaba internada en el Otamendi, recuperándome de la cesárea de mi tercer hijo. Mi mamá le había dicho a W. que se fuera tranquilo a casa con nuestra hija chiquita, que por supuesto ella podía hacerme compañía en el sanatorio. No era sólo porque me quería, que sí, me quería (aunque me lo decía poco). Mi madre tenía especial debilidad por los hospitales; siempre fue buena para atender a los demás y se sentía cómoda yendo y viniendo entre pasillos y guardapolvos, como si ése hubiera sido su ambiente ideal. Era una mujer muy simpática; le gustaba dialogar con médicos y enfermeras y tenía el don de la conversación, lo que la convertía en entretenimiento incomparable para los enfermos, pero también para los familiares en vela. Siempre tuvo el sueño en suspenso, vivía en alerta, por lo que cada vez que yo abría los ojos la encontraba ahí, atenta a cualquier pedido. Entraba y salía del cuarto como dueña de casa y se mostraba orgullosa de sus "poderes especiales" para la persuasión: ya te traen el remedio, ya les pedí que te cambiaran la cena, en un ratito nomás te traen al bebe. Fue inevitable volver a esa noche -fue inevitable recordar a mi vieja- durante la lectura de Me llamo Lucy Barton, de la estadounidense Elizabeth Strout (1956), un relato en apariencia menor, pero que golpea justo ahí donde la literatura se hace carne.
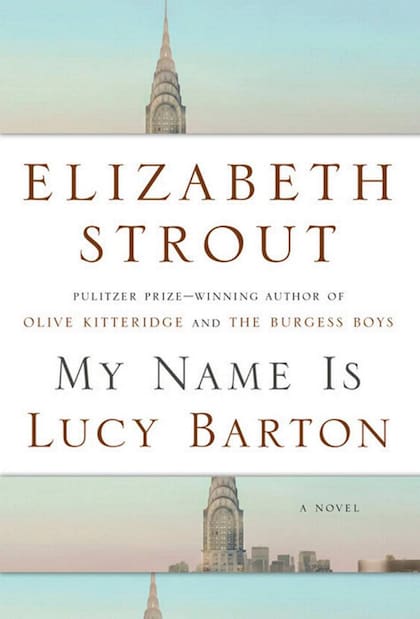
"Estuve dormitando mientras escuchaba la voz de mi madre. Pensé: esto es todo lo que quiero." Lucy está internada en un hospital de Nueva York por una complicación, luego de una intervención de apendicitis. Su cuarto tiene vista a la calle, las luces del edificio Chrysler son señales del paso del tiempo durante el día. No saben bien qué tiene, su debilidad es extrema y su marido no puede quedarse con ella todo el tiempo: tiene que atender a Chrissie y Becka, sus hijitas. Su madre, a quien no ve desde hace años, cruza el país para cuidarla unos días pese a que no se ven ni se hablan desde hace tiempo. En rigor, la historia que narra no transcurre en su presente, sino que Lucy reconstruye en primera persona esos días -ese encuentro- de mediados de los 80 mucho después, cuando sus hijas ya son grandes, su marido ya no es su marido y ella misma es otra persona. En ese cuarto de hospital, la madre de Lucy no dice mucho. Cuenta historias de otros, pequeños chismecitos de barrio que le permiten evadir la posibilidad de dialogar sobre los vínculos y el pasado familiar, es decir, aquello que llevó un día a Lucy a abandonar Amgash, el pequeño pueblo de Illinois donde vivían en un garaje en un clima de miseria y sordidez: "Para mí son inseparables el sonido del maíz al crecer y el sonido de mi corazón al romperse", dice Lucy, que es escritora. Lucy no recuerda besos de su madre, quien, además, no puede decirle que la quiere, aunque ella se lo pide de todas las maneras posibles. A esa mujer no le sale pronunciar el amor.
Lo que hace Lucy con su recuerdo tiene que ver con sus ganas de escribir y de sepultar la vergüenza de haber sido una niña de la que el resto de los chicos rehuía por su aspecto, por la mugre, por el descuido. Para eso sigue al pie de la letra el gran principio de Sarah Payne, su maestra: "Van a tener una sola historia para contar. Siempre van a escribir sobre esa única historia de muchas maneras, no se preocupen por cuál es la historia: sólo tendrán una". Lucy, sus padres, sus hermanos, eran pobres, muy pobres; eran la clase que en Estados Unidos se conoce como white trash, blancos caídos del sistema para quienes el sueño americano es siempre algo que les pasa a otros, una publicidad más: "Soñaba con no tener frío, con tener sábanas limpias, toallas limpias, un inodoro que funcionara y una cocina soleada".
Lucy sorteó su destino, traicionó a su clase iletrada, vive con culpa haberse "salvado". Por eso insiste en tener una relación con su madre y por eso también envía con regularidad dinero a su hermana, incluso para gastos insólitos e irritantes. La novela de Strout -aún no se consigue en papel en la Argentina, sólo hay edición e-book de este título- es un fresco minimalista en el que apenas unas pinceladas desarrollan un clima de época como el de los 80 en Nueva York, cuando el sida era un fantasma que congelaba el futuro. Son, además, esas frases conmovedoras y arrojadas como dardos las que convierten este texto en algo especial, un viaje hacia lo más profundo de un diálogo inconcluso con una madre, esa persona que uno siempre necesita creer que tiene todas las respuestas.
Tw: @hindelita






