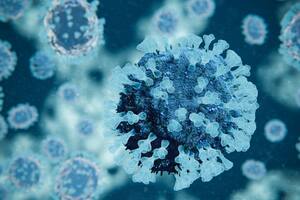Los presos y el coronavirus
En los últimos días se ha abierto un fuerte debate entre los argentinos a raíz de excarcelaciones, detenciones domiciliarias y hasta liberaciones dispuestas en favor de presos, ante una situación de riesgo por encontrarse hacinados en distintos lugares de detención. El problema ha derivado en motines -incluso con muertes- incendios y daños en tales sitios.
El asunto tiene viejo origen. Alude al tradicional y frecuente, por no decir habitual y naturalizado, hacinamiento de los detenidos (condenados algunos, procesados otros) en comisarías y establecimientos carcelarios. Naturalmente, esa situación de superpoblación amontonada y apretujada es totalmente opuesta al régimen de aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con relación al resto de los habitantes del país, a raíz de la pandemia por el coronavirus.
En una primera aproximación, cabe suponer que cuando se dispuso por decreto de necesidad y urgencia tal aislamiento, el Poder Ejecutivo tuvo que haber adoptado también, para actuar con coherencia, reglas especiales para los encarcelados. Lamentablemente, ese sistema específico no se conoce.
La conmoción presente, hija del silencio y de la inacción de décadas, se traslada ahora, con excesivo facilismo, a los jueces, como si ellos fueran los causantes de la actual situación crítica y además, quienes debieran ponerle fin.
De hecho, están, en verdad, ante un dilema candente.
Por un lado, se encuentran ante normas del derecho internacional de los derechos humanos, y reglas derivadas de ellas, enunciadas en tratados y convenciones aprobadas por el Congreso y ratificadas por el Poder Ejecutivo. Algunas de ellas tienen, simultáneamente, rango constitucional. Vamos a dar una sola muestra: la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que es obligación del Estado proporcionar a los presos, que son -de modo particular- personas vulnerables, su derecho a vivir y en un lugar adecuado, alimentación, trato digno y salud, entre otras cosas. La misma Corte subraya enfáticamente que el Estado no puede eludir sus deberes argumentando, por ejemplo, falta de recursos económicos. El Pacto de San José de Costa Rica, por su parte, aclara que el fin esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados, quienes, además, deben ser tratados con el respeto a la dignidad inherente al ser humano. El incumplimiento de estas directrices genera responsabilidad internacional para el Estado olvidadizo o renuente.
En paralelo, en Argentina, la Constitución exige desde hace más de ciento cincuenta años, en su artículo 18, que las cárceles deben ser sanas y limpias, mientras que la reforma constitucional de 1994 diseñó, en igual sentido, un habeas corpus especial, para los casos de "agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención" (art. 43).
En definitiva, ningún juez podría permanecer indiferente ni rechazar un reclamo de un detenido, si quedare demostrado que su situación, en un sitio de arresto, implica riesgo concreto, real y grave de contraer el virus.
Por otro lado, se acusa a algunas liberaciones judiciales de haberse tomado sin respetar el procedimiento legal del caso, o con excesiva ligereza de criterio y, ocasionalmente, con sospechas de arbitrariedad y favoritismo. Todo ello, por cierto, tiene que ser verificado y, en su caso, invalidado y reprendido. Pero también, en la vereda de enfrente, ciertos sectores de la sociedad parecen sentir que la pena debe implicar más que nada castigo, estigma y dolor para el condenado ("¡que se pudra en la cárcel!"), y que si cometió un delito grave, no merecería tener derecho a conservarse incontaminado del Covid-19. El contagio se perfilaría, entonces, de hecho, como una tácita sanción accesoria a la pena de prisión. Otra grieta, por cierto profunda, ha surgido entre los argentinos.
La solución global del caso, en definitiva, no viene por hacer recaer en el Poder Judicial encontrar la receta del problema del hacinamiento, expediente por expediente, sino en que el Poder Ejecutivo y el Congreso, dueños del presupuesto, asuman el conflicto y enfrenten tal inconstitucional estado de cosas. A ellos les toca, utilizando el primero con provecho los tan abundantes decretos de necesidad y urgencia, instrumentar ya, de inmediato, lugares adecuados (que pueden ser de uso transitorio) para contener a los detenidos. Y si no los tiene, que afronte con franqueza tan gravísima crisis, reconociéndola ante la comunidad con los costos políticos que ello significa. Acto seguido, deberá adoptar decisiones urgentes, efectivas e idóneas para superar el estado de necesidad que nos atrapa.
El recurso casi forzado a las "detenciones" domiciliarias, como remedio judicial subsidiario, con el grado de ficción y descontrol que a menudo implican; la revictimización, en varios casos, de quienes ya sufrieron (y en mucho) un delito; y la consecuente velada amenaza a la seguridad colectiva, no es, desde luego, un dispositivo ideal. Antes de adoptarlas, pero ahora mismo, sin dilación, cabe instrumentar por los poderes políticos la instalación de los presos en recintos apropiados para la emergencia sanitaria que vivimos.
El autor es profesor en UBA y UCA