
Los padres del exilio, otra herida en una clase media desgarrada
La angustia y la impotencia los empujaron a participar, por primera vez, de un banderazo. Lo hicieron el 12 de octubre en una plaza de La Plata. Su hija, de 31 años, les había confirmado esa semana que ya tiene fecha para irse con su marido y su pequeño hijo a vivir a Barcelona. ¿Por qué decidieron salir a la calle? Porque sienten que el país los aleja de lo que más quieren. Sienten, también, que la política está enfrascada en sus internas y obsesiones: no registra lo que les pasa a ellos; tampoco, lo que les pasa a sus hijos. No ofrece un proyecto que entusiasme, que aliente la esperanza, que convoque a imaginar un futuro mejor. Son un padre y una madre que no se ven reflejados en la agenda del poder. Pertenecen a una clase media que se siente ignorada y que carga, desde hace décadas, con una desilusión tras otra. Aun así, no se resignan. Salieron a la calle para sumar su voz a las de otros, tal vez para intentar un desahogo. No quieren que su angustia los paralice. No quieren encerrarse a mascullar su enojo y su dolor.
Es imposible saber cuántos padres de futuros o recientes emigrantes nutrieron los últimos banderazos. Empieza a ensancharse en la Argentina un universo particular: el de los padres del exilio. Son padres y abuelos que quedan con el corazón partido. Familias que empiezan a vivir desdobladas, con un pie acá y otro allá. Vínculos atravesados por la distancia y los contrastes culturales
Es imposible saber cuántos padres de futuros o recientes emigrantes nutrieron los últimos banderazos. Pero quizá no hayan sido los únicos. Empieza a ensancharse en la Argentina un universo particular: el de los padres del exilio. Son padres y abuelos que quedan con el corazón partido. Familias que empiezan a vivir desdobladas, con un pie acá y otro allá. Vínculos atravesados por la distancia y los contrastes culturales. Es otra cara –acaso menos explorada– de un fenómeno sobre el cual hemos hablado mucho en estos meses: el de los jóvenes que se van o piensan irse del país.
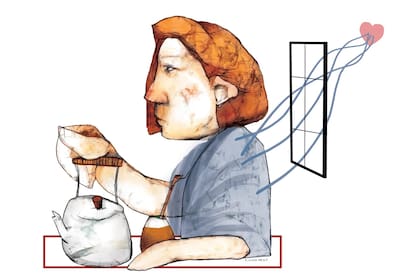
Son padres que viven con impotencia, con dolor y con temores la partida de sus hijos. Pero también con comprensión y con cierta resignación. Aun en la tristeza y el desgarro, alientan la esperanza de un futuro mejor para la nueva generación, lejos de un país que ofrece demasiada inestabilidad e incertidumbre, que se tambalea una y otra vez en la cornisa, que tropieza mil veces con la misma piedra y que, en pleno siglo XXI, es capaz de poner en duda el respeto a la propiedad privada, el valor del mérito o la libertad de expresión. Sienten, en definitiva, que la agenda de la Argentina ya no atrasa una o dos décadas; atrasa dos siglos.
Cada vez son más las familias que conviven con la experiencia de la emigración. Y aunque se trata de una vivencia personal, íntima, que se atraviesa y se sufre en el interior de los hogares, adquiere también la dimensión de un fenómeno con relieves políticos, sociales y económicos. El exilio de los hijos siembra desencanto, impotencia y frustración entre sus padres. Son sentimientos que se traducen en escepticismo, reproche y desconfianza hacia los gobiernos, y que incuban hasta cierto enojo con el país.
También es un fenómeno con aristas económicas: cada joven, cada familia que emigra, se lleva un capital. Se llevan sus talentos y energías, así como la inversión que el país hizo en su formación. Pero en muchos casos, sus padres tratan de ayudarlos desde aquí, sobre todo en la primera etapa, invirtiendo sus ahorros en aquel lugar que sus hijos eligieron. Además, tratarán de viajar con la mayor frecuencia posible: ahorrarán para gastar allá. Si hay países que se benefician de las remesas que envían los hijos inmigrantes, el fenómeno no tiene esas características en la Argentina. Quizá porque es protagonizado por familias de clase media, parece acentuar más el éxodo de pequeños capitales (forjados con esfuerzo y sacrificio) que la llegada de recursos producidos en el exterior. Es posible que tenga una cuantía menor, pero el drenaje podría adquirir con los años una magnitud significativa.
Detrás de las derivaciones políticas y económicas late un doloroso fenómeno social: el desgarro familiar. Para una cultura latina como la nuestra, la pérdida de la cotidianidad en el vínculo entre padres e hijos, abuelos y nietos, implica un sacrificio con hondas repercusiones en los núcleos familiares. El estrés emocional del emigrante está muy estudiado por distintas ciencias sociales, desde la psicología hasta la antropología. Se lo ha tipificado, incluso, como "el síndrome de Ulises" (en referencia al héroe de la mitología griega que vivía lejos de los suyos), que alude al malestar crónico que puede provocar el desarraigo. Pero el impacto en esos padres, abuelos y hermanos que se quedan suele ser subestimado.
Es cierto que la tecnología ha achicado mucho las distancias. Pero no es lo mismo ver crecer a un nieto por Skype que compartir las tardes con él. No es lo mismo el abrazo de cumpleaños que el festejo con pantallas sobre la mesa del comedor. La lejanía, en estos casos, deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un nudo cotidiano en la garganta. Aunque parezca exagerado, es algo que puede contaminar el estado de ánimo de una sociedad.
Los padres viven el exilio de sus hijos con inevitable melancolía y también con callados temores. La lejanía puede implicar cierto desamparo. Tiene que ver con algo que ha descripto con agudeza la escritora argentina Samantha Schweblin: "La distancia de rescate". En la novela que lleva ese nombre, la protagonista la define como "esa distancia variable que me separa de mi hija" y que calcula constantemente sobre la base del tiempo que tardaría en correr hacia ella y salvarla de un peligro. La emigración ensancha esa "distancia de rescate" que separa a los padres de los hijos, pero también a los hijos de los padres.
Hay algo que agrava la tristeza: los que se quedan no encuentran demasiados argumentos para convencer a los jóvenes de que no se vayan. Muchos, incluso, los alientan a irse. Comparten su pesimismo sobre el futuro de la Argentina. Sienten que no tienen derecho a pedirles que sacrifiquen oportunidades para quedarse cerca de ellos.
Los padres se quedan con la amargura (y en muchos casos el enojo) de ver que es el fracaso argentino el que expulsa a sus hijos. Se van con el propósito de echar raíces y desarrollarse en otro lado; no para capacitarse, hacer una experiencia y volver. Criarán a sus hijos en otra cultura; se amoldarán a una nueva idiosincrasia. Es un fenómeno que descoloca a las familias y a un sector de la sociedad. Muchos ven frustrado, con el alejamiento de sus nietos, un proyecto vital. La distancia transforma el vínculo familiar. Para los que se quedan, también empieza un viaje a lo desconocido.
¿Qué les decís a tus hijos si te plantean que se quieren ir del país? Esta pregunta está instalada, al menos en el plano hipotético, en la conversación social. No tiene una respuesta sencilla. Pero abre la puerta a reflexiones políticas, psicológicas y personales. Estimula una reflexión sobre el país y sobre la familia, sobre el presente y sobre el futuro. Como todos los fenómenos sociales, son complejos y generan dilemas que no tienen soluciones categóricas. Pero es bueno que nos hagamos las preguntas. Y que enfrentemos el que quizá sea el interrogante central: ¿por qué la Argentina despierta tanta desesperanza en nuestros hijos?
En una plaza de La Plata, Ernesto y Graciana sacaron estas angustias a la calle. Es un síntoma de vitalidad y de esperanza. Es la demostración de que, a pesar de todo, todavía creen en un futuro distinto. Aunque alguno diga que en esas plazas no estaba "la gente", aunque esos dolores y desilusiones sean ninguneados desde el poder, algo fundamental sobrevive en el corazón de nuestra clase media: el espíritu de rebeldía y el coraje de no resignarse ante el fracaso argentino. Ese espíritu, algún día, tal vez invite a sus hijos y a sus nietos a emprender el camino de regreso.






