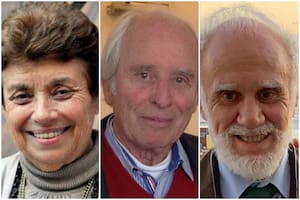Jean-Paul Sartre. La vida como elección continua
Se cumplen 40 años de la muerte del autor de La náusea, quien forjó un existencialismo basado en una radical concepción de la libertad humana, la responsabilidad y el compromiso intelectual
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'


Jean-Paul Sartre se insertó en la tradición de la filosofía de la existencia alemana y la prolongó hacia otras consideraciones. No compartía el optimismo de los ilustrados, sino el desencanto de los europeos de la primera mitad del siglo XX: la declinación de Occidente, la desacralización del mundo, el auge de la técnica, el fascismo predominante y, en su caso, Francia dividida en dos. Adhirió al comunismo aunque nunca se afilió; se entusiasmó con el humanismo del joven Marx y defendió la descolonización de Argelia. Escribió el prólogo a Los condenados de la tierra (1961) de Franz Fanon, una pieza literaria clave para los teóricos de la violencia: "esa violencia irreprimible, [...] es el hombre mismo reintegrándose. [...] Cuando los campesinos reciben los fusiles [...] las prohibiciones desaparecen una por una; el arma de un combatiente es su humanidad. [...] Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido: quedan un hombre muerto y un hombre libre". Al respecto, Hannah Arendt le imputó "el exceso irresponsable de retórica", es decir, la verborragia incendiaria que, en las manos equivocadas, puede impactar de manera no deseada.
El existencialismo sartreano fue ateo y (solo hasta cierto punto) pesimista: "Se nos ha reprochado [...] que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso [...]; que ponemos el acento en el lado malo de la vida humana". Su relación con Albert Camus fue inestable. Sartre le reprochó la crítica al estalinismo. Camus (que era argelino) salió al cruce, objetando el élan anticolonialista y el activismo violento defendido por Sartre: "En estos momentos están poniendo bombas en los tranvías de Argel. Mi madre puede estar en uno de esos tranvías. Si la justicia es eso, elijo a mi madre".
Lejos de los escépticos y dubitantes del Siglo de las Luces, Sartre parte de una premisa no discutida y, con Iván Karamazov, sentencia: "Si Dios no existe, todo está permitido". Pero Sartre no es posmoderno, ni nihilista, ni adepto a una ética circunstancial e individual. Si Dios existiera, infiere, todo sería infinitamente más fácil: los valores en un cielo inteligible y sus intérpretes autorizados allanarían el difícil camino de las decisiones y el rumbo de la vida. Por eso, los valores heredados, los estándares sociales y toda medida prevaleciente adoptada sin reparo ni examen constituyen la zona de confort de la que Sartre nos quiere expulsar. Cobijados y justificados, nos sentimos excusados de cargar con el peso de la responsabilidad. Pero si despertamos del aletargamiento, descubriremos que todo lo que realmente tenemos es nuestra existencia como un puro poder ser.
Que "la existencia precede a la esencia" es simplemente un corolario ineludible de su ateísmo. Cuando venimos al mundo, solo somos un puro proyecto, nada definido de antemano: "No hay naturaleza humana, pues no hay Dios para concebirla". Si Dios existiera, hubiéramos sido imaginados de antemano, como el diseñador industrial piensa "la esencia del cortapapel" antes de fabricarlo. Pero los humanos no somos instrumentos. Nos hacemos a nosotros mismos en cada decisión y en cada acción: "El hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo".
En consecuencia, la angustia no es un aditamento circunstancial de la vida humana, sino su más propia característica, suscitada por la toma de conciencia de que carecemos de parámetros para orientar nuestras acciones. En efecto, la otra cara del desamparo sartreano es la ilimitada capacidad para la acción. Si no contamos con valores ni estándares objetivos, la fuente de la acción es la pura arbitrariedad. Cada acción es un salto al vacío, cada decisión es una invención. La náusea no es otra cosa que el malestar en las entrañas (existenciales) que sentimos al percatarnos de que la libertad es una condena: "Estamos condenados a ser libres".
Tomarse en serio la premisa del existencialismo ateo conlleva la grave conciencia de que en cada decisión y en cada acto estamos solos. No podemos refugiarnos en el consejo ("porque elegir al consejero, es ya elegir el consejo"), ni en valores inmutables; tampoco se nos permite justificarnos en el temperamento ("usted también es responsable de su cobardía"); ni en la educación que recibimos o las compañías que frecuentamos. Si al mentir nos justificamos diciendo "todos mienten", pecamos de "mala fe" pues nos sustraemos a nosotros mismos de una norma sin la cual la vida humana no sería posible. Entonces la única guía orientadora que Sartre nos propone es formularnos en una interrogación ("¿qué pasaría si todos roban, o mienten, o estafan o sobornan?") lo que Kant presentó en 1785 como un imperativo ("Obra de modo tal que la máxima de tu acción pueda ser elevada a ley universal"). Apelamos a los demás e incluimos a toda la humanidad en los juicios que proferimos y en los cursos de acción que iniciamos. Dicho con Sartre: "Cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, [...] queremos decir [...] que es responsable de todos los hombres [...]. Al elegirse, elige a todos los hombres".
La angustia existencial es hacerse cargo de una libertad ilimitada. Es la posibilidad de ser todo, pero es también la pesada carga de poner en existencia un valor cada vez que actuamos. De allí la siempre caricaturizada exhortación "¡Usted es libre, invente!" al alumno atormentado, que no sabe si es mejor enrolarse en la Resistencia (y abandonar a su madre anciana) o quedarse junto a ella (en desmedro de la lucha por la liberación de Francia). Alistarse en la Resistencia implica para Sartre crear un valor (la lucha por la libertad). Por otra parte, el hecho de permanecer junto a la madre también establece un valor para todos (honrar a los padres). Al actuar, exhibimos una imagen del hombre tal y como consideramos que debe ser. No basta con decirlo, debe actuarse. En la acción acontece la creación del valor.
Más allá del radicalismo de su posición y de la coherencia temeraria de su ateísmo, lo que Sartre quiso poner en evidencia no es "el lado desagradable de la vida", sino el grave peso de la responsabilidad y la formidable capacidad para la acción humana, en sus dos posibilidades: lo ominoso y lo extraordinario. En esto consiste ser humanos. No es un destino que se pueda eludir. Darle realidad a un valor no es repetir automáticamente una fórmula de comportamiento. Sartre nos exhorta a abandonar el conformismo y a asumir compromisos con responsabilidad. Los valores se juegan en la acción, pero no en la acción colectiva y ciega. No se trata de seguir mansamente al rebaño, sino de conducir nuestras vidas como si de nuestras acciones dependiera el destino de todos.
Durante la ocupación nazi en Francia, Sartre escribió Las moscas, una adaptación de la Orestíada de Esquilo, en la que Orestes regresa a su patria para restablecer la justicia. Argos está envuelta en moscas y podredumbre por un crimen atroz (un magnicidio, aún impune) perpetrado por Clitemnestra y su amante, Egisto. Los dos tiranos fraguaron un relato que los argivos han aceptado con indolencia: el pueblo debe cargar con la culpa y expiarla con privaciones y conmemoraciones que sostienen la historia oficial. El relato produce el sometimiento. Pero Orestes el justiciero impone su propia ley, que no es la de Argos, que viene a impugnar, pero tampoco la de Júpiter, que ha intentado disuadirlo apelando al conformismo y al remordimiento. Al concluir el drama, le dirige al dios estas palabras: "Estoy condenado a no tener otra ley que la mía. No volveré a tu naturaleza; en ella hay mil caminos que conducen a ti pero solo puedo seguir mi camino. Porque soy un hombre, Júpiter, y cada hombre debe inventar su camino".
Doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Filosofia