Jack London, el humanista salvaje
Lecturas. Los cien años de la muerte del escritor invitan a revisar una obra a menudo reducida al imaginario infantil o al gusto superficial
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

E l 22 de noviembre de 1916, en el enorme rancho de Glen Ellen -California- en el que había dado forma a un último y desmesurado proyecto, moría rodeado de controversia el escritor que acaso protagonice uno de los mayores equívocos o injusticias de la literatura del siglo XX.
Jack London, nacido el 12 de enero de 1876 como John Griffith Chaney, en razón de un padre que huyó bastante antes de que su descendiente asomara la nariz a este mundo, recibió el apellido que lo volvería célebre de un buen hombre, veterano de la Guerra de Secesión, con el que su madre se casaría a los pocos meses de dar a luz. La muerte de London ha estado en el centro de numerosas especulaciones, en particular respecto de las causas de su aparente suicidio, aunque progresivamente esta última idea ha ido quedando relegada para dar lugar a la teoría de una sobredosis accidental de morfina, sustancia que el autor de Encender un fuego consumía con asiduidad a raíz de sus numerosos padecimientos físicos.
Pero la pregunta que cabría hacerse, cien años después de su temprana desaparición, es quién lee hoy a Jack London, y desde luego -en el mejor de los casos- cómo se lo lee. Al menos en la Argentina, y en términos generales en el resto de América latina, se trata de una obra reconocida, sí, pero a la que se la recuerda con nostalgia, casi como un encantador pecado de juventud. Sin duda, y más allá de lo políticamente correcto de proclamar en voz alta que en verdad no existen los géneros menores, lo cierto es que las colecciones populares, las ediciones infantiles y juveniles de antaño con sus horrorosas portadas -y traducciones en sintonía-, y muy en particular las versiones comprimidas, han mantenido vigentes los textos de autores como London, pero en lugar de ampliar su campo de influencia lo han recluido al imaginario infantil o al del gusto superficial y culposo. Con todo, el centenario de su muerte es una instancia propicia para revisitar obra y vida de uno que vivió para contarlo, y lo hizo como pocos.
Fiel a su época, London fue un aventurero incansable, en el sentido menos ingenuo del término, es decir buscándose la vida. Se hizo marinero, trabajó en una fábrica cubriendo turnos inverosímiles de dieciocho horas, fue pescador furtivo de ostras y luego guardia costero, emprendió un viaje de siete meses como cazador de focas a través de Japón y Siberia; y entre otras ocupaciones más o menos transitorias, se convirtió, ya como una celebridad literaria, en un cronista notable, describiendo las condiciones de vida miserables de los obreros londinenses de principio de siglo, las consecuencias del terremoto de San Francisco de 1906 o la ferocidad de la guerra ruso-japonesa (un libro reciente, The Path Men Take, recoge parte de esas crónicas, acompañando el gran número de fotografías que London tomó, con inusual talento, durante cada uno de esos episodios).
La aventura de Klondike
Sin embargo, la experiencia más determinante en la vida de Jack London, y sin duda la que mayor rédito dio a su literatura, fue la travesía que emprendió entre julio de 1897 y agosto de 1898 como buscador de oro en la región de Klondike, en el Yukón (al noroeste de Canadá, cercano a la frontera con Alaska). La llamada "fiebre del oro de Klondike", disparada por una serie de hallazgos producidos a mediados de la década de 1880, arrastró a decenas de miles de expedicionarios a arriesgar su vida en pos de un sueño que se pareció bastante a un espejismo, cuyo balance terminó siendo pavorosamente negativo (el propio London dio cuenta de ello por escrito con todo detalle). No obstante, lo extremo de aquella aventura le permitió a London conocer en profundidad un paisaje y un modo de vida que apenas podía asemejarse al resto de sus experiencias. La travesía duró solo un año, pero el producto que derivó de ella resultó excepcional: cinco novelas, seis libros de cuentos y una larga serie de artículos periodísticos. Dentro de ese corpus llamativamente homogéneo anida lo mejor de la pluma del escritor californiano.
La editorial Eterna Cadencia acaba de publicar, a propósito de ello, una antología que selecciona parte de esa producción a través de un recorrido cronológico de los volúmenes de relatos que la integran. Traducida y prologada por Jorge Fondebrider -y acompañada de cuantiosas y valiosas notas-, refleja lo excepcional de aquel período, que en realidad abarca casi toda la carrera literaria de London en paralelo a otros temas e intereses.
Las condiciones límite de la vida en el Ártico empujaron a London a adentrarse como nunca en la observación de sus propios personajes, en el modo en que respondían al rumor constante de la muerte, dedicándose a desentrañar el alma del "hombre blanco" pero asimismo, con extraordinaria lucidez, logrando asomarse al modo de sentir y pensar de los pobladores originarios de la zona. "Lo que es bueno para el hombre blanco no es bueno para nosotros", reflexiona en "La liga de los ancianos", resignado, un squaw que se presenta por propia voluntad ante la ley para confesar todos sus crímenes. Esa tensión entre dos mundos contrapuestos define la perspectiva desde la que cuenta London, que por otra parte se traslada, de uno a otro libro, del punto de vista más conocido para él, por lógica el del hombre blanco, al de su frecuente antagonista.
Demasiado adepto por lo general a los rankings y las comparaciones fútiles, Harold Bloom señala sin embargo con justeza -en El canon del cuento- el valor de la obra de London, situando claramente sus relatos por encima de sus novelas, en especial aquellos que remiten al extremo norte, más allá del suceso de libros como La plaga escarlata o el tentador sesgo autobiográfico de, por caso, Martin Eden. "El realismo de los relatos es tan extremo e intenso que lindan con la fantasmagoría alucinatoria. Perros que se transforman en lobos si no han sido antes devorados por ellos, y hombres que tienen que luchar si no quieren también ser devorados. La muerte se encuentra por todas partes en la Klondike de Jack London: los congelamientos, la inanición y los lobos se unen para formar una múltiple amenaza". Más adelante, en el mismo artículo, Bloom advierte que London, "a pesar de rendir tributo a lo salvaje, sigue conservando una especie de humanismo desesperado".
Autor de unos cincuenta libros, entre los que hay que mencionar las novelas El lobo de mar, Colmillo blanco y La llamada de lo salvaje, London fue desde muy joven un lector sediento e inquieto, devorando cuanto le ofrecía la Oakland Public Library, bajo la tutoría de alguien que le resultaría fundamental: la poeta Ina Coolbrith, que entre muchas otras lecturas lo iba a acercar a esa camada incomparable de las letras norteamericanas que incluye a Henry David Thoreau, Walt Whitman, Ralph Emerson, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne y, por sobre todos ellos en la preferencia de London, Herman Melville.
Desde luego, fruto de una época en la que el viaje era la forma -o preforma- narrativa por excelencia, el devenir aventurero de London puede asimilarse al de escritores como Joseph Conrad o Robert Louis Stevenson, y sin duda también al de Melville. Deudor para muchos de la narrativa de Francis Bret Harte, un escritor no del todo valorado que aun así prefigura buena parte de lo que sucedería luego en Norteamérica, acaso uno de los paralelos más notorios que puedan establecerse con la obra de London sea el de Rudyard Kipling, a quien por otra parte conoció. El mismo Bloom los emparenta a partir de la "afinidad incomparable" que ambos demuestran por los animales, aunque el rasgo distintivo de London resida en su adoración por lo salvaje.
No puede hablarse de la vida de Jack London sin mencionar su militancia en las filas del socialismo, incluso cuando haya que pensarlo desde una óptica singular y algo endeble. En rigor, la humanidad que rezumaba su preocupación por la alienación del hombre en la era industrial entraba en conflicto, en más de un sentido, con las derivaciones de esa suerte de evolucionismo que por momentos abrazó y que lo llevaba a imaginar, de manera no siempre muy cristalina, la supremacía de una raza por sobre las otras. Su literatura, con su frecuente defensa -o amplitud de miras- de los oprimidos y las minorías, no parece entrar en consonancia con tales ideas.
Padre de dos hijas de su primera esposa Bess Madern, luego se casaría con Charmian Kittredge, con quien iba a vivir hasta el final de sus días. Fanático del box, por lo general víctima de las múltiples adaptaciones que su obra sufrió con el tiempo en el cine y la televisión, London fue uno de los escritores más populares de su tiempo. Hijo al fin de la Revolución industrial, las ediciones económicas de sus textos le granjearon cuantiosas ganancias, que no tardaba nunca en dilapidar, y por ello también escribía sin pausa. Cien años más tarde, acaso las nuevas generaciones decidan llevarlo consigo a la edad madura, y el resto de los lectores dejen de verlo como algo maravilloso que ya no volverán a hacer.
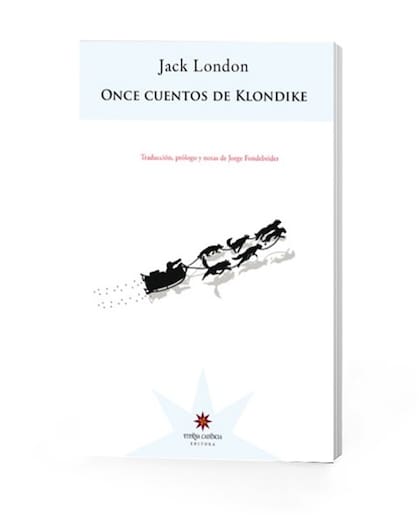
ONCE CUENTOS DE KLONDIKE. Jack London, Eterna Cadencia









