Ficciones sobre los años 70: imaginaciones verdaderas
Denuncias, elipsis, testimonio, desacralización: en cuatro décadas la literatura ha sido vehículo de la memoria colectiva
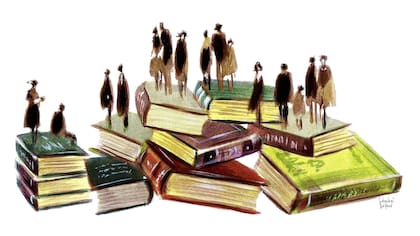
La literatura argentina sobre la dictadura pasó hasta ahora por cuatro etapas, más lógicas que cronológicas. La primera fue la literatura producida durante la dictadura, cuando cualquier revelación sobre lo que sucedía sería no sólo censurada, sino, con toda probabilidad, también castigada con la tortura y la muerte. Fue el caso de Rodolfo Walsh, cuya "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar" –junto, claro está, con su militancia en Montoneros– desencadenó su asesinato por un grupo de tareas en marzo de 1977. La carta de Walsh es la primera denuncia pormenorizada de los crímenes de la dictadura y la explicación de la lógica que los regía; en ella la literatura se pone al servicio de un inmediato fin político, qué duda cabe; pero Walsh no se olvidó de su condición de escritor, como el título indica. Su compañera Lilia Ferreyra nos cuenta que tomó como modelo las Catilinarias de Cicerón, y basta con leer unas pocas frases para advertir que Walsh apuesta a la vez a la inmediatez del periodismo y de la oratoria, y a la duración de la literatura: su carta está escrita para durar años o siglos, porque si la literatura fracasa como inmediata herramienta de cambio todavía puede convertirse en un vehículo –el que más lejos llega– de la memoria colectiva.
Si a la obra de Walsh se la puede considerar el resumen y la culminación de la literatura de la militancia y denuncia que la precede, dos novelas contemporáneas de Manuel Puig pueden verse como anticipo de las escrituras y lecturas políticas que vendrán. En El beso de la mujer araña (1976) coloca en una misma celda a un militante revolucionario y a un homosexual afeminado y –lo que constituye el pecado mayor– aburguesado; pero la cárcel se convierte en un paradójico espacio de libertad que hace posible un diálogo que había fracasado en el mundo exterior; recordemos las dificultades del Frente de Liberación Homosexual, uno de cuyos miembros fundadores fue Puig, en ser aceptado o aun escuchado por las organizaciones revolucionarias de los años 70. En Pubis angelical (1979) Puig iría más lejos en su crítica de la violencia masculina, a la que veía en la base de la violencia política de la época, presentando la figura de una mujer sometida a la vez a la dominación de un marido rico y poderoso, de un represor de la dictadura y de un abogado que milita en Montoneros. Si en El beso... había contaminado la pureza realista de la anterior literatura política con la intromisión de géneros "impropios" como los films de Hollywood o aun de propaganda nazi, en Pubis... hace lo propio con la ciencia ficción, enturbiando las nítidas distinciones del discurso de la lucha de clases con las complicaciones del discurso del conflicto de géneros, en el sentido literario y sexual.
A partir de Nadie nada nunca (1980) la dictadura irrumpe en la Santa Fe de Juan José Saer, así como había irrumpido, devastándolo todo, en el país entero: Glosa (1985) revelará que el lacónico e inquietante Nadie nada nunca contaba la historia de dos desaparecidos, y narrará las formas de la muerte y el exilio de otros habitantes de la zona saeriana; Lo imborrable (1992) cuenta el derrumbe físico y psíquico de Tomatis y, con él, el de muchos que, no queriendo o no pudiendo optar por el exilio, intentaron sobrevivir en el clima opresivo de los años de plomo, asfixiándose en ese aire viciado, pesado, sin oxígeno al que aludía el título de Respiración artificial (1980) de Ricardo Piglia; mientras que La pesquisa (1994) alterna entre los crímenes parisinos que la policía puede resolver y la literatura policial contar, y los crímenes del terrorismo de Estado argentino que ni la una ni la otra pueden abarcar cabalmente. En La grande (2005), su novela póstuma, volverá, como ya lo había hecho en Lo imborrable, sobre la complicidad civil y el colaboracionismo intelectual de algunos escritores (porque la literatura de la dictadura también incluye a los defensores o cómplices de la dictadura) en la represión militar.
Puig y Saer pudieron escribir y publicar desde el exilio; para los escritores que permanecieron en el país, y no habían empuñado las armas con la decisión de morir combatiendo como Walsh, romper el silencio de la dictadura sin convertirse en sus víctimas fue el desafío principal. Las estrategias habituales para eludir la censura –como la elipsis, el desplazamiento, la alegoría más o menos evidente– se extremaron en esta situación de censura de muerte. Ejemplar en este sentido fue Respiración artificial de Ricardo Piglia, novela tan críptica e inteligente que estaba garantizado que los militares no podrían entenderla, y en la cual la desaparición forzada de las personas, ya que no podía decirse, se realiza, haciendo desaparecer a un personaje del texto de la novela.
Rescatar la historia
La etapa siguiente comienza con el retorno de la democracia y estuvo marcada por la producción discursiva de los participantes directos, siendo los más conspicuos los militantes y los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio de la dictadura. La forma privilegiada fue entonces el testimonio: lo sucedido en aquellos años había sido escamoteado, negado, borrado, desaparecido; era esencial rescatar la historia, oponer la verdad a las ficciones de la dictadura; porque en lo discursivo, recordemos, la dictadura y el periodismo cómplice fueron sobre todo creadores de ficciones: estábamos librando la tercera guerra mundial contra el comunismo, los desaparecidos estaban vivos en Europa, estábamos ganando día a día la guerra de Malvinas.
Frente a las ficciones del poder, la literatura se vio obligada a ocupar el lugar de la mera verdad: la imaginación era innecesaria, casi irreverente. El Nunca más (1984) fue el texto fundacional del período. Sin poner en duda su valor de relato colectivo que da la voz a las víctimas hasta ese momento silenciadas o – quizás peor – no creídas, y de establecer la verdad de los hechos, el Nunca más recibió críticas por el voluntario o involuntario ejercicio de cierta ‘pedagogía del opresor’ (‘esto es lo que les va a pasar si vuelven a hacerse los loquitos’) como han señalado ente otros Elsa Drucaroff. Desde el punto de vista literario crea un estilo para hablar de los crímenes de la dictadura que dominará buena parte de la producción de los años 80: su focalización en víctimas y victimarios, y en la minucia de las torturas, corresponde a una etapa de fascinación horrorizada de toda la sociedad y se acerca por momentos a la zona que el periodismo de entonces denunciara como "pornografía de la tortura".
Así, al menos, lo leerá Gustavo Nielsen en Auschwitz (2004), novela que presenta la situación límite de un pusilánime neonazi argentino que en pleno proceso de torturar a un niño se queda sin ideas y recurre al Nunca más como fuente de inspiración. Esta lectura "maldita" de un libro lleno de buenas intenciones e indudable valor social y político nos recuerda que el aporte de la literatura es, sin duda, el de acompañar los discursos de la política, la justicia y los derechos humanos, pero muchas veces a contrapelo.
En esta etapa aparecen también novelas que oscilan entre la ficción y el testimonio, como Recuerdo de la muerte (1984) de Miguel Bonasso, que en forma contemporánea al Nunca más revisa y subvierte su división tajante y sobre todo limpia en víctimas y victimarios, indagando la espinosa situación de los detenidos que se quebraban y colaboraban activamente con los represores en la destrucción de sus antiguos compañeros de militancia. También revisa al Nunca más ese otro gran relato colectivo que es La voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita (1997-98), al presentar a muchos de los que sufrieron la violencia de la dictadura no como víctimas pasivas sino como sujetos activos y voluntarios de la lucha política, social y cultural.
Posteriores, también, pero asimilables en algunos aspectos a la producción de aquellos años, fueron Villa de Luis Gusmán (1995) y El fin de la historia de Liliana Heker (1996), novelas en las cuales la novedad radicó en haberles dado voz a los victimarios y en adoptar su punto de vista, como el médico que trabaja para López Rega en la novela de Gusmán, o la militante secuestrada que forma pareja con su captor y pasa a colaborar con la represión, en la de Heker.
Paralelamente se fue elaborando la literatura de los que empiezan a escribir después de la dictadura y que podríamos llamar los testigos: niños o como mucho adolescentes tempranos cuando aquel fatídico 24 de marzo de 1976, demasiado jóvenes para la militancia y más aún para la guerrilla. Testigos a veces directos, como Laura Alcoba en La casa de los conejos (2008), novela que narra, desde la perspectiva de una nena de siete años, la vida cotidiana en una casa operativa de Montoneros. Con todo su realismo, La casa de los conejos también está escrita con la materia de las fábulas: la de la niña que abre la puerta prohibida, desobedece o meramente se distrae, y desencadena la catástrofe y la ruina.
Otras veces los testigos lo fueron meramente de los silencios, las verdades a medias, o directamente las mentiras que los mayores nos impartían, como en las novelas Dos veces junio (2002) y Ciencias morales (2007) de Martín Kohan, con su énfasis en el comportamiento de los que, como un colimba o una preceptora de escuela, habitan rincones remotos del aparato represivo; o como en Historia del llanto (2007) de Alan Pauls, cuyo protagonista rememora el golpe chileno a través de múltiples filtros y mecanismos de distanciamiento: su escasa edad –trece años– sus lecturas, su carácter de mero observador –más precisamente, de mero televidente– y la emotividad escasa o ausente: el llanto del título es justamente lo que no sucede.
Literatura audaz
Por último, ya a comienzos de este siglo, está la literatura de la generación de los hijos de militantes o desaparecidos, empeñados en sortear el abismo que media entre el mandato de honrar al padre heroico que dio su vida por sus ideales y el impulso de condenar al padre indiferente que prefirió los ideales a los hijos y los dejó en la orfandad; tironeados entre el deseo de buscar la verdad y la condena de los culpables o de buscar una línea de fuga de ese mandato y esa identidad, de la fatalidad de ser eternos "hijos de".
La relación estrecha con los compañeros de militancia de sus padres y las organizaciones de derechos humanos, la tranquilidad de saber que las políticas de verdad y justicia estaban garantizadas por la política de Estado, la relativa impunidad que les concede su lugar de enunciación suscitan una literatura poderosa y revulsivamente política que se permite ir más lejos en las críticas y cuestionamientos a las elaboraciones de las etapas anteriores y habilitan como nunca antes el recurso al absurdo, la sátira y el humor desacralizador, como evidencian películas como Los rubios (2003) de Albertina Carri y M (2007) de Nicolás Prividera y obras narrativas que van de la ficción delirante, como Los topos (2008) de Félix Bruzzone, al blog en Diario de una princesa montonera (2012) de Mariana Eva Pérez, incluso textos más documentales como Aparecida (2015) de Marta Dillon. Definido en principio por la situación de sus autores, el género "obra de hijos de desaparecidos" se autonomiza, eventualmente, como todo género, de sus condiciones de producción, y pasa a definirse únicamente por su forma y por su tema: la primera novela de hijo de desaparecidos no escrita por un hijo de desaparecidos fue Una muchacha muy bella (2013) de Julián López; seguramente no será la última.
En la Argentina, en los últimos cuarenta años desde el golpe, se realizaron los juicios contra las juntas, que continúan ahora con los otros responsables, militares y civiles; se reivindicó y reparó, en la medida de lo posible, a las víctimas; se restableció la identidad a muchos cuerpos; se recuperaron muchos chicos arrebatados a sus familias. Si no hubiera sucedido todo eso, la literatura seguiría atada a las funciones más básicas del testimonio y la denuncia. Si el gobierno actual abandona la política activa de derechos humanos y la deja "en manos de la Justicia", como ha propuesto reiteradamente el presidente Mauricio Macri; si tenemos que volver a dedicar tiempo y esfuerzo a condenar posturas que presentan la legítima justicia como venganza, o a revisar las avaras cuentas de algunos ministros y refutar sus aviesos argumentos, la literatura deberá volver a los caminos trillados de la pedagogía de lo obvio y la exposición de las verdades más elementales, y los escritores tendremos que abandonar la meta de llegar, en nuestras exploraciones, a la Y o a la Z, para volver al ABC.








