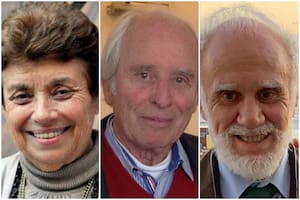Generación del 80: el progreso como ideal
Entre 1880 y 1916, una élite dirigente de sesgo conservador transformó el país al calor de un ideario más cercano a un Estado fuerte que a la expansión de la libertad
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'
El siglo XIX erigió la idea de progreso en uno de sus mayores ídolos. El futuro será mejor que el pasado, decía esa teleología tan propia de esa centuria de grandes ambiciones y formidables conquistas técnicas y sociales. En la Argentina, sin embargo, la encarnación de esa utopía en la experiencia colectiva fue lenta y trabajosa. Todo está por hacerse, afirmaba el presidente Roca en su primer mensaje ante el Congreso, en octubre de 1880, y es seguro que muchos coincidían con ese juicio.
Tras siete décadas de vida independiente, transcurridas entre luchas internas y guerras internacionales, el país era todavía un proyecto incompleto. El panorama no era el mismo que en 1820 o 1840 pero, contrastado con los ideales del siglo, el hiato entre expectativas y realizaciones por momentos parecía más grande que nunca. Todavía entonces el progreso tenía más de aspiración y de ideal que de realidad concreta y palpable.
Para promover el cambio económico y social era preciso despejar varios obstáculos, pero el más importante era de naturaleza política. En el umbral de la década de 1880, la definición de una fórmula capaz de pacificar la competencia por el poder y acotar las tendencias centrífugas de la lucha política era una asignatura pendiente. Mientras que en los países que los argentinos tenían por modelos el conflicto armado había venido perdiendo gravitación desde el fin de las guerras napoleónicas, la falta de consenso sobre las reglas del juego político (y su contracara, la violencia) seguían ocupando un lugar protagónico en nuestra vida pública. Tanto es así que todos los presidentes de la era constitucional inaugurada por Urquiza y Mitre habían alcanzado y conservado el poder gracias al veredicto electoral tanto como a la suerte de las armas.
No sorprende, por ende, que la construcción de un sólido orden político fuese percibida como un factor imprescindible para volver realidad las promesas del progreso. Ese objetivo, hasta entonces tan esquivo, le dio su norte a la vida política entre el Ochenta y el Centenario, y funcionó como el cemento ideológico de la élite dirigente, ese grupo a veces conocido con el nombre de Generación del Ochenta. La preocupación por el orden ayuda a comprender por qué en esos años la idea de progreso se asoció más con la construcción de un Estado fuerte y la afirmación del principio de autoridad que con la expansión de la libertad. Este sesgo conservador le imprimió a la vida pública la marca elitista que fue tan distintiva de ese tiempo.
Roca, que vio mejor que nadie en qué dirección soplaba el viento y cuál era el humor colectivo, fue el principal constructor y el gran emblema del proyecto que entendía la democracia y la participación popular como resultados más que como requisitos para el progreso sociocultural. Utopía es quizás una palabra demasiado grandilocuente para interpretar las palabras y las acciones de esta figura y del conjunto de dirigentes que ocuparon posiciones de poder a lo largo de la etapa que va de 1880 a 1916, tan preocupados por preservar y en lo posible acrecentar su autoridad y sus prerrogativas. En momentos como el actual, en el que la dimensión proyectual de la política se encuentra tan desacreditada, vale la pena recordar que las ambiciones de los protagonistas de la vida pública suele moldearse con una argamasa hecha de valores y aspiraciones que llevan implícita una idea del bien común. El caso que estamos considerando no constituye una excepción. Para esos actores, los componentes jerárquicos y excluyentes del orden político que edificaron sólo se justificaban si permitían forjar una sociedad dinámica y una economía pujante con las que transformar el país en lo que entonces se tenía por una nación próspera y civilizada.
El vector privilegiado para alcanzar esos objetivos era la inmersión de la Argentina en el torbellino de la globalización que crecía al calor del ascenso de los países del Atlántico Norte. Desarrollo de la agricultura y renovación de la ganadería, expansión del comercio y la manufactura, creación de una moderna red de transportes, poblamiento del territorio y mejora de la infraestructura urbana, educación popular y refinamiento de las costumbres: todo ello requería el auxilio de los capitales, la tecnología, los saberes y la energía humana proveniente del Viejo Continente. Por cierto, el poder seductor de este programa de claro signo eurocéntrico no radicaba en su novedad o su elegancia intelectual. Es por ello que esta idea de progreso no tuvo entre nosotros un único intérprete ni una voz privilegiada. De hecho, sus grandes principios ya habían sido abrazados por la generación anterior, la de Alberdi y Sarmiento.
Un nuevo país
Las conquistas alcanzadas bajo la inspiración de estos ideales y de las políticas que les dieron forma no fueron insignificantes. Entre 1880 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Argentina vivió la expansión económica más importante de toda su historia. En ese período de veloz integración de la economía global, el país finalmente pudo sacar provecho de sus valiosos recursos naturales y multiplicó sus exportaciones agrarias por nueve, y su producción industrial aún más rápido. Los salarios crecieron al menos dos veces. Gracias al aporte de la inmigración europea, la población se triplicó. Pese a importantes diferencias regionales, en todas partes hubo una considerable mejora en la provisión de servicios públicos: más agua corriente, más médicos y, sobre todo, más y mejores escuelas. Como consecuencia de estos cambios, los argentinos del Centenario eran, en promedio, tres veces más ricos que los de 1880, además de mucho más educados y bastante más longevos. Entre 1870 y 1914, el analfabetismo cayó de tres cuartos a un tercio de la población, y pasó a concentrarse en las generaciones nacidas en el siglo XIX, cuya infancia había transcurrido antes de la gran expansión de la escuela pública. En Buenos Aires, la esperanza de vida pasó de 28 años en 1869 a 48 en 1914. A los que sólo conocieron el país del Ochenta les hubiera costado imaginar cómo vivían los argentinos de 1910.
La magnitud de esas transformaciones revela que, si todavía en tiempos de Urquiza y Sarmiento la utopía del progreso pareció incierta, para comienzos del siglo XX sus frutos se veían por todas partes. La idea de que el país estaba firmemente integrado en una indetenible corriente de ascenso sociocultural no sólo dominaba la retórica de los grupos más beneficiados por esos cambios; el optimismo sobre el futuro también había arraigado en la experiencia cotidiana de sectores muy vastos de la población, a punto tal que el ideario del progreso poseía la verosimilitud suficiente como para dar nombre a almacenes y panaderías.
La élite dirigente se sintió con derecho a reclamar el papel de principal agente de esta metamorfosis a través de la cual la Argentina parecía haber escapado a lo que Pellegrini en su momento había calificado despectivamente como un destino sudamericano. La conmemoración del Centenario fue la ocasión que el grupo gobernante eligió para festejar ese triunfo y, de paso, para celebrarse a sí mismo. La masividad de esos festejos, sin embargo, no logró ocultar que había asignaturas pendientes. El autoritarismo progresista de la clase dirigente no eliminó del todo otras maneras de concebir la idea de nación más sensibles a los componentes democráticos de nuestra tradición política. Y el malestar ante los rasgos excluyentes del orden político se hizo más extendido por cuanto el indudable incremento del bienestar que tuvo lugar en las décadas de apogeo del ideario del progreso también vino acompañado por la consagración de nuevas jerarquías y de una mayor desigualdad. Y todo ello sucedía mientras los logros de las décadas del cambio de siglo comenzaban a naturalizarse, y perdían capacidad para legitimar a las élites dirigentes.
Así, pues, tanto por sus éxitos como por sus limitaciones, entrado el siglo XX, la utopía del progreso terminó cediendo protagonismo ante dos grandes desafíos: cómo forjar una vida pública más participativa y más respetuosa de la cultura política popular y cómo construir una comunidad más igualitaria. Las principales batallas políticas e ideológicas del siglo que ahora se cierra dieron testimonio del poder movilizador de estos poderosos ideales. Visto desde el punto de observación que nos ofrece el presente, el balance de los logros alcanzados bajo el imperio de esas nuevas utopías es materia de debate. No hay duda, empero, de que tendemos a juzgar estos triunfos con menos entusiasmo y, sobre todo, con menos confianza en nuestra capacidad para realizarlos en el futuro que la que en su momento concitó la utopía del progreso.
El autor de la nota es historiador (Universidad Nacional de Quilmes/Conicet)
Roy Hora