Reseña: Los nombres, de Tommy Wieringa
John Berger dijo que el siglo XX fue el siglo de los viajes forzados. Hoy sabemos que el fenómeno traspasó la ventana del siglo pasado y llegó, adoptando nuevas formas, hasta la actualidad, con la crisis migratoria europea.
En Los nombres, décima novela del holandés Tommy Wieringa (1967), un grupo de indocumentados atraviesa la estepa rusa a pie, huyendo de la miseria de su tierra natal para encontrar, a su paso, más miseria. Estos desposeídos, condenados a una trashumancia perpetua en un mundo que tiene el aspecto de haber llegado a su fin, bien pueden ser sobrevivientes en un escenario posapocalíptico (se aprecian reminiscencias de La carretera, de Cormac McCarthy), refugiados que buscan asilo al otro lado de la frontera o figuras errantes de un éxodo ancestral que vagan por la estepa en una suerte de eterno retorno.
El relato de esta marcha se alterna con la historia de Pontus Bej, el comandante de policía de Mijailopol, ciudad fronteriza imaginaria en la que reina un “duro materialismo” y donde la corrupción está a la orden del día. Cínico, desencantado con el mundo y con su propia vida, con un pie frío y un zumbido en los oídos (los achaques de una vejez anticipada), a Bej le falta algo. Su mucama le permite tener relaciones carnales con ella una vez por mes, y esas noches son la satisfacción máxima a la que puede aspirar. Pero una canción de amor en yiddish que le cantaba su madre emerge de la memoria, y el encuentro fortuito con un rabino (el último judío de Mijailopol) lo lleva a iniciar una indagación sobre sus propios orígenes. La presunción de una raíz judaica en la rama materna de la familia pone en cuestión su identidad y le ofrece el consuelo de la pertenencia a una comunidad, así como el descubrimiento de un horizonte de trascendencia que apacigua el sentimiento de vacío que carcome a Bej, ya pasada la mitad de su vida.
“¿Qué hace para purificarse de la suciedad del mundo?”, le pregunta el rabino en uno de sus encuentros. Es una invitación a la mikve, fuente subterránea de agua viva que se utiliza para realizar baños de purificación, pero es al mismo tiempo un llamado a sumergirse en su propia interioridad para rehabilitar un pasado incógnito que puede ligarlo a una dimensión más profunda de su vida.
La narración se hila con puntadas prolijas que alternan los dos relatos en vistas de una oportuna convergencia. El grupo que vaga por la estepa se reduce a una mujer, un niño y cinco hombres. El hambre, la sed y el frío van percudiendo la humanidad de estos siete seres sin nombre (se los llama “el hombre alto”, “la mujer”, “el negro”) convertidos en sombras, fantasmas, meros pasantes que no dejan huella. El tiempo parece suspendido para ellos, así como para la narración que cobra, por momentos, el tono de una parábola. Los días dejan de ser una unidad de medida y la inclemencia de la estepa convierte su existencia en una continua intemperie sin límites, donde la única referencia que queda es un punto cardinal, el oeste, como promesa eclipsada de una redención cada vez más improbable. El régimen de supervivencia impone una indiferencia feroz hacia el prójimo, las reglas sociales se van agostando y una forma de religiosidad primitiva opone a la desolación una hilacha de fe. Es la génesis de las religiones replicada en una sociedad en miniatura, donde la superstición legitima comportamientos siniestros.
Wieringa es uno de los autores más renombrados de los Países Bajos. Entre sus novelas se destacan Joe Speedboat (2005), sobre un adolescente que acaba de salir de un coma, y Cesarion (2009), que tiene como protagonista al hijo de la Cicciolina y el artista conceptual Jeff Koons. En Los nombres consigue, con un tono sobrio que alterna entre la empatía hacia la humanidad de su protagonista y la compasión hacia personajes que atraviesan “el matorral del horror”, una novela equilibrada en la que reverbera una luz silenciosa, como la que se refleja en las aguas vivas de la fuente de la sinagoga.
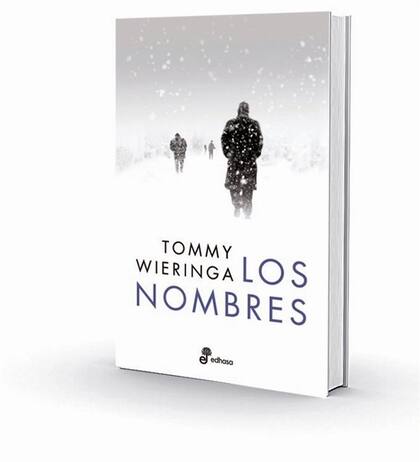
LOS NOMBRES
Por Tommy Wieringa
Edhasa
Trad.: Micaela van Muylem
316 págs., $ 365






