El ejemplo uruguayo en la lucha contra el coronavirus
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

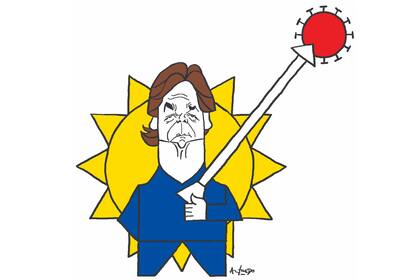
¿Por qué no se ha publicitado más la manera tan eficiente como Uruguay ha luchado contra el coronavirus? Es verdad que se trata de un pequeño país, de apenas tres millones y medio de habitantes, aplastado por vecinos tan enormes como Brasil y Argentina. Pero a estos gigantes les hubiera ido bastante mejor si, en vez de hacer lo que han hecho para detener (o incentivar, se diría más bien, en el caso brasileño) la pandemia, hubieran seguido el ejemplo uruguayo.
Luis Lacalle Pou, el nuevo presidente de Uruguay, acababa de tomar el poder después de derrotar al izquierdista Frente Amplio, que había acumulado quince años de gobierno, con equivocaciones notables en política económica, pero respetando la libertad de expresión y las elecciones libres. El martes 13 de marzo se conocieron los primeros cuatro casos confirmados de coronavirus en el país. Enfrentando las presiones de la oposición de izquierda e incluso la de su propia alianza de blancos y colorados, Lacalle Pou se resistió a imponer una cuarentena, como han hecho tantos países en el mundo. Apeló a la responsabilidad de los ciudadanos y declaró que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país, luego de la catástrofe. Solo se suspenderían las clases en los colegios y habría cierre de fronteras, de momento.
La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, declaró a la prensa: "Para nosotros la libertad del individuo es muy importante, el presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental que es nuestra filosofía de vida"
La vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, declaró a la prensa: "Para nosotros la libertad del individuo es muy importante, el presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental que es nuestra filosofía de vida". El resultado de esta política, que no quiso aprovecharse del virus, como algunos gobiernos democráticos en Europa y en América Latina, para restringir las libertades y promover su agenda política sin las incomodidades de una oposición parlamentaria, no puede haber sido más positiva. Tengo frente a mí los resultados del último informe emitido en Montevideo, señalando que los fallecidos en Uruguay por obra de la plaga son 23 personas, los contagiados 826 y los recuperados 689. Difícil imaginar un balance menos trágico. Es cierto que Suecia, que siguió una política semejante a la del Uruguay, ha tenido muchos contagios y muertos que lamentar, sobre todo en residencias de ancianos, y, acaso la ciudadanía local actuara de manera menos prudente y responsable que los uruguayos. Suecia ha tenido superávit en su balance del año, de modo que los estragos económicos de la pandemia lo afectarán mucho menos que a países que, para combatirla, paralizaron su economía y deberán ahora enfrentar las consecuencias.
El gran problema que enfrenta Uruguay es su frontera con Brasil, una ciudad que ambos países comparten, y donde, con el caos brasileño que ha creado Bolsonaro, los contagios del coronavirus se multiplican. Lacalle Pou visitó dos veces la ciudad fronteriza de Rivera y, para saber si se ha contagiado del virus, ha guardado varios días de aislamiento voluntario.
Conozco a Luis Lacalle Pou, he coincidido con él en encuentros de liberales y demócratas, y no me extraña que haya sido esta excepción a la regla apenas asumiera el poder, luego de una campaña electoral formidable. Es un hombre joven, de principios, amante de la libertad y de las ideas del verdadero progreso, que, con su valiente actitud frente a esta plaga que se abate contra el mundo, puede ahorrar a Uruguay buena parte de la catástrofe económica que se cernirá sobre los países donde los gobiernos, aterrados con la pandemia y la impopularidad, se apresuraron a cerrar fábricas y tiendas e imponer un confinamiento severísimo, o a anunciar subidas de impuestos y nacionalizaciones, sin pensar que todo ello contribuiría a agravar la tragedia económica, una de las herencias de la plaga y, acaso, la más difícil de subsanar.
Recuerdo mucho mi primera visita a Uruguay, en 1966. Era una época de dictaduras militares a diestra y siniestra en América Latina. Una de las excepciones a esta tendencia era Uruguay y, otras, Chile y Costa Rica. Todo era civilizado y notable en este pequeño país de clase media, donde no se veían los gigantescos contrastes económicos y sociales que aparecían por doquier en América Latina. Todo me sorprendía: lo bien escritos que estaban sus periódicos y revistas, la excelencia de sus teatros, la magnífica librería-anticuario de Linardi y Risso, donde encontré primeras ediciones de Onetti y de Borges, y su pléyade de brillantes escritores y críticos –Juan Carlos Onetti, Rodríguez Monegal, Idea Vilariño, Ángel Rama, Mario Benedetti, Ida Vitale, Martínez Moreno, y muchos más- y un semanario, Marcha, que dedicaba la tercera parte de sus páginas a la cultura y jugaría luego un gran papel en toda América Latina. Levantaba la moral de un sudamericano llegar a ese país. Lo más admirable en él era su democracia, la más genuina de todo el continente.
¿Qué llevó a los jóvenes uruguayos a revolucionar aquel país ejemplar desatando la acción armada de los Tupamaros? El ejemplo cubano, por supuesto, el delirante sueño de bajar el paraíso a la tierra a punta de disparos. Las acciones armadas y el terrorismo de izquierda fueron aplastados y el Ejército –quién lo hubiera dicho de Uruguay- estableció una dictadura implacable en lo que hasta entonces parecía la excepción a las malas costumbres políticas latinoamericanas. Durante muchos años Uruguay no fue ni sombra de lo que había sido y hasta Onetti, probablemente el escritor más indiferente a la política y a la revolución en la historia de América Latina, fue a parar a la cárcel y se salvó (gracias a España) de pasar largos años en prisión. Al final, terminaría en Madrid; no quiso regresar a su país cuando cesó la dictadura y la democracia restablecida decidió condecorarlo.
Todo aquello ha quedado atrás y el paso por el poder del Frente Amplio, esa coalición de todas las izquierdas, ha servido por lo menos para dejar claro que es posible en América Latina un gobierno de izquierda sin que sucumba la libertad. Otros países latinoamericanos lo han demostrado también, con gobiernos de derecha que, a diferencia de las caricaturas que les inflige la izquierda, también respetan la ley, la crítica de la prensa y garantizan elecciones libres. Y, sobre todo, no roban, una propensión que comparten (allá y aquí) políticos de todas las ideologías.
Con Luis Lacalle Pou Uruguay puede ir todavía más lejos, a pesar del coronavirus. Si hay alguien que puede dirigir una transformación profunda de su país, gracias a las ideas democráticas, es él, como ha mostrado en estos días difíciles en los que inició su gestión resistiendo las presiones para que siguiera el ejemplo de tantos gobiernos que creyeron combatir el flagelo de la pandemia con acuartelamientos obligatorios y cierres de oficinas y de fábricas, lo que siempre agrava la pobreza y no se diga si vienen acompañados de barbaridades como nacionalizaciones y subidas de impuestos. Sería formidable para América Latina que de la tierra de José Enrique Rodó, cuyas ideas fueron una religión para los jóvenes del siglo pasado en todo el continente, saliera, como en estos días, el ejemplo de una sociedad que, construida sobre el principio insoslayable de la libertad, asegure la justicia social apoyada en una economía de mercado, que garantice un alto nivel de vida al conjunto de ciudadanos, premie a los que contribuyen más al progreso común, permita la libre competencia y promueva la cultura, en un ambiente de controversia civilizada. En momentos tan difíciles como los que vive el planeta, soñar no cuesta nada. © El País SL










