Distopías. Por qué despiertan miedo y fascinación
Los testamentos, el nuevo libro de Margaret Atwood, secuela de El cuento de la criada, suma un nuevo capítulo a la tradición de sociedades opresivas que reflejan las angustias del presente

¿Por qué las distopías –el término parece haberse impuesto sobre el más preciso antiutopía– despiertan cada vez más interés en los lectores de novelas y los espectadores audiovisuales cuando, se suponía, eran una gastada marca simbólica del siglo pasado?
El futuro como tal no existe, como señala el antropólogo Marc Augé, es más bien "una idea hipotecada por las carencias y los miedos del presente". Algo similar puede argumentarse de la ciencia ficción y de ese subgénero, la distopía, dedicado a describir una sociedad imaginaria en la que nadie optaría por vivir voluntariamente. Tal vez un fenómeno actual sea que presente y futuro parecen acercarse aceleradamente y amenazan con borrar sus límites: el mañana, antes angustioso pero distante, hoy aparece bien visible en el horizonte. Y no necesariamente promete buenas noticias, a pesar del optimismo digital. La furia discursiva de Greta Thunberg en la ONU bien podría haber formado parte de alguna novela de Philip K. Dick, pero es bien real, como suena verosímil su clamor apocalíptico. El futuro tiene hoy notas de realismo puro.

En junio último se cumplieron setenta años de la publicación de 1984, el clásico político de George Orwell. El escritor tenía en la mira el totalitarismo de la URSS, pero su novela sigue siendo el mejor sinónimo de cualquier sociedad de control y vigilancia. No fue, sin embargo, la primera antiutopía: ya en la década de 1910, el soviético Evgeni Zamiatin había publicado Nosotros (un libro que fue fuente de inspiración evidente para Orwell) y en 1932, Aldous Huxley, otro inglés, había propuesto en Un mundo feliz una sociedad en la que la ciencia y las técnicas de reproducción podían pasar por ideal superador, pero ¿la sociedad perfecta era de verdad perfecta o simplemente atroz? Incluso antes de eso, en el siglo XIX, se pueden encontrar ejemplos que, a falta de término más modernos, se amparaban en la idea de literatura fantástica. ¿No es al fin y al cabo la doble sociedad descripta en La máquina del tiempo (1895), de H. G. Wells, con sus Morlocks y sus Elóis, un posible y aterrador destino humano?
Frente a todos esos libros del pasado, la recién publicada Los testamentos, novela con que la canadiense Margaret Atwood continúa El cuento de la criada, tiene la curiosidad de hacer pie en una antiutopía celebrada que tiene su correlato de masividad en una serie televisiva. Síntesis y signo de los tiempos, todo coincide con la renovada ola feminista. Algunos críticos y lectores esperaban Los testamentos con un entusiasmo tan pop que fue nominado al Booker Prize –algo excepcional– antes incluso de llegar a las librerías.
No había ocurrido lo mismo con El cuento de la criada, que Atwood escribió en 1984 en una Berlín de clima orwelliano, asediada por las tensiones de la Guerra Fría. El libro tuvo un impacto rápido, en gran medida porque ya nadie esperaba algo de esa especie: llegaba al menos una década después del clímax de activismo feminista de los años setenta y, por esa razón, se lo leyó como una ficción demorada. Las peripecias de la "criada" Offred (o Defred, según la traducción), con su uniforme rojo y cofia blanca en la teocrática república de Gilead (ubicada en lo que alguna vez había sido Nueva Inglaterra, en Estados Unidos), eran algo más y algo menos que feminismo. La propia Atwood prefería considerar su libro un intento de imaginar cómo sería un potencial totalitarismo estadounidense.
A veces los libros –es lo que sucede con los clásicos– se resignifican. La distopía de El cuento de la criada tuvo un inesperado efecto retardatario. En su libro Atwood apuntaba contra el puritanismo religioso estadounidense, al que veía como la base ideológica de un sistema profundamente misógino. Su idea era darle una estocada a una rémora persistente, pero en declive. Más de treinta años después, algunos de esos dogmas están de vuelta. Porque, ¿quién es al fin de cuentas Donald Trump –como se pregunta con sagacidad una crítica en The Guardian– sino un doble del Comandante Waterford, solo que sin su capacidad de seducción?
Debe haber pocos escritores en actividad tan pacientes como la canadiense. Otro autor, ante el revival de El cuento de la criada que provocó la serie, se hubiera puesto a elaborar una cadena inmediata de secuelas. Atwood prefirió la espera. La primera temporada televisiva se atuvo a los estrictos sucesos del libro, pero pronto desbordó en otras dos, que excedían el original. La trama, como ocurre en esa clase de productos, empezó a tomar extraños giros y, en cierto modo, a desbarrancar.
En Los testamentos, Atwood no cometió la torpeza de rebobinar y contar lo que ya desarrolló la pantalla chica: solo toma un elemento, el caso testigo de la Pequeña Nicole, para reinventar el mundo de Gilead y ponerlo contra las cuerdas. La acción de la nueva novela se sitúa quince años después de los hechos de El cuento de la criada, cuando la República ya empieza a mostrar signos de entropía.
Aunque tanto la novela original y Los testamentos tienen como punto de fuga el futuro y se basan en testimonios, difieren en un punto central. Los casetes de la primera novela, que recogían la voz de Offred (o Defred), mostraban la perspectiva de ese único personaje. El resultado era una novela claustrofóbica como la de Orwell, pero de un extrañamiento todavía más kafkiano. Offred tenía el mismo desconcierto que Gregor Samsa, aunque al final, suspenso mediante, se decide a sortear la pasividad a la que la obligaba su papel de mujer fértil, mera reproductora.
La arquitectura de Los testamentos, en cambio, se mueve como un caleidoscopio. Son tres las voces que dan forma a la trama. Por un lado, se encuentra la Tía Lidia (representa el poder y es la encargada de educar a las criadas), que escribe una memoria con destinatario incierto. Por otro, una adolescente (Agnes) que en la República de Gilead sufre la pérdida de su madre y es preparada para casarse con un comandante. Y, como pivote decisivo, está Daisy, una adolescente que vive en Canadá, y descubre que sus padres, asesinados en un atentado, no eran en realidad los suyos. En Canadá, del otro lado de la frontera, existen marchas que denuncian el régimen y se busca a la inhallable Pequeña Nicole (la segunda hija de Offred o June, según su nombre civil previo, con su amante Nick), que logró ser sacada del país y se convirtió en símbolo y estandarte.
La mirada casi táctil de El cuento de la criada, la lenta tarea inquisitiva de Offred, seguía una de las líneas maestras de la distopía política: el personaje, y con él el lector, avanzaba tanteando a ciegas ese mundo del que solo se conocen sus reglas y apenas algo de su origen. La construcción prismática de Los testamentos abreva mucho más en la novela tradicional, la que pinta un amplio fresco social, y sobrevuela con menos misterio y más visibilidad ese totalitarismo que empieza a dar signos de agotamiento: los tres personajes representan experiencias opuestas y funcionan por contraste. El cuento de la criada era minuciosa, sofocante, hiperdescriptiva, incluso lenta. Los testamentos, a pesar de que la duplica casi en longitud, es, en cambio, uno de esos libros que, llevado en este caso a buen puerto por el pulso de Atwood, no se pueden parar de leer.
Esa eficacia, contradictoriamente, es lo que la aleja del misterioso poder de la primera novela. El cuento de la criada causó controversia en el momento de su publicación, pero su aparente anacronismo escondía una mirada más profunda y visionaria. Los testamentos, aunque huye de los lugares comunes, es, por el contrario, una novela conscientemente contemporánea, mucho más fácil de asimilar por una época que aguardaba su llegada con voracidad. ¿Sus derivaciones finales, que permiten entrever cierto optimismo, se pueden interpretar incluso como una alegoría del estado actual de las cosas?
La capacidad anticipatoria de la literatura suele darse mejor, sin embargo, cuando no se espera nada de ella. Para entender las angustias del presente se les puede sumar a las distopías otras esquirlas de la ciencia ficción, más secretas. ¿Hay fantasías a contrapelo de las que están más divulgadas, como las novelas posapocalíticas, por ejemplo, en que también se destacó Atwood? Una respuesta posible podría darla otro libro reciente, Serverland, de la millennial alemana Josefine Rieks (nació en 1988). Ágil como un policial, la novela transcurre en un futuro bien próximo, pero donde nada es como uno imaginaría: ya no existe Internet y el mundo posdigital vuelve a ser analógico. Para hablar por teléfono hay que meterse en una cabina pública y llevar encima monedas, la televisión vuelve a ser la de siempre, incluso fructifica el correo. Ahí trabaja el protagonista, que dedica parte de sus esfuerzos a recuperar "reliquias digitales" que sobreviven en viejos centros de datos abandonados. En Serverland el futuro de nuestro presente es el pasado: tal vez no haya contrautopía más asombrosa que esa.
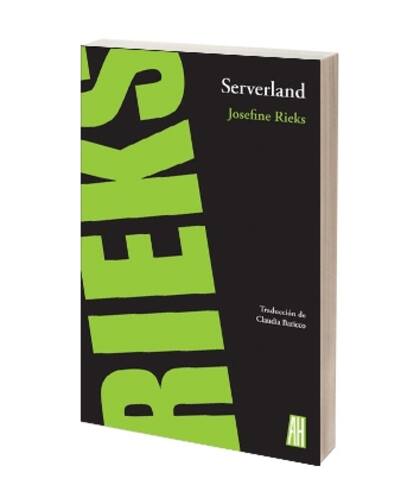
SERVERLAND
Josefine Rieks
Adriana Hidalgo
Trad.: C. Baricco
190 páginas/ $ 680

LOS TESTAMENTOS
Margaret Atwood
Salamandra
Trad.: E. Vázquez
508 págs./ $ 985






