
Con el poder, los escritores deben ser críticos
Más que adherir a una facción, conviene que los intelectuales se comprometan con la democracia y las instituciones

La política y la literatura han mantenido a lo largo de la historia una relación cambiante que fluctuó entre la indiferencia y la pasión desesperada. La última vez que los argentinos asistimos a esa súbita mutación coincidió con el cambio de siglo. Durante los años 90, los escritores miraban la política con un aire de superioridad rayano en el desprecio. Pese a las diferencias latentes, estaban, en su gran mayoría, en la vereda de enfrente del menemismo y consideraban a De la Rúa no sin cierto cinismo. El contrato de los escritores era un acuerdo tácito con la academia o con los lectores, no con la política.
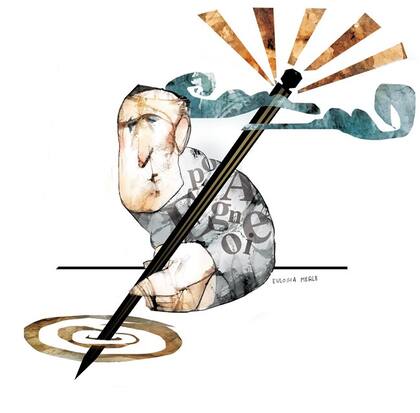
La crisis de 2001 no sólo detonó en las calles: el pequeño mundo literario se vio sacudido por el estallido social. La torre de marfil tembló hasta derrumbarse. Catorce años después, aquellos escritores infatuados que miraban el mundo desde arriba terminaron forcejeando torpemente en el barro, abrazados a personajes como Aníbal Fernández, Sergio Schoklender y, aunque desgarrados, a un indescifrable Daniel Scioli. Pero para comprender la cabal dimensión de esta relación entre las letras y la política hay que remontarse a sendos orígenes.
La literatura se inició como una actividad sagrada. Las escrituras cuneiformes de Asia Menor, los jeroglíficos egipcios, los papiros y los antiguos pergaminos son los más viejos testimonios de la relación que el hombre intentaba establecer con los dioses. Eran las modestas cartas que enviaban nuestros antepasados para obtener su atención, conseguir sus favores y rendirles pleitesía. El lector estaba cifrado en una de las tantas deidades.
La mitología griega nos presenta dioses más semejantes a los hombres, dioses con sentimientos ruines y pasiones humanas. Los griegos entendieron que si les bajaban el precio a los dioses podían discutir con ellos de igual a igual. No se trataba de elevar los escritos al cielo, sino de bajar los dioses al suelo.
El Antiguo Testamento encumbra el monoteísmo y condensa todos los dioses de la antigüedad en uno solo. El autor ya no es el hombre: es Dios quien le habla al pueblo elegido por boca de Moisés.
El cristianismo encarna a Dios en un hombre y, por primera vez, pone en la cima de las acciones y el pensamiento el amor. San Pablo universaliza el Verbo. El lector ahora es el hombre sin distinciones. Pero las grandes mayorías son ágrafas. Son los sacerdotes, entonces, quienes leen durante las liturgias.
En la Edad Media, los libros continúan siendo sagrados. La Biblia es "el" Libro, las Escrituras son manuscritos confeccionados en abadías. Los libros y la lectura están en manos de la Iglesia.
La invención de Gutenberg trastocó no sólo la naturaleza del libro, sino la del autor y el lector. Pese a que el primer libro impreso fue la Biblia, a partir de entonces la Iglesia perdió el patrimonio de la escritura, el libro se masificó, dejó de ser sagrado y se inauguró la literatura profana: en las famosas novelas de caballería, los grandes héroes son hombres excepcionales, pero hombres al fin. La lectura pasó a ser un elevado entretenimiento, un juego de ingenio, inventiva y desafío intelectual. Eran pocos quienes sabían leer. Esto le confirió a la literatura un halo de distinción y prestigio. Pasó de ser sagrada a ser exclusiva.
A partir del siglo XVII, con la Revolución Francesa primero y la Revolución Industrial más tarde, el héroe ya no será el ser excepcional, sino, al contrario, el hombre común puesto en un mundo regido por jueces y abogados tan comunes y pequeños como él. Pero con poder. La novela que mejor condensa esa pesadilla de intrascendencia tal vez sea El proceso, de Franz Kafka. El héroe, el autor y el lector por primera vez son la misma persona.
La democracia, en términos ideales, no es ni más ni menos que eso: el ascenso del hombre común que intenta crear su propia justicia, sus propias instituciones, sin la ayuda de los dioses, sin reyes ni hombres excepcionales que lo guíen en ese laberinto jurídico.
Pero, a poco de andar, el hombre común se hartó de sí mismo y renunció a sus conquistas. Resurgieron así las viejas ideas monárquicas en las tenebrosas figuras mesiánicas de Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Gran parte de los escritores se treparon al carro victorioso del autoritarismo en sus diversas caras.
La Argentina no fue diferente. Nuestros escritores fueron y volvieron de la sacralización al barro una y otra vez. Tuvimos escritores presidentes y escritores presidiarios. Nos fue mejor o peor, con independencia de la formación intelectual de tal o cual mandatario.
Más recientemente, en la senda del populismo resucitado por Ernesto Laclau y Sra., el kirchnerismo supo cómo cautivar a un sector de la cultura, pequeño pero ruidoso. Ese trabajo de seducción comenzó el mismo día que Néstor Kirchner abandonó el poder y declaró que iba a poner un bar literario. Ese bar, financiado con fondos públicos, se llamó Carta Abierta y funcionó en la histórica Biblioteca Nacional.
Existen tres tipos de escritores. Hay excelentes autores que gozan de prestigio y tienen una gran cantidad de lectores. Hay escritores mediocres seguidos por millones de lectores, y existe una tercera categoría en la que ningún escritor quisiera estar: los mediocres sin lectores. Las filas de Carta Abierta estaban integradas, mayormente, por esta tercera especie. Fervientes impulsores del populismo, eran capaces de defender a Carl Schmitt, jurista e intelectual al servicio de Hitler. Ricardo Forster no pasará a la historia por ninguno de sus escritos, sino por haber comandado la perversa Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional. Promotores del fanatismo acrítico, impulsores del personalismo más genuflexo, llegaron a otorgarle a la letra K un significado cabalístico. Se daba, además, una paradoja: dueños de un barroquismo vacío, defendían con figuras pretendidamente poéticas a alguien que desconocía la metáfora y llamaba "pelotudo" a su más fiel servidor, lo mandada a buscar azúcar a las tierras de un curioso mono hermafrodita o aconsejaba al propio presidente de su partido que se suturara el centro mismo de las posaderas.
Hacia el fin de la última campaña presidencial, un grupo de intelectuales decidió acompañar la candidatura de Mauricio Macri. Cada uno tuvo sus propias y diversas razones. No se trata de un grupo de "militantes". Ni siquiera de un "grupo". Son escritores de muy diferentes extracciones políticas, sociales e intelectuales. Personas que no son fanáticas ni incondicionales; al contrario, son críticas y ponen condiciones: la transparencia y el derecho a disentir. No están dispuestas a escuchar y obedecer como vasallos, ni justificarían jamás la corrupción ni el autoritarismo del poder. Un grupo de intelectuales comprometidos no con una facción, sino con una utopía: la de fortalecer las instituciones sin esperar la aparición del líder excepcional. Ya bastante hemos padecido los mesianismos que, en nombre de un destino de grandeza, nos han llevado, una y otra vez, al mismo fracaso.
Escritor. Su último libro es El equilibrista






