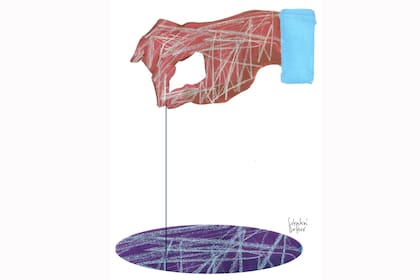Los argentinos, maestros en eufemismos
La muerte, la política o el sexo. Los temas que en general nos ponen a prueba a la hora de nombrarlos. En nuestra ayuda acuden los eufemismos, esa forma de decir con palabras o expresiones que nos parecen más suaves, menos vulgares. Menos crudas o duras. Los argentinos somos maestros con los eufemismos. Pero no porque seamos cuidadosos con las palabras ofensivas, sino porque las palabras no han sido despojadas de las mentiras y los engaños de los tiempos del miedo, del autoritarismo que dejó un lenguaje de combate, del alambicado siglo XIX que se reconoce en los escritos jurídicos o en los burocráticos "memos" de los expedientes oficiales y las ridículas expresiones de una prensa arcaica que hasta no hace mucho tiempo escribía "manto níveo", "precipitación pluvial" y "nosocomio" en lugar de palabras bellas como lluvia, nieve, u hospitales (aunque queramos evitarlos). Pero, sobre todo, palabras malversadas recientemente por la engañosa ilusión del "marketing político", con sus técnicas del mercadeo, los lemas que simplifican los problemas, las encuestas de opinión pública y las propagandas electorales.
La retórica está llena de ejemplos de eufemismos: "cuerpo" por "cadáver", "víctimas" por "muertos", "limpieza étnica" por "matanza racista", "hacer el amor" por las más vulgares que eludo nombrar, lo mismo que las partes del cuerpo llamadas pudendas que todos reconocemos en el lenguaje soez o vulgar. Como las palabras no son inocentes, las primeras palabras de la democracia nacieron distorsionadas: los eufemismos abundan en la política y en las expresiones cargadas de ideología en un país que inventó el peor de todos: llamar "desaparecidos" a los presos en cautiverio o asesinados, "cárceles del pueblo" a los secuestros extorsivos. Todos sustitutos de las denominaciones connotadas negativamente.
Aun cuando la definición ideológica de izquierda ya fue despojada del sentido originario porque los revolucionarios se volvieron dictadores, persiguen a sus opositores y en sus prisiones se tortura, en la Argentina se evita la definición de izquierdista. No por los tiranos del siglo XXI, sino por el pasado cercano. El peronismo de izquierda se apropió de la palabra "progresismo", utilizada como eufemismo para eludir que en el pasado el peronismo persiguió a los comunistas, los "zurdos", y que con una vara moral bastante desmemoriada mide ahora al resto de la sociedad. Para no hablar de la descalificación de "gorila" convertida ya en una categoría política.
A su vez, los conservadores no se reconocen de derechas, se dicen liberales, pero no ejercen los principios de respeto a la igualdad y los derechos humanos que sustentan las ideologías liberales. Como en el juego infantil de la silla vacía, todo está corrido de lugar; y como la vida con los otros está pavimentada de palabras, las palabras han dejado de nombrar, ya no comunican, generan desazón. Sospecho que abusamos de los eufemismos porque no somos verdaderos, y decir lo que se piensa demanda coraje. El daño mayor se produce cuando, desde el poder del Estado, las palabras se utilizan engañosamente para decir lo opuesto, no por evitar una ofensa ni por delicadeza, sino para malversar conceptos. La política de la simulación que busca adormecer a la ciudadanía para evitar "los costos políticos", otro eufemismo para nombrar el temor a perder las elecciones, única y ultima razón de la política.
No es necesario ser genetista para descubrir el ADN del autoritarismo, una concepción de poder que reduce la democracia al número de los votantes, descree de la división de poderes de la República, e interpreta como poder el atropello y como debilidad la deliberación; llama negociación política al trueque de votos por cargos y favores. Nada que no haya sido narrado en las crónicas hasta el cansancio, nada que no haya sido calibrado por ese abuso de las estadísticas, las cifras de las finanzas y los gráficos de la decadencia. Como en la vida moderna todo es medible, los genetistas también parecen decir que las escalas para medir esas diferencias están hechas de palabras.
Por eso, violenta que se llame "solidaridad" al mayor ajuste fiscal de la historia democrática, que se apele a lo que ya entre nosotros es una normalidad, las emergencias para eludir los controles legislativos, evitar las rendiciones de cuentas. Un Congreso que al delegar las facultades constitucionales que le corresponden no solo en la tramitación de las leyes, sino en el control del Ejecutivo y dejar la suma del poder político en una persona, hace la mayor confesión de desprecio a la división de poderes y a los resultados electorales, que dejaron un país partido al que se debe unir en un pacto político, no por acuerdo de cúpulas corporativas.
La negociación es el arte de unir las diferencias, y los buenos gobernantes son los que consiguen que los diversos vivan sin matarse. ¿Cómo unir a los argentinos si algunos parecen tener la culpa de todos los males? ¿Cómo evitar los resentimientos de clase, para usar una expresión en desuso, si los disfemismos abundan? Abunda también lo opuesto a los eufemismos, las expresiones degradantes, utilizadas deliberadamente para despreciar: "los ricos", los garcas, los que compran dólares, los que viajan al extranjero. Verdades mentirosas, ya que el déficit fiscal no admite tan simple explicación.
Los argentinos que tienen sus cuentas afuera no necesitan utilizar sus tarjetas de crédito de los bancos argentinos y los miles de argentinos jóvenes que desde hace años migran hacia Europa o Estados Unidos, expulsados por un país que solo les ofrece un futuro de emergencias, sí dependen de la ayuda de sus padres, "los garcas que atesoran dólares", como si la única transmisión cultural entre generaciones, de padres a hijos, maestros a discípulos, sea pasar por la repetida experiencia de las emergencias, la inflación, la devaluación, el ajuste y la vida en un cepo. Sin que hayamos sido capaces de crear una cultura de verdad y respeto, la transmisión de valores democráticos.
Ya no se trata siquiera de poner en debate las medidas económicas, sino de exigir respeto al discernimiento de cada uno, sin que nos disfracen la realidad por lo que la niega. La verdad no es una aspiración ontológica, es una necesidad humana para comprender la realidad sin enfermarnos de angustia o tristeza. Los sucesivos fracasos nos han enseñado demasiado como para aceptar nuevos eufemismos. Los gobernantes están obligados a garantizar la información pública, sin disfraces ni mentiras. El derecho a la verdad es también un derecho democrático. © LA NACION