Sobre la reputación de la monogamia heterosexual y las mujeres solas
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

Soy la primera mujer de mi familia que vivió sola y que no pasó del techo paterno a la casa de su marido. Más allá de las particularidades de mi crianza, es algo común incluso entre mis amigas laicas: las que no son primera generación de mujeres que viven solas son segunda. A nuestras abuelas, mujeres nacidas entre las décadas del veinte y el treinta, les estuvo vedado ese nivel de independencia. Cuando mi abuela escuchó que me iba a vivir sola se puso contenta; más allá de las creencias religiosas de mi familia, ella siempre fue el sostén económico de su hogar y creo que le parecía bien que yo me divirtiera un poco antes de casarme y formar una familia (supongo que jamás se le ocurrió que en lugar de "antes" pudiera ser "en vez").
Sin embargo, esa no es la historia de todas mis amigas: muchas, sobre todo las que venían del interior, tuvieron que invertir muchísima energía en convencer a sus padres de que era seguro vivir sola o en una casa de mujeres solas. La idea de que el mundo no es un lugar seguro para las mujeres (que la parte que tiene de verdad se la debe a lo que la cultura hace con los varones) tiene una potencia disciplinadora arrolladora: implica que las mujeres no deben vivir, viajar o emprender proyectos sin un hombre. Lo que está supuesto en este imaginario es que la mujer que no es de un hombre en particular es de todos los hombres en general: una que no tiene dueño es juego limpio: está a disposición del grupo servida en bandeja. Es del primero que se la lleve, como un billete de 100 pesos que te encontrás en el piso.
En Teoría King Kong, Virginie Despentes habla sobre el modo en que el miedo a la violación forja el destino femenino. Incluso llama a "perderle el miedo": aceptar la violación como el rito iniciático del patriarcado, pero no permitir que ese fantasma coarte tu libertad ni te acorrale en el lugar de la víctima inmóvil. No es solo una estrategia retórica, sino una idea clave: el patriarcado nos recomienda que nos consagremos a un varón para evitar la violencia de todos los demás. La monogamia heterosexual nos ofrece protección: el afuera (la exploración solitaria o con amigas o cualquier sexualidad que no implique el compromiso con un solo hombre) te deja "bajo tu propio riesgo". La asociación entre la libertad sexual femenina y el peligro es profunda y omnipresente: de hecho, si lo pensamos, las únicas mujeres históricamente autorizadas a vivir entre ellas y sin varones eran las monjas, que habían renunciado a los placeres de la carne. La alternativa respetable a la monogamia es esa: abdicar del sexo.
Lo curioso es que las estadísticas actuales no se condicen con ese miedo a la circulación social que nos inculcan desde chicas. Según un informe de la ONG Casa del Encuentro, 2679 mujeres fueron asesinadas por varones entre 2008 y 2017. De ese total, al menos en un 61% los homicidas eran la pareja o ex pareja de la mujer. En el 17% de los casos no se pudo comprobar si había o no un vínculo entre el asesino y la víctima, y solo el 8% de los femicidios ocurrieron en la pública. Es decir, muchísimas menos chicas fueron asesinadas por pasar bajo puentes oscuros, irse de mochileras, vivir solas o incluso ejercer la prostitución que por entrar en vínculos sexoafectivos con varones. Así y todo, la monogamia heterosexual sigue teniendo una reputación mucho menos peligrosa que todas esas conductas pretendidamente escabrosas.
Pero no solamente estos miedos conspiran contra la posibilidad de las mujeres de vivir sin un hombre. Hablo en presente porque eso es todavía lo que ocurre en todas partes y, también, en mi país y en mi ciudad: de acuerdo con el Censo Nacional de Población de 2010, solo el 29,8% de los hogares unipersonales eran de mujeres, aunque la tendencia va en aumento (en 2001, el porcentaje era del 22,5%). Las chances de una mujer de acceder a esa etapa en la que la sexualidad (y la vida en general) se puede ejercer sin supervisión familiar ni masculina están relacionadas con su situación económica. Tomando los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un porcentaje de hogares unipersonales muy por encima de la media nacional (siempre arriba de un 30% en los últimos años), se observa que las personas que viven solas tienen los niveles de ingresos más altos de la ciudad. Elegir vivir en soledad parece ser hoy un privilegio de clase, tanto para las mujeres como para los varones pero, si seguimos mirando, encontramos otro dato significativo.
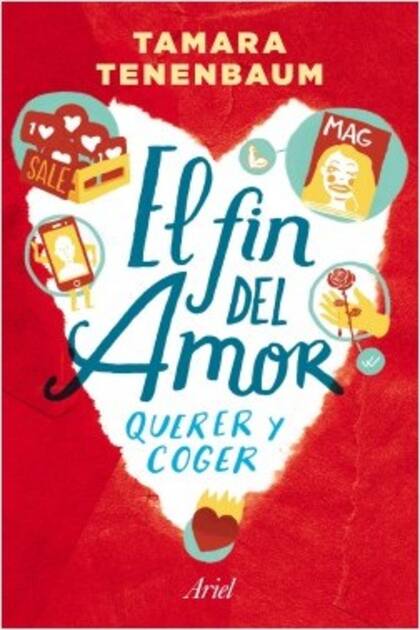
Los varones que viven solos son más que las mujeres que viven solas en todos los segmentos etarios menos en uno: el de los mayores de 65. De las mujeres que viven solas, el 58,6% está en esa franja; de los varones que viven solos, solo el 33,4% tiene esa edad. El fenómeno seguramente es multicausal y complejo, pero salta a la vista que, a la edad de cuidar, las mujeres viven con otras personas mientras que un alto porcentaje de varones no lo hace. En cambio, a la edad en la que es más probable necesitar cuidados, las mujeres viven solas.
En general, cuando tomamos decisiones vitales, no sospechamos lo condicionados que están nuestros deseos por las opciones disponibles y las que percibimos como disponibles para nosotras. Tendemos a pensar que elegimos libremente vivir en pareja o solas, separarnos, armar una segunda pareja, y armarla en los términos de la monogamia heterosexual. Quizás parezca que le doy una importancia exagerada a la experiencia de vivir sola, pero más que la experiencia me interesa la idea de tenerla en el horizonte de lo posible: saber que una tiene la posibilidad económica, social y simbólica de vivir sola me parece un dato clave de la realidad a la hora de pensar en cómo podemos ejercer nuestra sexualidad con libertad. Si las únicas opciones disponibles para una mujer son el matrimonio, el convento o vivir para siempre con los padres —como lo eran para mi abuela, que ni siquiera tenía el convento—, el matrimonio se vuelve atractivo más por descarte que por mérito propio.
Cualquier desvío respecto de estas elecciones se convierte no solamente en una trasgresión sino también en un lujo. La monogamia no es, entonces, solo una abstracción o un deseo, una forma intelectual o inmaterial de pensar el amor: es una experiencia que será distinta dependiendo de las posibilidades económicas de una mujer y de las características sociales y culturales del medio en el que haya crecido. Será diferente para la que tenga que trabajar dentro y fuera de su casa que para la que no necesite trabajar o al menos pueda delegar una parte de las tareas de cuidado en otra persona (probablemente, otra mujer); y será diferente también para la que ante una situación de violencia, malestar o sencillamente falta de deseo tenga los medios para irse, y un contexto social que respete y legitime esa decisión. Teníamos mucha fe, mis amigas y yo, en que nuestras decisiones no estaban reguladas por nada de esto; que si elegíamos la monogamia y no "otra cosa" (esas alternativas que habíamos visto en Internet, en algún documental o que incluso algún amigo practicaba o militaba) era porque nos gustaba y no porque nos hubieran educado así o porque el mundo estuviera organizado para hacer algunas opciones materialmente más sencillas y socialmente más valoradas que otras. Creo que ya somos varias las que sabemos que no estamos más allá de ninguna estadística, de ninguna realidad social y económica ni de la historia patriarcal que heredamos y todavía nos muerde los talones.
El fin del amor: querer y coger en el siglo XXI de editorial Ariel (Planeta) se consigue en librerías y Amazon.
 1
1En un edificio de leyenda: los 150 años de la tienda de moda y diseño que es parte de la historia moderna de Londres
 2
2Lo abandonaron envuelto en un trapo y, ocho años después, un estruendo lo alejó de quienes lo habían rescatado
 3
3Daniel Becker, pediatra: “Los primeros 1000 días de vida de un bebé son el período más importante en la vida de un ser humano”
 4
4Encontró el “Barco de Oro” y se negó a revelar dónde está: ahora, fue liberado tras 10 años preso






