Samanta Schweblin: la pluma inquietante de la autora argentina más premiada
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

"Sinceramente, me sigue costando", dice Samanta Schweblin, con voz suave y pausada. Las entrevistas son para ella ese coletazo de dedicarse a la literatura, azote con el que no termina de amigarse. "Quizá es la manera en la que lo hago, no sé, me pongo nerviosa, siento que mis libros se defenderían mucho mejor solos que con esta escritora acomplejada y un poco aparatosa que va siempre detrás de ellos, diciendo tonterías que nunca están a la altura de lo que dicen los propios libros. Quizá es que yo misma soy demasiado juiciosa con los demás, quizá incluso es un problema de ego, y la mirada del otro sigue importándome más de lo que debería. Siento que la escritura me permite cierto control sobre lo que quiero decir. Frente a los otros, el lenguaje se vuelve algo mucho más violento, me atrapa, me pesa. A veces me enredo tanto intentando decir con claridad algunas cosas que quisiera sacudirme como un perro mojado y volver a empezar".
Por un largo tiempo, los libros fueron la excusa perfecta para no relacionarse con los demás, se convirtieron en los aliados de la niña que creció en Hurlingham y que al abrir un libro sentía el poder de un manto invisible, que la cubría y le permitía estar en su propio mundo. Tal era la fobia de no encontrar las palabras justas, que a los 12 años Samanta dejó de hablar. Se peleó con el lenguaje y encontró en la escritura su única manera de hacerse entender.
Ante tal confesión, para esta entrevista telefónica desde Berlín, antes de su visita a la Argentina para presentar su novela Kentukis, se hizo un pacto. Si las palabras, en el instante de las respuestas, se fugaban o no eran del todo justas con su sentir, Samanta las escribiría vía mail. El acuerdo funcionó, y las palabras de la autora argentina de esta era más premiada en el extranjero –y best seller sorprendente: sus libros suelen romper los techos de ventas de las publicaciones literarias en el país– fluyeron entre la oralidad y la escritura.

En cuanto a reconocimientos, se convirtió en la primera argentina en ganar el premio estadounidense que honra el legado de Shirley Jackson (una de sus autoras preferidas) e integró la lista de finalistas del Man Booker Price International. Ambas distinciones fueron por la novela corta Distancia de rescate (2014). "Prefiero decir que los premios son de los libros, no es algo que le dan al autor, sino al resultado de un trabajo en el que hay involucrados amigos, editores, lectores, mercados favorables o desfavorables y un componente mucho más grande de suerte del que nos gustaría aceptar –reflexiona–. No digo que no me alegren, me llenan de energía y les hace muy bien a los libros. Pero trato de dejar todos esos fantasmas afuera, creo que son peligrosos a la hora de escribir".
Lo de los premios no es nuevo en la vida de Schweblin. Cuando tenía 12 años, su abuela Susana Soro, que era gran fan de sus historias, presentó todos sus cuentos a un concurso en el club del barrio. "Era todo muy amateur –recuerda–, no sé cuánta gente se habrá presentado ¿cincuenta, cien? Pero todos fueron al día de la premiación. Con mi abuela estábamos las dos sentaditas y expectantes. Entregaban los premios del tercero al primero. Cuando leyeron el primer sobre escuché mi nombre, así que subí y leí mi cuento. Todo el mundo aplaudió y mi abuela lloró de emoción. Cuando estaba volviendo a mi asiento, me llamaron para el segundo premio. El show se repitió... pero la gente ya no aplaudió como antes. Cuando abrieron el sobre del primer premio y leyeron también mi nombre, fue un papelón. Se imaginan lo que fue intentar leer frente a semejante público. Me sacaron silbando, qué vergüenza por favor. Mi abuela estaba todavía más avergonzada que yo. Quizá es de esa experiencia que me quedó el estigma de escribir siempre bien cortito".

–Solés decir que tenés cabeza de cuentista. Cuando presentaste Distancia de rescate, tu primera novela, aseguraste que la historia mantenía su pasado de cuento; en cambio, con Kentukis su tono y su extensión son diferentes.
–La escritura de Kentukis me dejó en claro que con Distancia de rescate no había salido realmente de mi veta de cuentista. Soy ansiosa, parece una tontería, pero creo que eso es lo que me empuja instintivamente hacia el cuento. Pero Kentukis necesitaba sí o sí otros tiempos y la posibilidad de múltiples puntos de vista, fue una novela desde el principio.
–Las diferencias entre un cuento y una novela son claras. A la hora de escribir, ¿qué fue lo que te sedujo de este nuevo formato?
–Hay algo que me gusta mucho del trabajo con textos largos, y que ahora extraño cuando vuelvo al cuento, y es la sensación de completa inmersión en la escritura. Entregarse a un mundo particular y lidiar por meses, y hasta años, con una idea específica. El cuento, entre idea e idea, da mucho aire, también valoro ese aire, pero hay veces en las que me quedo un poco en vilo entre el cierre de una historia y el no saber qué sigue. Les envidio a los novelistas ese largo bienestar de saber, por un buen tiempo, hacia dónde van. Los cuentistas somos más erráticos.
¿Qué sucedería si personas de cualquier lugar del planeta pudieran meterse en la vida de otras? Cada uno de los personajes de esta novela encarna el costado más escalofriante de la tecnología, puede leerse en la presentación de Kentukis.

–¿Cuál fue el disparador?
–Venía dándole vueltas al tema de los drones. No al aparato en sí, sino al hecho de que vivimos rodeados de zonas que nos son vedadas, nos movemos por la ciudad rodeados de límites reales, físicos, como un edificio, o un paredón, que nos separan de zonas a las que no podemos acceder. Incluso en vacaciones, en la playa o en los parques, tenemos la sensación de caminar con libertad, pero en realidad vivimos circulando por zonas muy acotadas. Y me fascinaba cómo con este nuevo punto de vista del dron, casi de moscardón, podemos de pronto ver lo que nos estuvo oculto por años. Pensaba en todas las consecuencias que esto tiene, los límites de la intimidad, y también la sospecha de que todo lo que nos es vedado oculta muchas veces injusticias, desigualdades, abusos de poder. Me preguntaba, ¿qué hay donde no nos dejan ver? ¿Qué es lo que no queremos mostrar cuando somos nosotros mismos los que levantamos esos muros? Estaba con todo esto en la cabeza cuando de pronto se me ocurrió la idea del kentuki, de la nada.
La cámara estaba instalada en los ojos del peluche, y a veces el peluche giraba sobre las tres ruedas escondidas bajo su base, avanzaba o retrocedía. Alguien lo manejaba desde algún otro lugar, no sabían quién era. Se veía como un osito panda simple y tosco –escribió Samanta en la primera página de la novela–. Quienquiera que fuera el que estaba del otro lado de la cámara intentaba seguirlas sin perderse nada.
–¿Te resulta raro que no haya kentukis [estos peluches con cámaras] entre nosotros?
–Sí, me parece insólito que algo así todavía no exista. ¿Cómo puede ser que existan los drones y no los kentukis? Sería como decir que, en un mundo hipertecnologizado, en el que existen las fiestas de disfraces y los juegos de mesa, a nadie se le hubiera ocurrido todavía el concepto de los videojuegos. Fue algo tan insólito que ni siquiera se me ocurrió que estaba frente a una idea literaria.

–O una idea millonaria.
–(Risas). Recuerdo que, en un almuerzo familiar, mi papá dijo algo así como que, si no estaba dispuesta a invertir el tiempo en un producto con el que los chinos pudieran hacer negocios millonarios, entonces no me quedaba otra opción que escribir una novela. Y pobre mi papá, creo que lo dijo con algo de resignación.
–¿Y el nombre de estos peluches (en la novela hay ositos, conejos, dragones, cuervos), de dónde proviene?
–Apareció de la nada, estaba escribiendo el primer boceto y llegado el momento simplemente escribí kentukis, y como era un borrador no me detuve ni a pensarlo. Más adelante, cuando vi que la novela iba en serio, me dije, bueno, hay que pensar un nombre de verdad. Quería que sonara a algún tipo de producto norteamericano, algo muy barato y popular. También quería que el nombre tuviera algún dejo chino, o japonés. Quería que fuera estrafalario, pero a la vez que a todos los lectores ya les sonara, algo que diera la sensación a marca ya conocida. Algo poco sofisticado, simple. Y todo lo que iba listando volvía a llevarme a kentukis. Incluso, la imagen de las patitas de pollo fritas, de animalito rostizado.
–Animalitos que pueden resultar simpáticos, pero que exponen la idea de amo/usuario.
–Un kentuki es una mascota que, bajo la apariencia tosca e inofensiva que puede dar un peluche, brinda acceso remoto a las vidas privadas de otras personas. Es decir, si uno tiene un kentuki circulando por su departamento, lo que hay dentro de ese dispositivo es otro ser humano, un húngaro o una canadiense, no puede saberse, un usuario particular asignado para siempre a ese peluche en particular. Entonces, hay alguien que ejerce de amo, alguien que es el dueño del kentuki y lo cuida y se ocupa de él, y hay un usuario que se conecta a ese kentuki particular, lo maniobra, y aprende a relacionarse con su dueño. El que es dueño también es amo, con todos los límites y los excesos que eso supone. Aunque la conexión es entre dos seres humanos, así que habría que preguntarse cuáles son también los límites entre ser mascota o ser esclavo. Y acá apareció el gran tema de qué es realmente ser un usuario, qué es lo que usamos y quién nos usa. El voyerismo, la extorsión, la violencia del que muestra y la violencia del que decide no ver.

–La novela ofrece un terreno nuevo en tu literatura, sin embargo, al sumergirnos en la historia descubrimos que se hacen presentes varios de los temas que se mantienen intactos en tus textos: la incomunicación, la necesidad de conectar con el otro, las relaciones familiares, la vejez, tragedias que esperan agazapadas.
–Durante el proceso de escritura me sentí desde el principio absolutamente fuera de mi zona de confort. Kentukis tiene una extensión con la que nunca antes me había animado, salté de los narradores en primera persona a narradores en tercera, de las historias de un personaje a una historia coral de personajes de distintas nacionalidades, idiomas, idiosincrasias. Abordé problemas como la tecnología, que nunca antes me habían llamado la atención, trabajé con capítulos por primera vez en mi escritura. Fue un cambio grande. Aunque, curiosamente, cuando el trabajo empezó a cerrarse, me di cuenta de que seguía moviéndome en mi mundo. Hay algo en el tono, en el ritmo y en los temas que sigo sintiendo propio. Tengo con Kentukis esa sensación de familiaridad y extrañeza a la vez. No sé, quizá sea mi primer hijo literario adolescente.
En 2012 se instaló en Berlín, tras haber ganado la beca DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), en el barrio de Kreuzberg, junto con su pareja Maximiliano Pallocchini. Atrás dejó, en Buenos Aires, todos sus libros. La biblioteca que hoy ocupa su casa es joven, tal como le gusta definirla. "En algunos de los viajes me traje una edición del Martín Fierro de 1894, en papel de diario, heredada de mis abuelos; y mi colección de 12 números de la vieja revista El Péndulo, que adoro. También hay algunas joyitas nuevísimas, como el libro de poesía Short Talks, de Anne Carson, que leo y releo con devoción, y un libro-catálogo tremendo, de Paula Rego. También tengo muchos otros sin leer –confiesa sin culpa–. Hasta hace unos años, solo dejaba en la biblioteca los libros leídos, el resto iba al piso, a la espera. Pero ahora los subí a todos, supongo que es una manera de ir aceptando que ninguna vida alcanza para leer todo lo que uno quisiera".

En estos seis años, Samanta encontró en Kreuzberg, conocido como el barrio turco, un sinfín de estímulos. En esas calles repletas de grafitis, puestos de kebab y de tiendas alternativas, se mueve la escritora que se deja seducir por el mismo tono cosmopolita que se palpita en los talleres de literatura que dicta y a los que bautizó "talleres de expatriados".
–El comunicarse con el otro, el lenguaje en sí, tiene un rol primordial en tu novela. ¿Cuánto tiene que ver con tu vivencia en Alemania?
–Vivo en esta confusión de idiomas, incluso dentro de las decenas de dialectos del mismo español. Me paso el día enredada en el ejercicio de aceptar que hay un alto porcentaje de lo que digo y lo que escucho abierto a ser malinterpretado. Es algo muy incómodo, pero también disparador, y al final te vas acostumbrando a lidiar con ese ruido. También los viajes tuvieron muchísimo que ver. La gran mayoría de las ciudades de las que hablo en la novela, incluso ciudades como Pekín, Erfurt, Tel Aviv, son ciudades en las que estuve, hasta conozco las casas de algunos personajes. La residencia para artistas de Oaxaca, por ejemplo, donde vive uno de los personajes principales en una montaña mexicana, existe realmente, viví tres meses en esa habitación a finales de 2008. Y también el hecho de que, al vivir lejos, todas mis comunicaciones familiares y gran parte de las comunicaciones laborales, son mediante todo tipo de apps y de dispositivos, como WhatsApp, Telegram, Skype, Instagram. La gran mayoría de mis relaciones, incluso las más íntimas, están mediadas por la tecnología y suceden en el territorio de la virtualidad. A veces trabajo tres o cuatro horas con alguien por Skype, en algún proyecto en particular desde Barcelona, o Buenos Aires, después llama mi mamá desde Lago Puelo, cruzo unos correos de trabajo, una llamada de WhatsApp de algún amigo desde alguna ciudad insólita y de pronto se fue el día y tengo la sensación de haber hecho muchísimas cosas y haber visto a un montón de gente y sin embargo no me moví del living de mi casa. Y la novela también tiene mucho que ver con esta sensación. Esta hiperproductividad en soledad, estas comunicaciones en las que ya no se puede tocar nada real.
–¿Tuviste quien te orientara en tecnología para darle mayor credibilidad al relato?
–Tengo un gran amigo que es un capo en temas de servidores, tecnologías telefónicas y redes sociales. Tuvimos algunas reuniones y discusiones sobre cuál era la tecnología más simple y lógica con la que podía funcionar un kentuki, y sobre la base de esto marcamos todos sus límites y posibilidades. También trabajé con alguien para cada una de las ciudades protagonistas. Una amiga china siguió de cerca los capítulos de Taolin. Mi editor croata siguió a Grigor, otro amigo peruano siguió a Emilia, y así. Y trabajé muchísimo con Google Earth y Google Maps. El pueblo abandonado de Surumu, por ejemplo, invadido de cabras salvajes, existe verdaderamente, y puede verse y recorrerse desde Google Earth.
Al hablar de premios y reconocimiento internacional se llega enseguida al escándalo de Jean-Claude Arnault, por el supuesto abuso sexual en la Academia que otorga el Premio Nobel de Literatura, y que causó la cancelación del galardón este año, y a los movimientos de millones de mujeres en el mundo dispuestas a alzar la voz. "Creo que las escritoras tenemos el compromiso de usar los espacios de visibilidad que nos dan. Está bien hablar de los libros, a eso nos dedicamos, pero la literatura también puede defenderse sola. Muchas de nosotras tenemos la oportunidad de decir cosas en los medios, o tuitear algo que van a leer miles de personas. Estuve en España el último mes y me hicieron varias entrevistas, y en todas, sin excepción, la última pregunta fue siempre la misma ¿qué pasó en la Argentina? ¿Por qué no se aprobó la ley? –reflexiona–. En Berlín también hubo movilizaciones por la legalización del aborto. Se hicieron varias convocatorias, y al último encuentro, para la vigilia de la aprobación en el Senado, asistió mucha gente. De ese día me acuerdo que fui a una feria turca de telas a buscar algo que me sirviera de pañuelo verde. Busqué el color por toda la feria, no fue tan fácil, al final encontré uno y le pedí al vendedor cuatro metros, porque quería llevar de más para repartir. Pagué y me estaba yendo cuando en porteño me preguntaron: ¿cuánto llevaste? Cuatro metros, le dije. Así que ella pidió otros cuatro. Y nos dimos un beso y cada una siguió con lo suyo. Me emocionó el encuentro, pero sobre todo la naturalidad, la certeza de que estábamos ahí por lo mismo, y de que éramos una misma fuerza. Fue algo, y perdón por la cursilería, casi poético, porque mientras el mundo alemán seguía adelante en ese mercado turco lleno de turistas, ahí estábamos las dos argentinas, preparándonos para nuestra marcha".
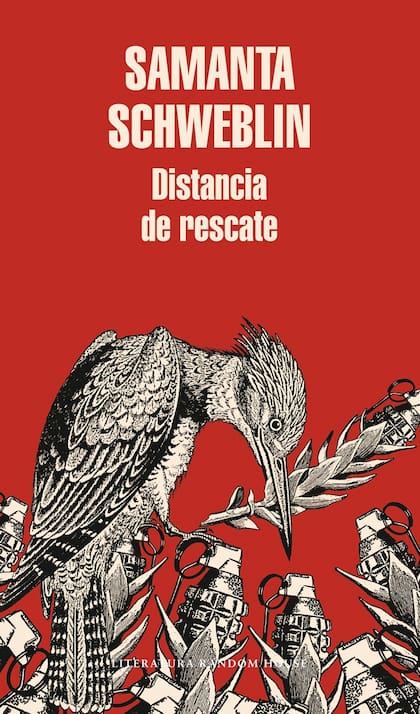
–Hay una notoria necesidad de leer a autoras, sin embargo, aún se remarca la visión y la temática femeninas como condicionantes. En varias oportunidades, tuviste que aclarar que no sos madre y que, sin embargo, fuiste capaz de escribir Distancia de rescate.
–Es loquísimo. Me lo siguen preguntando entrevista de por medio. ¿Pero vos sos madre, no? Siempre hago el mismo chiste, que es como si a los que escriben policiales les preguntaran si los fines de semana salen a matar mucha gente. Es muy interesante pensar qué pasa con la maternidad también en la literatura. Por qué cualquiera puede hacer ficción sobre cualquier cosa, pero sobre la maternidad solo pueden escribir las madres. ¿Qué nos pasa que, en estos años de tanta desacralización y desmitificaciones, seguimos sin poder desarmar esa única manera de ser madres? Cómo nos sigue costando.
En enero próximo, la realizadora peruana Claudia Llosa (La teta asustada, nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera), será la encargada de llevar al cine la versión de Distancia de rescate. Schweblin trabajó en el guion y en cierta forma regresó a su primer amor (estudió Diseño de Imagen y Sonido en la UBA). "Admiro mucho el trabajo de Claudia y escribir con ella el guion fue un trabajo muy intenso y lleno de desafíos. Tenía mis miedos al principio, sobre todo intuía que iba a ser una adaptación difícil, y que iba a llevarnos bastante tiempo –asegura–. Fue extenuante, pero riquísimo".
–¿Qué fue lo más complejo de la adaptación?
–Trasladar al cine esa voz en off que lleva adelante toda la novela, porque es un recurso delicado del que no se puede abusar, pero que no queríamos perder. También son complejos los tiempos de rodaje, por las cosechas del campo, y porque hay muchos chicos involucrados. Es muy extraña la sensación de verle por primera vez la cara a algunos de los personajes.

Controlador aéreo
Sola. Samanta necesita estar completamente sola para escribir. "Camino, hablo en voz alta, voy, vengo, picoteo cosas en la cocina, necesito de cierto despliegue físico que no puedo hacer con gente circulando por ahí –explica–. Y últimamente, entre los amigos y la familia, el departamento de Kreuzberg se parece más a una embajada latinoamericana que a una casa. Así que cuando hay visitas huyo a cafecitos tristones, que son los menos concurridos, a alguna biblioteca o, en verano, a un biergarden que hay cerquita de casa y que es casi perfecto. Trabajar con público anónimo es otra forma de estar sola".
Cuatro tesoros son los que se confunden con los objetos que se adueñan del escritorio. Allí están "el taco de madera que mi abuelo [el artista Alfredo de Vincenzo, su gran aliado con el que comenzó a escribir y leer] usaba para hacer las marcas de agua en las estampas de sus grabados –describe cada una de las preciadas piezas–. Una piedra de cuarzo que me regaló Carmen Balcells, augurándome energía, creatividad y mente abierta; un pisapapeles de vidrio, que era un adorno que mi abuela Susana tenía siempre en la mesa, sobre las revistas que estaba leyendo, y el cochecito (de su vieja colección de 50 autitos con los que inventaba historias), que es un escarabajo Volkswagen de plástico amarillo, todo rayado y ya bastante roñoso. Hay muchas más cosas dando vueltas como satélites anímicos". Entre aquellos satélites están las libretas ya terminadas, repletas de anotaciones que llevan por nombre "controlador aéreo". Rutina que heredó de Susana, su abuela pintora, y que aún mantiene intacta. "Ella decía que nunca había que dejar de trabajar en un momento de cierre, sino que había que soltar el pincel en la mitad de algo. Así no se perdía el hilo, ni la energía particular de ese momento –recuerda el consejo–. Así que, antes de empezar, abro mi controlador aéreo y me tomo unos minutos para reconectar".
En días de intenso trabajo, por la tardecita, suele escapar hacia Gloria, el restaurante de comida argentina, especialista en empanadas, que abrió su pareja junto con el cineasta chileno Sebastián Lelio. "Cuando me la paso encerrada trabajando, a veces trato de salir, camino un poco hasta Gloria y tomo mi malbec. Es lindo, porque siempre hay algún amigo o conocido dando vueltas, y todos los empleados son argentinos o latinoamericanos, así que es como pasar un ratito por mi mundo. A veces se ven cosas muy graciosas, porque la mayoría de los clientes son alemanes –cuenta como si tratara de una confidencia–. Y hay que verlos comer las empanadas con cuchillo y tenedor. También me tocó ver cómo un alemán revolvía el mate con la bombilla".
Samanta volverá a caminar por las calles de Buenos Aires en estos días: es una de las invitadas a los festejos por los diez años del Festival Internacional de Literatura Filba (del 10 al 14 de este mes, www.filba.org.ar). "Estoy nerviosa, cuando llegue, Kentukis ya va a estar en las librerías –se la escucha ansiosa–. Me pone muy contenta la invitación del Filba. Vivo afuera, pero sigo y seguiré pensándome como una escritora argentina, y es importante para mí formar parte de estos espacios, ver a amigos escritores y entrar en contacto con los lectores. Supongo que eso es lo que pasa cuando se escribe desde tan lejos, que en algún momento uno necesita ver que los libros realmente existen, ver un ejemplar en alguna librería, ver un lector, convencerse de que el milagro ocurre".
 1
1Efemérides del 12 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
 2
2En un edificio de leyenda: los 150 años de la tienda de moda y diseño que es parte de la historia moderna de Londres
 3
3Albert Einstein y la clave de la felicidad: “No podemos resolver un problema de la misma forma en que lo creamos”
 4
4Lo abandonaron envuelto en un trapo y, ocho años después, un estruendo lo alejó de quienes lo habían rescatado





