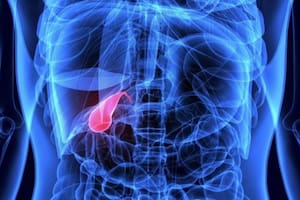Pablo Saraví: un violín que esperó 70 años
Entre sus muchos instrumentos, el concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires elige uno que halló en un anticuario de San Telmo


Aprincipios del siglo XVIII, los maestros de Cremona hacían los Stradivarius y los Guarnerius con madera traída de los Balcanes. La mejor. Sin embargo, sabían que dos trozos sacados del mismo árbol podían tener propiedades muy distintas. El secreto estaba en sus manos. Calibraban la curvatura y el espesor de cada centímetro de las tablas para extraer de ellas toda su capacidad vibratoria. Los luthiers son alquimistas: transmutan la densidad de la madera en el oro intangible del sonido. Del ensamblado de las partes, en cada pieza, obtienen una resonancia única. Los violines son como las personas: no hay en el mundo dos iguales. Por eso los violinistas son como esos románticos incurables que van por la vida buscando su otra mitad. Persiguen ese violín que estuvo, desde siempre, destinado a terminar en sus manos.
Eso fue lo que sintió Pablo Saraví, concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cuando vio por primera vez el instrumento que ahora deja sobre la mesa. Fue en julio de 1991. Venía de pasar dos años en la Academia Internacional Yehudi Menuhin, en Suiza, donde terminó dando clase, y quería reemplazar su violín alemán de fines del siglo XVIII por otro mejor. Un amigo le dijo que había visto un instrumento muy lindo en un anticuario de San Telmo y fue hasta allí como quien acude a una cita a ciegas.
“Lo trajeron en un estuche antiguo –recuerda–. Buena señal. Estaba envuelto en un lienzo blanco. Cuando lo descubro, veo que el lienzo había dejado marcas en el barniz de la tapa del violín. Deduje que había estado guardado al menos unos 70 años. No aparecían marcas de uso y tenía cuerdas de tripa, las originales.”
Le entró por los ojos. Pero terminó de enamorarse un minuto después, cuando conoció sus señas de identidad. Me invita a mirar a través de las efes, esos tajos calados en la tapa, a cada lado de las cuerdas. “Camillo Da Calco / Fecit Anno 1917 / C. Mandelli”, leo en una pequeña etiqueta pegada dentro del instrumento. Esa fue la música que necesitó para sucumbir ante ese violín que no estaba en condiciones de ser probado. La compra se formalizó con una factura fechada el 4/7/91, donde se consigna que pagó 25 millones de australes. Eso es la Argentina: una perla que duerme olvidada en un anticuario y un precio inflado que a la distancia no dice nada. “Eran unos 2500 dólares”, aclara Pablo. Las mejores cosas no resultan las más caras.
Aquel luthier, Camillo Mandelli, significaba mucho para Saraví. En la Orquesta de la Universidad de Cuyo, a la que entró en 1976, a los 14 años, solía sentarse al lado de un músico que se jactaba de tener el mejor violín de la sección: un Mandelli. Además, aquel italiano nacido en Calco y llegado al país a fines de siglo XIX fue el primer luthier que tuvo el Teatro Colón, donde trabajó hasta 1920. Allí, en el Colón, con el Concierto en Re menor de Khachaturian, estrenó Pablo su instrumento. Tras un sueño de 70 años, un Mandelli volvía al teatro de donde había salido y cantaba desde el escenario.
Pablo lo toma, apoya el arco y toca una melodía de Bach. Mandelli se hacía traer las maderas de afuera y este violín está hecho con arce de los bosques de Bosnia. Pero la clave son las manos. Las del artesano, las del músico. Y, claro, lo que hay detrás.
“Tiene un sonido muy cálido, penetrante, potente, que sin embargo nunca es hiriente. Tiene fuerza, pero sin estridencias. Además, responde a todo lo que el ejecutante haga”, describe Pablo, que supo tener un Guarnerius del Gesú y hoy usa alternadamente tres o cuatro violines, incluido aquel que lo esperó humilde y paciente en el fondo de un bazar de antigüedades de San Telmo, el que más quiere. “Siempre pensé que Mandelli lo hizo para mí.”