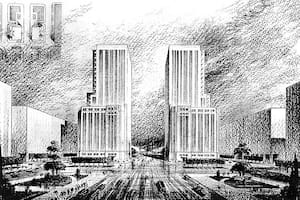Lo diagnosticó de bebé y lo despidió como colega y amigo: “La enfermedad le dio un recreo para cumplir con su misión”
Lo recibió como paciente cuando tenía dos años, con una baja expectativa de vida superó los pronósticos y, a pesar de las dificultades, logró su cometido.
- 13 minutos de lectura'
“¿Cuándo empieza una historia, cuándo termina?”, se preguntó Julio después de haber vivido lo que lo motivó a escribir esta carta. Un encuentro que lo atravesó desde un principio y que detalla en las próximas líneas.
Nunca sabemos muy bien el inicio pero, por convención, solemos adjudicarle un hito inaugural, como para ligar nuestra memoria a un punto concreto. Sin embargo, existe una instancia reconocible, a la que llamamos el principio. La fecha de un nacimiento es así una piedra fundamental, el día del primer encuentro.
¿Y qué hay sobre el final? ¿Todo termina? ¿O lo que concluye son solo etapas de procesos que mutan y nos entrenan en la trascendencia, en la forma de seguir estando, de otra manera, como eslabones de una cadena humana ininterrumpida? Como sea que se elaboren los fines de ciclo, la transformación o la nada, en función de creencias y experiencias, guardamos en nosotros esos puntos convertidos en líneas de tiempo.
Todo se postergó, menos las enfermedades
Uno de esos puntos ocurrió el 18 de septiembre de 2020. Todos recordaremos ese año como aquel en que pareció detenerse una época y nadie quedó eximido de suspender algo de lo que estaba haciendo. Pudo ser una idea, un proyecto, un viaje, un encuentro. Todo lo que se podía postergar se postergó o se perdió, pero, los daños que las enfermedades venían generando siguieron su curso.
Para aquellos que creen que el número de dificultades en la vida puede acotarse en función de la aparición de las mismas, tengo una mala noticia: el padecimiento de una grave enfermedad no evita la aparición de otras y, ese año, aquellos que venían lidiando con una condición crónica y grave de su salud, no vieron con eso cubierta la cuota de sus dolencias. Podía haber más.

Un caso y los médicos tras el tratamiento para un paciente tenaz
Ese 18 de septiembre, Matías, todo un hombre de 35 años, vencedor de miles de contiendas contra la adversidad de una enfermedad congénita que nunca lo había doblegado, volvió a Buenos Aires desde su Tucumán natal a incluirse en una lista de espera para recambiar sus pulmones. Sí, esos mismos pulmones que 20 años antes le habían sido trasplantados.
En la primavera de 1987, Matías tenía dos años, había viajado desde su ciudad natal hasta Buenos Aires en busca de la cura para una enfermedad que no lo dejaba respirar. Hacía pocos meses que habíamos inaugurado el nuevo Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan y combinábamos dosis inexactas de entusiasmo y sabiduría. Llegó de su provincia a Buenos Aires, por una insuficiencia respiratoria, para habitar en el lugar donde no se quiere estar, en lo que se convertiría en su primera vez, lejos de casa, al inicio de un camino que nadie, por aquellos años, adjetivaría con algo más optimista que incierto. Ese había sido su viaje.
Los médicos que llevábamos su caso no cesábamos en las discusiones sobre la adecuación de los tratamientos en pacientes con expectativas acotadas de futuro. Pero, cuando debimos tenerlo casi dos meses en un respirador, nuestras reflexiones sobre los límites de la asistencia colisionaban con la fortaleza de su madre, con la tenacidad de nuestro paciente y sobre todo con nuestra desmedida ignorancia acerca del porvenir. Una vez que por fin arribamos a un diagnóstico, Matías se había mejorado de sus peores días y fuimos testigos de su emotivo regreso a casa.
En nosotros, quedaban un montón de lecciones que nos esforzaríamos por olvidar, como pasa siempre con aquello que duele y unas cuantas anécdotas que apuntalarían nuestra vocación para poder seguir lidiando con una profesión que multiplica sus preguntas cada vez que nos ofrece una respuesta.
“Era un adolescente inteligente bajo su máscara de dejadez”
Mi vida transitó por aquel hospital durante un lustro más, hasta que la necesidad de conocer otros desafíos me llevó a explorar un destino diferente. Una tarde de agosto, once años después de aquellos días, bajo los mismos techos donde hoy trabajo, volví a encontrarlo. No lo hubiera reconocido, era un adolescente precoz, sumamente inteligente bajo su máscara de dejadez, que nos venía a visitar para evaluar su condición para trasplante pulmonar.
Había crecido bastante, pese a los límites que su enfermedad le ponía a los deseos del cuerpo. Y allí estaba otra vez su madre, incondicional y sorprendida, no más que yo, al encontrarse con un testigo de los días en que se decidió su futuro al ponerle título a su dolencia.
Desde aquel momento su historia continuó, como en sus primeros años agigantando su pelea: 47 internaciones, 664 días entre todas ellas, un año internado esperando sus pulmones, su trasplante en condición desesperante, su recuperación extraordinaria, el llanto de emoción al descubrir que ya no necesitaba ayuda para respirar, el de él y el de nosotros.
Su pelo verde en el viaje de egresados del colegio, su abuela, su tío, su hermana y su madre, siempre, en los momentos más complejos. La visita inoportuna de una infección pulmonar grave que se llevó dos lóbulos de su pulmón derecho, su insuficiencia renal, las diálisis, su padre donándole un riñón, la recuperación y lentamente, doce años después de su trasplante pulmonar y a cuatro años de su trasplante renal, otra vez la insuficiencia respiratoria, otra vez caminar poco para agitarse mucho y otra vez, su fortaleza para decidir volver a una lista de espera para retrasplantarse. Sí, leyeron bien: retrasplantar sus pulmones entre tantas dificultades que él sorteaba con la naturalidad de quien acostumbra convertir lo extraordinario en cotidiano.

“Tenerlo como compañero me producía una alegría difícil de describir”
En diciembre de 2012, ese chico a quien tanto conocía, me llamaba para contarme que hacía una hora le habían dado su título de médico. Matías quería ahora especializarse en radiología y para eso debía entrar en una residencia y su deseo era poder entrar en la residencia de Imágenes del hospital donde había pasado tanto tiempo en su vida. Y, como habíamos hecho todos los profesionales de la medicina en su momento, se presentaría a rendir en todos los lugares que pudieran ofrecerle la posibilidad de formarse.
Fue un tiempo de preocupación para algunos de los que lo querían bien y de confianza en el mérito para los que, también queriéndolo, sabían de su capacidad. Creo que él, en ese tiempo, habrá tenido sus propias dudas, pero como siempre, focalizó sus enormes fortalezas y allí fue, una vez más, a enfrentar otro examen de tantos de los que tuvo.
Como era de esperar, vinculado a su extraordinaria inteligencia, salió en los primeros lugares en los exámenes de las mejores residencias de imágenes de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo colocaba en la posibilidad de elegir dónde trabajar y, como correspondía, pudo ejercer su derecho de elección y por su capacidad, ingresó donde deseó: la residencia de Imágenes de la Fundación Favaloro.

Fue muy emocionante para todos. Para mí en particular, que lo vi crecer como paciente, que fui un testigo de la fortaleza de su espíritu, tenerlo ahora como compañero de trabajo me producía una alegría difícil de describir.
Siempre me generó admiración la forma en que los chicos se recuperan de sus dolencias, pero los acompañamos en esa etapa y solo a muy pocos vemos después: una visita, la invitación a sus cumpleaños, nos traen a sus hijos, siempre es muy emocionante. Pero esto fue diferente. Consultar a mi colega en su servicio, todo un hombre, todo un médico, me producía una justa mezcla de orgullo, perplejidad y ternura y también me divertía mucho con su desparpajo coloquial y su acentuada seriedad en el enfoque profesional. Todo junto.

“Enseñó medicina y mucho más”
Conformó un muy buen grupo de médicos residentes, se ganó el afecto genuino de todos y pasó los cuatro años de su residencia trabajando, aprendiendo y enseñando medicina y, creo yo, no solo eso, siguió enseñándonos a todos los que supiésemos mirar, tantas cosas más.
Fueron lindos años. Por lindos y por difíciles. Su salud protestó un poco en algún momento y se recuperó. Y su espíritu necesitó alguna vez de un mimo en esos años duros que conforman la adolescencia de la profesión. Los tuvo: de los incondicionales de siempre y de los nuevos. Como Franco, su gran compañero, otro brillante profesional, Adriana, maestra y protectora, Juan, su extraordinario médico, pero sobre todo, tuvo siempre esa capacidad de reponerse y seguir adelante.
Acuñó durante su residencia una producción sobre estándar. Publicó en revistas médicas especializadas, presentó trabajos en congresos, aquí y en Europa. Algo no muy común en esos años de la profesión. En junio de 2017 terminó su residencia y volvió a Tucumán a trabajar cerca de los suyos con enorme éxito en el ámbito público y privado.
Su enfermedad pulmonar se estabilizó por aquel tiempo, como si le hubiera otorgado un recreo, para que él cumpliera con lo que constituía su misión en la vida. Me hacía reflexionar al verlo en que la fuerza de los hombres reside en la esperanza y que la esperanza, como dijo Aristóteles es el sueño de quien está despierto y por eso, son sueños que convertimos en realidad.
Cuando la enfermedad vuelve a golpear la puerta

Pero ese 18 de septiembre de 2020, su enfermedad respiratoria, como todos preveíamos, volvió a precipitarse y él decidió seguir el consejo de su cuerpo y de su extraordinario Juan, el médico que lo acompañó desde su trasplante inicial, para acelerar los tiempos de su nueva operación.
Su estancia en el hospital estuvo rodeada, como siempre, por el sostén insobornable de Silvia, su mamá, de viejos compañeros de su residencia en radiología y de las visitas intermitentes de muchos de sus seres queridos que viajaban para pasar algunos días haciéndole compañía.
Mientras tanto, Matías, desde su cama, informaba estudios que recibía de su trabajo, se conectaba con sus amigos y su familia y nosotros lo consultábamos sobre temas de su especialidad, por el placer de nutrirnos de sus conocimientos y para ocuparlo, aún más, de aquello que le gustaba.
Repasábamos los temores de los límites del tiempo, los de su fortaleza para volver a enfrentar lo que tenía que enfrentar. En su alma habían quedado grabados los meses de espera en 1999 y el 2000, hasta el 30 de octubre de ese año en que se había trasplantado en estado desesperante.
Esta vez, con sus 35 años, pasó su “otro cumpleaños”, el de sus pulmones, el número veinte, internado, con los altibajos de su insuficiencia respiratoria y su necesidad de encontrar respuestas a la incertidumbre de cuánto tiempo iba a estar allí, otra vez esperando el desconocido momento de su cirugía.
Noviembre sucedió al mes de octubre mientras especulábamos con el deseo de su operación antes de fin de año, pero diciembre pasó sin recibir siquiera un aviso de un operativo de donación que pudiese ser adjudicada a él.
Mientras transcurrían los días, me contaba cuanto extrañaba a Otto, su perro, su labrador compañero, que había quedado en Tucumán; de la obligada postergación de su casamiento con Vero; de su alegría cuando venía Andrea, su hermana y sus sobrinas, mientras también protestaba contra la organización de su provincia, las medidas contra la pandemia, la cantidad de análisis que le hacían y tantas cosas que me gustaba escuchar como expresión de su vital rebeldía y que me animaba a sentirlo fuerte para lo que estaba por venir..
Al final, llegó diciembre y pasó las fiestas internado y enero, lo tuvo renovado en su entusiasmo por trasplantarse, enojándose un poco con todos nosotros, como un chico que no quería que lo revisaran o le hicieran análisis y motivo de nuestra propia risa, en privado, como si fuera una picardía que nos permitíamos ambos para pasar el tiempo, cultivando desde su voluntad la pelea que tenía con su cuerpo para ejercer su autonomía.

Colega, compañero y amigo
Entonces, en la mañana del 20 de enero de 2021, a las 8 y 22 h, recibí su mensaje en mi teléfono: “hay operativo”, como decimos los médicos que trabajamos en trasplantes cuando se inicia un proceso de donación de órganos y, comenzaba el día que tanto esperaba.
Nos vimos alrededor de las once y bromeamos, como siempre, sobre su situación. Seguí trabajando aquella mañana sin poder concentrarme en lo que hacía, mientras Matías continuaba con su “bombardeo” de mensajes a medida que pasaban las horas. Volvimos a juntarnos en su habitación ya minutos antes de que fuera para quirófano. Me confesó que tenía miedo ahora que llegaba el momento y conversamos de mi convicción sobre su fortaleza y su capacidad de enfrentar lo que tenía por delante. Le prometí que estaríamos ahí para ayudar a que todo saliera como tenía que salir.
Después, se durmió en manos de José Luis, en quirófano y por fin, tal vez de una manera justa para con él que había peleado tanto, no tuvo más la percepción de su lucha. Mientras, su cuerpo, finalmente, dejó de escapar a todo lo que Matías era, que excedía tanto a su continente cansado. En la mañana siguiente, desinteresado ya de la vorágine de médicos y recursos que intentaron febrilmente durante toda esa tarde, toda aquella noche y esa madrugada un destino diferente.
Su mamá, Silvia, me escribió unos días después. Ensayó en pocas palabras un inicial consuelo, como para ayudarme a mí, diciéndome que, tal vez, Dios requería a alguien valiente como su hijo en el cielo y que necesitaba creer que ahora, por fin, estaba bien, corriendo, respirando y de grandes charlas con su Lelo. También me dijo algo que me conmovió y lo escribió así: “quizás algún día, cuando usted, recuperado, pueda, escriba el final de la historia de Matías, ya con nombre y apellido, ya que salga del anonimato. Un ser de luz, tan querido y admirado”.
Silvia me contenía a mi desde su percepción de cómo me había impactado su pérdida. Seguía conteniendo y ayudando desde su titánica fortaleza a quien ella sintiera que lo podía necesitar.
Mucho de lo que fue Matías Mazzucco, ahora sí, con nombre y apellido, como quería su mamá, se podría encontrar en la forma en que esa mujer, gigante, madre sin igual, había inspirado en su hijo en cada momento crucial de su vida y ahora, a un año de su partida, me ayuda a consolidar el triunfo del recuerdo sobre el olvido, para siempre, de quien transitó en mi vida como mi pequeño paciente en los inicios del Hospital Garrahan, donde lo conocí, a quien acompañé luego en su pubertad y adolescencia en su trasplante en la Fundación Favaloro, que se convirtió más tarde en mi colega, mi compañero y mi amigo.
* Julio Trentadue es egresado con Diploma de Honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y Jefe de Residentes de Pediatría del Hospital José María Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Es Médico Pediatra y Médico Intensivista Pediátrico. Actualmente es Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Fundación Favaloro.
Más notas de Todo es historia
“Volé por el aire”. Un sobreviviente cuenta cómo fue el atentado de Montoneros por el que ordenan la indagatoria de Firmenich
El monumento a la coima y la torre gemela jamás construida. Secretos y leyendas del MOP, el edificio que el gobierno evalúa demoler
“Ve a la cama con él”. El romance entre el rey de Jordania y una estrella de Hollywood que fue orquestado por la CIA y culminó en tragedia
 1
1¿La gaseosa cero engorda? Conocé los efectos de estas bebidas en el organismo
 2
2Qué características tienen las personas que fueron abandonadas por sus padres, según la psicología
 3
3Las frutas que limpian el colon y son las mejores para prevenir enfermedades
 4
4El postre casero rico en magnesio, ideal para los amantes del chocolate