

El siguiente texto es un fragmento del libro Odorama. Historia cultural del olor, un viaje que rescata y celebra la dimensión odorífera de nuestra realidad. (Ed. Taurus)
Tapputi. El sonido se difumina en mi boca como un eco distante, antiguo. Ta-ppu-ti: al igual que el escritor ruso Vladimir Nabokov invocaba a Lolita, vuelvo cuerpo su nombre en un mantra sostenido. Lo conjuro. "Tapputi", insisto. "Tapputi, Tapputi, Tapputi-Belatekallim".
No conocemos ni conoceremos jamás su rostro, sus miedos o sus aspiraciones. Lo poco que sabemos de ella es gracias a unas pequeñas tablillas con escritura cuneiforme de la antigua Babilonia de alrededor del año 1200 a. C. que conservan grabado –incompleto pero vibrante– su recuerdo: en tiempos en que Oriente Medio era el centro de gravedad del mundo conocido, esta mujer fue la supervisora oficial del palacio real: una figura de gran influencia, una perfumista en una época en la que las sustancias perfumadas, más que amplificadores de la vanidad y del placer, eran ingredientes fundamentales de tratamientos médicos, ceremonias políticas y rituales religiosos, como el de ungir los íconos que habitaban en los santuarios encima de aquellos grandes templos con forma de pirámide que llamaban zigurats o el de preservar el cuerpo de los difuntos reyes y nobles durante las semanas en las que se extendían elaborados ritos funerarios.
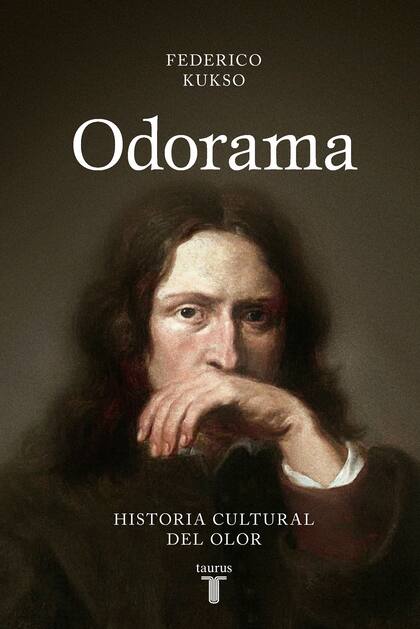
En las tablillas, Tapputi legó a las generaciones por venir una receta en la que encapsuló destellos de su conocimiento, producto de años de experimentos, de éxitos, fracasos e incansable persistencia: cómo elaborar un ungüento fragante para el rey de Babilonia a partir de la destilación de las más grandes maravillas del imperio, es decir, rosas, bálsamo, cálamo, ciprés y mirra. Tapputi, además de ser la primera perfumista y química conocida de la historia humana, la Eva de una industria y una religión hoy millonarias, también fue una malabarista de emociones.
Los historiadores no solo se han empeñado en olvidar y eyectar de los relatos a mujeres como Tapputi, sino también a los olores casi sistemáticamente: nuestro contacto con aquel mar terso, regular, sin límites visibles que configura el pasado, como lo describió el escritor Alan Pauls, es y siempre ha sido desodorizado.
Hay olores que aturden, que embriagan la mente, que marcan límites, que influyen en nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento.
A los olores se los silencia, se los ignora. Y en ciertos casos, se los desprecia y hunde en el abismo de la vergüenza. Aromas, perfumes, fragancias, esencias, hedores, hediondeces, tufos, fetideces, pestilencias, emanaciones, efluvios, vahos y demás declinaciones que componen aquello que englobamos bajo el paraguas de la palabra "olor" forman un cosmos oculto, la dimensión invisible e invisibilizada de la realidad pese a que desde tiempos inmemoriales se ha buscado comunicarse con lo sagrado y aplacar la ira de los dioses a través de la quema de resinas fragantes en todas las religiones del mundo.
El comercio de sustancias aromáticas ha erigido y hecho colapsar imperios. Su búsqueda infatigable impulsó viajes homéricos y el descubrimiento de continentes y territorios desconocidos. Mucho antes que internet, aromas exóticos conectaron y, como embajadores de lugares remotos, comunicaron a culturas lejanas. Prejuicios olfativos han encendido revoluciones políticas y culturales, así como conflictos diplomáticos, raciales y epidemias. Denuncias de molestos hedores propiciaron mutaciones y mutilaciones en la fisionomía de las ciudades de la misma manera que toda clase de emanaciones corporales delata dietas, costumbres y hábitos higiénicos.

A su manera y en presencia de un umbral de tolerancia distinto en cada época, los olores han moldeado sensibilidades y el imaginario colectivo con una fuerza hipnótica única capaz de despertar el apetito y el deseo, desenterrar recuerdos perdidos y, en especial, alimentar mitos y leyendas.
Por eones así ha transcurrido la vida de los olores –olores minúsculos y descomunales, olores íntimos y colectivos, olores altos y bajos–, incluso desde mucho antes de nuestro debut en la Tierra como especie: como personajes mudos, columnas invisibles del gran relato cósmico.
El comercio de sustancias aromáticas ha erigido y hecho colapsar imperios. Mucho antes que internet, aromas exóticos conectaron y, como embajadores de lugares remotos, comunicaron a culturas lejanas.
"Cada día, respiramos unas 23.040 veces y movemos unos 133 metros cúbicos de aire –calculó en su momento la poeta y ensayista Diane Ackerman–. Nos lleva unos cinco segundos respirar, dos segundos para inhalar y tres segundos para exhalar, y, en ese momento, las moléculas de olor fluyen a través de nuestros sistemas. Inhalando y exhalando, olemos olores. Los olores nos cubren, giran alrededor de nosotros, entran en nuestros cuerpos, emanan de nosotros".
Así ha sido por siempre. Sin embargo, empalagados de imágenes, ensordecidos por el aluvión musical diario que inunda nuestros oídos y con los dedos encallados de acariciar y rozar tantas pantallas táctiles –las superficies de placer de nuestra era–, clausuramos la posibilidad de rescatar y ahondar en este patrimonio intangible, esta polifonía aromática de hoy y de ayer que forma parte de la memoria común generación tras generación. "La cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización", sentenció el gran historiador francés Alain Corbin.

En rigor, experimentar y conocer cómo olía el mundo en el pasado no consiste en una aspiración trivial, un capricho sensorial: más bien, enriquece nuestra comprensión de la historia y nos permite relacionarnos con sus figuras de una manera más emocional, carnal, física. Aromas que funcionan como ventanas y también como puentes: no se pueden recordar los campos de exterminio nazi sin hacer foco en sus olores. "Lo peor de todo era aquel hedor: era como estar en la cocina de un McDonald’s –escribió el historiador británico Max Hastings en Armagedón: La derrota de Alemania, 1944-1945–. Ese olor a ternera… Sin embargo, no era ternera: eran personas".
Lo peor de todo era aquel hedor: era como estar en la cocina de un McDonald's. Ese olor a ternera. Sin embargo, no era ternera: eran personas.
¿Pero cómo desenterrar aquellos aromas de ayer, fantasmas ausentes en el mapa histórico, cuando la esencia misma del olor es su carácter efímero, su transitoriedad? Las fragancias y hedores no se fosilizan. Aun cuando una memoria exhaustiva pudiera recuperarlos con todo detalle, los olores se desvanecen, sus nubes de moléculas se disipan, circulan, se reciclan en la atmósfera que cobija el planeta como una pesada manta protectora. Allí entra en escena un trabajo detectivesco: el arte de seguir antiguos caminos de migajas y de identificar hilos históricos y jalar de ellos con fuerza hasta dar con un parche del entramado invisible que compone una sensibilidad transitoria.
Los olores nos abofetean; nos sacuden por dentro como pocas cosas en el universo son capaces de hacer. Hay olores que aturden, que embriagan la mente, que marcan límites, que influyen en nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento, que funcionan como una señal de peligro o un símbolo de estatus.
Los aromas pueden llevarnos a cualquier parte. Son máquinas del tiempo, alfombras mágicas que nos hacen viajar a mundos escondidos en este mundo, a otros tiempos y lugares, a dimensiones ocultas y aún no cartografiadas de nuestra realidad. Y aunque muchos quieran creer que son pasajeros, exiguos, perecederos, los olores y sus fuentes dejan huellas directas y mediadas: en la memoria personal y colectiva, en relatos, crónicas de viajes y libros íntimos, en recetas culinarias, historias clínicas, informes sanitarios, tratados médicos, graffitis, jeroglíficos y pinturas, en dichos populares, en botellas selladas y perdidas en el fondo del mar, en la burocracia estatal y en tratados de geografía como las Historias de Heródoto, donde el escritor griego describe los aromas "tan dulces como divinos" de la península arábiga.
Detrás de cada olor se esconde una historia, una mitología en construcción, narraciones que buscan darle sentido al mundo.
Minibío.

Temas
 1
1 2
2Los colores que tenés que usar y los que hay que evitar para recibir el Año Nuevo 2025, según el Feng Shui
 3
3Cuáles son las dos frases que se deben eliminar del vocabulario para ser más feliz
- 4
Osvaldo Gómez, el sobreviviente de Cromañón que estuvo preso por un crimen que no cometió: “No se lo deseo a nadie”


