La única crítica. Murió la mujer que más sabía de vinos y que debió hacerse pasar por hombre para poder escribir
La última entrevista a Elisabeth Checa y un viaje por la cultura vitivinícola argentina, que publicamos hace dos meses en LA NACION revista
 20 minutos de lectura'
20 minutos de lectura'


Elisabeth Checa era la argentina que más sabía de vinos, la experta que, cuando daba una charla en una feria, la gente hacía cola para pedirle autógrafos. Ella era quien, luego de sus míticas catas en el Club del Buen Beber, animó a muchos a ingresar en un mundo que antes era solo de especialistas, incluso a crear sus propias botellas. Inteligente y de espíritu vivaz, con quien siempre uno quería sentarse al lado para escuchar, aprender y reír, sabía de todo, recorrió el mundo y era una filósofa del terroir.
La primera y única mujer crítica de vinos de la Argentina había comenzado hacía 40 años en la actividad y acababa de publicar la nueva edición de su guía, la número 15°, de Los buenos vinos argentinos. La fiesta se había realizado entre colegas y amigos en la cava del restaurante Aldo’s bautizada con su nombre. El vino que le gustaba era aquel que podía contarle un viaje. Viajar y escribir eran sus otras dos pasiones.
La Checa, como la conocían todos, incluidos los fans de sus catas por televisión, había empezado como periodista de cultura en La Opinión y, en 1985, Miguel Brascó le ofreció su primer trabajo como periodista gastronómica, en Cuisine & Vins. “Yo escribía en Cuisine, pero Miguel se guardaba para él toda la parte sobre vinos, y a mí me daba para que escribiera de comida, de productos. «Escribí sobre polenta», podía decirme”. En ese momento, los únicos que escribían de vinos eran Brascó, Vidal Buzzi y Dereck Forster. Pero Checa había viajado, comido, bebido y recorrido el mundo, y hacia mediados de los 80 fue la primera mujer que escribió sobre vinos en un periódico nacional.

A continuación, la última entrevista que brindó, en agosto último, a LA NACION revista:
-Escribís de vinos, estudiaste Filosofía y viajaste por el mundo.
-Estudiaba Filosofía en la calle Viamonte y trabajaba en un juzgado de menores en Tribunales, pero siempre me gustó la literatura. Íbamos a unos bolichones del Bajo donde se tomaba vinos tinto. Ni idea qué era. Después, empecé a entender de vinos en los bohemios viajes que hacía con mi marido Bengt Oldenburg, el famoso crítico de arte sueco, que es el padre de mis hijos, Federico y Ernesto. Viajé por el mundo, viví en Francia, un año en la India. Alemania, las Canarias y hasta en Finlandia cuando nadie de acá lo conocía. También, viví en Argelia y estuve exilada en Perú, de donde es mi padre. En los viajes empezamos a descubrir las particularidades de cada vino o las regiones, pero todavía no trabajaba de esto. Y también conocí a muchos escritores, filósofos e intelectuales famosos. Por eso, a Brascó no lo conocí por la gastronomía, sino que éramos parte de un grupo de poetas intelectuales. En Cuisine había inventado, la sección Menú Literario, que después continuó Rodrigo Fresán cuando pasó por la revista. Eran textos de literatura asociados con la gastronomía.
-¿Tuviste que ser hombre para que se te escuchara? Fuiste la mujer del vino, pero con un alias masculino.
-Era una época en que el vino era solo un tema de hombres, había mucho machismo. Entonces, mientras aún escribía de productos en Cuisine, con unos abogados conocidos compramos un espacio en Ámbito Financiero y empecé a escribir sobre vinos. La página se llamaba Hominis, que significa para los hombres, en latín. Empezó a funcionar muy bien y la firmaba con seudónimo; yo era Manuel Lasalle. Le puse ese nombre por mi padre, Manuel Checa, y el apellido de mi bisabuelo. El gran revuelo se armó cuando Manuel Lasalle empezó a escribir una columna de vinos en LA NACION al mismo tiempo que se empezaba a conocer mi nombre, porque ya firmaba en otro lugares. Un día, los Orfila me invitaron a una cena y en el plato de al lado, veo una tarjetita que dice Manuel Lasalle. No lo podía creer. Ellos decían “te sentamos al lado de Manuel Lasalle, que es un tipo increíble”, y después, cuando nunca llegaba, decían: “Qué raro, me dijo que iba a venir”. Cuando iba a visitar una bodega de parte de Miguel Brascó, se morían por atenderme; y en alguna me decían: “Sabés que ayer estuvo Manuel Lasalle y le encantaron los vinos”. Y cuando llamaban a LA NACION para hablar con Lasalle, Alicia de Arteaga, la editora, los atendía y les decía que él no estaba, porque vivía lejos, que estaba en el campo leyendo, escribiendo, y que tenía su propia cava. Era genial. Duró hasta que un día mi amigo Alberto Arizu, dueño de Luigi Bosca, me deschavó.
-¿El vino era un tema de conversación en la mesa de un restaurante?
-No, solo lo probabas y comentabas algo o comentabas algún viaje, pero con mis amigos después hablábamos de otra cosa. Cuando se hacía una degustación profesional, claro que se hablaba de eso, pero en cualquier comida no, cuando empecé se hablaba de política, de literatura, de pilchas, pero no de vino.
-¿Cómo era el mundo del vino cuando empezaste?
-Soy una testigo privilegiada, porque asistí al crecimiento del vino en la Argentina, siempre fuimos vineros, toda la vida. En el contexto del vino mundial, se nos llamaba el nuevo mundo, pero tenemos quinientos años de hacer vino. Los argentinos somos de vino, tenemos una cultura histórica y popular con el vino, no como los chilenos, que producen, pero exportan casi todo. Ahí los que toman vinos son los paquetes. Desde que empecé hasta ahora pasaron muchos años y muchas cosas. El vino cambió y hoy conviven varios estilos, varios terruños. Se hacen vinos en las zonas más extremas, al norte y al sur del país. Vinos en la altura máxima y a orillas del mar. Hoy, hay todo tipo de productores, bodegas tradicionales, grandes, medianas, pequeñas. Hay unos vinos fantásticos y muchísimos, que casi es inabarcable. Fue un gran trabajo elegirlos para la guía.

-¿Hay un estilo Checa para comunicar el vino?
-Soy periodista de vinos, pre sommelier, porque cuando empecé a escribir sobre vinos no existían los sommeliers en el país. Con Brascó, cuando aparecieron los sommeliers, decíamos que había mucho macaneo glorioso. Hoy pienso que hay algunos que son buenísimos y otros que son guitarreo puro. Es muy difícil describir aromas en un texto sin poner obviedades. Yo no te voy a hablar de aromas ni de los descriptores y nunca agrego adjetivos incomprensibles, es muy aburrido. El vino es un misterio de seis mil años, así que no hay por qué esnobiar a la gente con palabras que no entiende. Cuando algún sommelier describe de una manera que la gente no entiende, le hace mal al vino. Yo trato de comunicar el vino del modo más atractivo posible; nunca les doy puntaje y trato de hablar lo menos técnico posible, no meter palabras como terpénico porque la gente se asusta. Sí uso metáforas que no usan los sommeliers, porque además estudié Filosofía, soy escritora y tengo otra mirada sobre el vino. No me parece ni mejor ni peor, es otra manera de comunicar. Tengo una mirada más existencial, poética, menos técnica. Además, como siempre escribí poesía, en la guía de este año hay varios poemas dedicados a las variedades de uvas y al vino.
Como la niña bonita, Los buenos vinos argentinos cumple 15 años. Es una guía que refleja las tendencias, la evolución y el recorrido de la vitivinicultura argentina a través de la mirada de Elisabeth, quien cuenta con la colaboración del sommelier Fabricio Portelli. Es una guía práctica que orienta al lector a la hora de buscar y consultar qué beber en distintas ocasiones, así como la combinación con diferentes comidas.
Checa no quería decir cuántos años cumplía. “Mi lema: no digo mi edad ni cuanto gano ni cuanto peso”. Pero detallaba como autobiografía: “Nací un 30 de agosto. Mi padre peruano, Manuel Checa, pensó que había sido un milagro. Intentó ponerme Rosa de Lima y en el Registro Civil no se lo permitieron. Ok, entonces soy Elisabeth Rosa. Sí, Elisabeth con s. Y santa no soy. Hace mucho tiempo que escribo sobre las cosas buenas de la vida: vinos, viajes, gastronomía, alcoholes. Me gusta escribir, me encanta. En la adolescencia jugaba a ser Simone de Beauvoir. Escribía mis cosas encerrada en un altillo de una casa Tudor tardío en Castelar, una localidad al oeste de Buenos Aires. Por romanticismo, más literario que intelectual, me anoté en la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires”.
En las guías, ella siempre trabajaba codo a codo con un sommelier. “Desde hace cinco años catamos juntos con Fabricio. Además, como decía, yo no puntúo, porque para mí no es solamente el vino; es el vino y sus circunstancias. A los consumidores argentinos no les importa el puntaje. Además, todo depende de la historia que te cuente el vino, o de dónde y con quién lo estás tomando. Si estás tomando un vino con un tipo genial y comiendo un bife jugoso y estás bien y hay buena música, a ese vino le das 100 puntos. Pero si se te pasó el bife, estás solo, está lloviendo o estás de mal humor, le das nada. Es algo muy subjetivo, no es científico. Es decir, que si partimos de un vino que está bien elaborado, y sin defectos, lo que define si te gusta o no variará según la experiencia”.

-¿Cómo realizan las catas para la guía?
-Para hacer la guía es distinto, porque con Fabricio disponemos de condiciones para que la cata técnica sea lo más objetiva posible. Catamos, escupimos, tomamos agua en el medio, comemos un poquito de pan para cortar y entonces, así, podemos analizar. Pero no le puedo poner un puntaje a eso, el puntaje se fabrica y yo lo cuento desde otro lado; el vino me tiene que emocionar, tiene que expresarme algo. Es como una suite de Bach, que en un momento y desde un lugar puramente sensorial, me toca algún punto del alma. El vino es su circunstancia: es cuando algo del placer del momento se filtra en el sabor; y esa etiqueta que hoy tomaste acá no va a ser la misma mañana al mediodía en otro contexto. Por eso la guía solo tiene apreciaciones y sugerencias. Con mi forma de comunicar, siempre tuve muy buena onda con los bodegueros y soy muy amiga de todos los enólogos.
¿Cómo era recorrer las bodegas a mediados de los 80?
Cuando empecé a escribir de vinos, había muy poca bodegas, unas 20 o 30, y las primeras que conocí fueron en San Rafael, Suter y Bianchi, que se peleaban por atenderme. Competían porque yo iba de parte de Miguel Brascó, que fue un genio. Él sabía mucho de vinos y lo comunicaba muy bien, además, la revista Cuisine &Vins era muy importante. También estaban los vinos súper concentrados que probé en Salta a fines de los 80. Un día, me llama Arnaldo Etchart y me dice: “Elisabeth, venite para Salta porque viene un chango que salió en Wine Spectator”. Era mi primer viaje a Cafayate y ese chango era Michel Rolland. Fui. Me pusieron en un hotel bastante croto, pero estuve dos días disfrutando y hablando con Michel. En una de esas comidas, Etchart nos dice que tenemos que ir con Michel a un lugar que quedaba cerca, “donde los dientes se te ponen negros al tomar vino”. Eso era Colomé, pero en ese momento, era una estancia colonial de los Dávalos, donde comimos un cordero maravilloso y unas frutillas extraordinarias. Eran vinos con 17 grados de alcohol, que nos encantaron y que Michel quiso exportar a Francia, pero no pudo por la alta graduación. Era un estilo de tintos que ahora no me gustan, porque son muy concentrados. Pero, por lo que me transmitió el paisaje y la compañía, en ese momento me deslumbraron. Todo esto muchísimos años antes de que se hablara del Valle de Uco y sus parajes. En ese momento, las bodegas conocidas eran Catena, Rutini, López, Escorihuela Gascón. Me acuerdo de una que me impresionó mucho y me enamoré de su merlot, que fue Cavas de Wainert. Me encantaba el enólogo porque podía entenderlo. Siempre critico que haya un lenguaje un poco hermético del vino que espanta a los consumidores.
¿Cuáles fueron los cambios del vino qué más te sorprendieron?
Primero, se hablaba de los vinos franceses, y después se tomaban blancos muy mal elaborados. Más adelante, a principios de los 90, recuerdo cuando la primera bodega, creo que Trapiche, trajo una barrica de roble francés de primer uso. Con eso elaboró el vino que daba comienzo al maderazo, copiado del estilo de California. Solo se hablaba de vinos en los que se notaba la madera y que los argentinos replicaron en las nuevas experiencias de los 90. Esos vinos nunca me gustaron. Otra novedad de ese momento fue cuando aparecieron las bodegas más artesanales, que las llamaban con una palabra que detesto, boutique. Eran pequeñas bodegas que hacían vinos muy especiales, únicos, diferentes. Yo descubrí una de esas, que fue Finca La Anita, que la había creado Manuel Mas. Otro gran cambio fue cuando trajeron el sistema israelí de riego por goteo en donde, por ejemplo, transformaron el desierto San Patricio del Chañar [Neuquén] en un vergel impresionante.
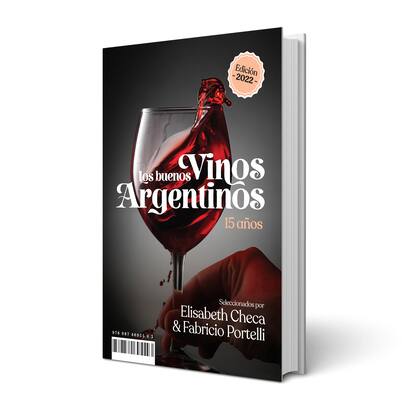
-¿Los vinos se compraban en el supermercado o había vinotecas clave?
-Yo los compraba en el supermercado, pero estaban los viejos almacenes. Cuando viví en Reconquista y Charcas, había un almacén viejo de españoles, en donde después estuvo Filo; ahí, comprábamos los vinos con mi marido sueco. Había vinos más especiales. Después, cuando empezaron los supermercados, se compraban ahí.
-¿Los argentinos empezaron tomando vino blanco?
-Antes que empezara a escribir de vinos, yo era joven y hubo un momento de vinos blancos; todos tomaban blancos, hasta que alguien dijo: “A mí los blancos me hacen doler la cabeza”. Eso pasaba porque los vinos se hacían pésimamente. Se tomaba semillón, una variedad crota en ese momento, un vino medio amarillento y dulzón, al que se lo vinificaba mal. En general se hacía en San Juan y era para las pizzerías de barrio. Pero bien trabajado, el semillón es una gran cepaje. Que el blanco daba dolor de cabeza, puede ser que sucediera por la cantidad enorme de sulfitos –lo que se usa para estabilizar y conservar el vino–, pero andá a saber qué otras cosas les metían para mantenerlos. Ojo que el sulfito no es una mala palabra, evitan la oxidación del vino y que sus propiedades organolépticas se vean afectadas. Pero los blancos cambiaron mucho. Se redescubrieron los blancos, o los blend de blancos, y estoy cada vez más embalada. Se están revalorizando y lo aplaudo, porque combinan con platos que nunca hubieran imaginado. Los blancos van con todo, con mollejas, chinchulines, cerdo, cordero.
-¿Los tintos eran pensados para los hombres?
-Después de los blancos se pasó al consumo de los tintos. Primero había un estilo de vinos añejados en toneles grandes, después en barricas de achique, que ahora son muy preciados otra vez. En los 90 llegó ese estilo de vinos californianos, que eran muy pesados y maderosos. Se hacían con barricas de roble nuevas, y en la boca sentías como un cajonazo en el paladar. A la gente le gustaba mucha madera; eran vinos muy alcohólicos y estructurados. Esa imagen de los vinos pesados todavía subsiste, a la gente le encantaba encontrarla porque entonces creía que sabía de vinos. Cuando critico la madera en un vino, siempre alguien dice: “Es lo que a mí me gusta”. Es un tipo de vinos para lo que se creen machos cabríos, esos machos trasnochados que hay por ahí; son vinos con mucha madera, mucho tanino, pesados, oscuros, como la muerte en bicicleta. Otra palabra de machos es maridaje, una palabra machirula. ¿Hay algo peor que un marido? Yo uso acuerdo entre vinos y comidas, porque si querés saber qué vino tomar, empezá con lo que te agrade y tratá de combinarlo con un plato que te guste. La única regla es que haya una armonización y que el vino no tape el plato. Cuando se dejaron los maderazos de lado, los vinos se volvieron más amables y hoy tienen identidad. Hay una vuelta a los más livianos y amables, vinos para comer. En un vino, a mí me gusta el equilibrio. Un vino tiene que ser expresivo, fresco y con buena acidez, una palabra que la gente está empezando a apreciar ahora. Antes, les parecía que la acidez era mala palabra, cuando en realidad es la columna vertebral de un vino. Los vinos que me gustan son aquellos que me cuentan un viaje.

-Otra frase tuya es ese vino malbequea. ¿Hoy sigue pasando?
-Después de los maderazos llegó el malbec, y entonces todo era malbec. Fue un momento en que todos los vinos, de cualquier variedad o región, se hacían para que tengan mucha fruta, como era típico de los primeros malbec; por eso todo malbequeaba. Pero ahora los malbec son diferentes y hay muchos tipos que, además, ya no son empalagosos ni ciruelosos. Se abandonó la pasión por la fruta y el gran paso de los argentinos fue descubrir las propiedades del suelo, algo genial. Los vinos tienen más personalidad y eso fue mágico, fue un momento de transición importantísimo. A los primeros que escuché hablar de suelo fueron a Alberto Antonini y Pedro Parra, de Alto Las Hormigas. Hoy vas por Mendoza y te caés en las calicatas [risas]. Pero es genial. También aparecieron consumidores jóvenes y militantes extremos de la vida sana que exigen vinos naturales, orgánicos, biodinámicos. Los orgánicos son sin químicos, y los biodinámicos siguen una filosofía en la que guían sus cultivos según las estrellas y evitan los procesos industriales. Igualmente, nuestro país es mayormente orgánico, porque las tierras son bastante vírgenes y casi no tienen químicos. En general, son vinos con una mínima intervención y poca graduación alcohólica. Algunos están más logrados que otros, pero todos despiertan una pasión que comienza a desplazar a la cerveza como consumo cotidiano.
-¿Qué lugares del país te han sorprendido más?
-Cuando conocí el Valle de Uco, antes de que fuera famoso, me sorprendió mucho. Y Salta me encanta. También me impresionó Jujuy. Te puedo decir que toda la Argentina me vuela la cabeza. Estamos haciendo cada vez mejores vinos y explorando lugares increíbles. Estoy fascinada con los vinos del Valle del Pedernal, en San Juan. Me acuerdo de una presentación de los vinos Pyros, de Salentein, donde unos franceses invitados dijeron que el suelo de Perdernal era igual al de la Borgoña. El que me convenció de las virtudes del suelo a través del vino fue el Pedro Parra, y eso muestra que el lenguaje no es inocente. Me asombran los Altura Máxima de Salta y el otro extremo, porque hace poco estuve en Chubut, en la bodega Otronia. Son vinos patagónicos muy especiales, tanto el pinot noir como el merlot y el champán. Champán, así deberíamos llamar a los espumantes. Odio la palabra espumoso o que digan espumante o sparkling, como en inglés. Hay que decirle champán y así lo escribo yo, como en los tangos, champán. En vez de champaña, mejor champán.
-En tus viajes como periodista, ¿qué fue lo que más disfrutaste?
-Viajé mucho... Uno de los viajes más importantes que hice fue cuando presentaron el Cheval des Andes en Saint Emilion, tierra del reconocido Grand Cru Cheval Blanc. Fue una invitación de Chandon y de ahí nos fuimos a Vinexpo, en Burdeos. Otro fue con Codorníu, donde probé los vinos catalanes, que me encantaron. Después empecé a ir todos los años a España. Fui varias veces a Vinoble y tomé los vinos de Jerez, que también me encantan. Eran vinos que no estaban de moda como ahora y descubrirlos fue maravilloso. Me encanta Sanlúcar de Barrameda, la frontera con Jerez, pero no por los vinos; por todo. Los vinos son solo una parte del paisaje, de la cultura y de la historia. Y Oporto, donde la ciudad es increíble. Quisiera volver, ahí, en 2010 me dieron un premio, junto a Brascó y a Fabricio. Fue muy gracioso porque dijeron: “Ustedes son Cavaleiro do Vinho do Porto”. Y yo dije: “No, yo soy Cavaleira”. Y me replicaron que no: “Usted también es Cavaleiro”. Estuve en Malasia cuando me dieron un premio por una guía que hice con Brascó. Me gustó toda la zona de Champagne, a la que fui cinco veces. No hay un lugar que me haya gustado más, porque el vino tiene que ver con ese momento en que estás atravesando, con la gente, con la comida, con tu estado de ánimo. Si me preguntás qué vinos te gustan de Francia, te voy a decir Borgoña, porque ahí en blancos es chardonnay y en tintos, pinot noir. Dos variedades que me encantan.
-¿Recordás vinos que hayan marcado tu vida?
-Creo que la primera vez que tomé un Sauternes, en Finlandia –mirá que exotismo– y un rosado de Mascara, en Argelia. Vinos que tienen que ver con mi historia por el tiempo que viví en Argelia, cuando se independizó de los franceses. Ahí probé ese syrah rosado que lo tomábamos en unos lugares maravillosos de cuscús. Esos vinos no sé si existen, o si se siguen haciendo... Los musulmanes no tomaban vino, pero los argelinos sí. Esos vinos me traen un recuerdo impresionante.
-¿Qué es lo que más te gusta del vino?
-Beberlo, por supuesto, explorarlo, conocer su historia, su lugar, su hacedor, eso es muy interesante. Me gusta escribir sobre el vino, dar catas, recorrer bodegas, lugares y viajar por y con el vino. Cuando comencé, me encantaba ver todas las tareas que se requieren para hacer el vino. Como cuando fui a un seminario de poda en Nieto Senetiner y entendí cómo con la poda se diseña un vino. Porque el vino lo hace el terruño, por supuesto, la tierra; el vino nace en la vid. Y hoy, con las investigaciones, poder conocer los tipos de suelos que les dan ciertos atributos a las uvas, y entender cómo en doscientos metros de distancia puede cambiar absolutamente todo. En cada hilera de viñedos hay características diferentes, a las que se les da un tratamiento distinto.
-Estás decidida a que nunca vas a poner puntajes.
-Es porque el vino es más existencial que esencial. Por supuesto que la calidad incide, pero no es tan objetivo. Cuando cato, me imagino cómo sería ese vino si en lugar de catarlo, lo bebo. De eso no hay duda: es mucho más divertido beber que catar.





