Lecturas: Saramago y las raíces olvidadas de su larga obra
La salida en español de La viuda, primera novela del maestro portugués nunca antes traducida, permite deshacer equívocos sobre la supuesta tardanza en publicar del autor de El año de la muerte de Ricardo Reis
- 5 minutos de lectura'

Uno de los equívocos más frecuentes que la circulación cotidiana de la trastienda literaria suele abrazar –entre los que cabe mencionar a un Franz Kafka supuestamente inédito en vida o a un William Faulkner que, a partir de su bien ganada fama de borracho, escribía al borde de la inconsciencia– es el de la condición tardía del portugués José Saramago, al que el mito de las sobremesas agranda o confunde sin remedio. Están los que arriesgan que no sacó un solo libro en tres décadas, despreciando sin saberlo sus entreveros con la poesía y la crónica; los que lo superponen a su compatriota Fernando Pessoa y a sus sinsabores; e incluso quienes deslizan que recién comenzó a publicar a los sesenta años, obnubilados acaso porque fue solo en la década de 1980 que se abrió el tiempo de su consagración definitiva.
La realidad, se sabe, dista bastante de estas últimas conjeturas. Lo cierto es que Saramago inauguró el corpus de su obra antes de cumplir los veinticinco con una novela que a su pesar se llamaría Terra do pecado –”Tierra de pecado”, en busca de un suceso comercial que nunca llegaría– y que ahora se recupera, traducida por primera vez al castellano y restituyéndole su título original, La viuda, como punta de lanza de las conmemoraciones por el centenario del Nobel de Literatura portugués.
Saramago, a quien en un difuso aunque nada improbable traspié burocrático le cambiaron –al momento de registrarlo– el apellido Sousa de su padre por el de una suerte de apelativo familiar, nació el 16 de noviembre de 1922 en la aldea de Azinhaga, 120 kilómetros al noreste de Lisboa. Sus padres eran campesinos humildes. Si bien tuvo la oportunidad de iniciar estudios secundarios, debió abandonarlos para colaborar con la economía de la familia trabajando como cerrajero. Con todo, el tiempo le alcanzó para toparse con algunos de los clásicos, cuya lectura no solo le brindó una perspectiva mucho más amplia del mundo sino que además despertó en él el gusto, o bien habría que decir la necesidad, de la escritura. Necesidad que se habrá presentado tal vez con menor urgencia que lo que el mito en torno a cualquier escritor anhelaría, a juzgar al menos por la nota introductoria de este volumen, en la que el propio Saramago advierte que, si no hubiese sido por la miopía y por su minúscula fortaleza física, “habría sido aviador militar”.
La función principal de los deudos, o cuando se trata de artistas de sus albaceas, parece ser muchas veces la de contradecir impúdicamente –si no, pregúntenle al espíritu errante del chileno Roberto Bolaño– los deseos de aquellos cuya memoria protegen y administran, o al menos la de interpretarlos con llamativa libertad. En cuanto a Saramago, en 2011 se publicó de manera póstuma y presurosa Claraboya, su segunda e inédita narración larga, a la que se promocionó como “la novela perdida” y había sido rechazada a comienzos de los años 50, inaugurando, sí, un largo silencio que recién rompería a fines de la década siguiente. Luego el mismo escritor renegaría de ella. La salida de Claraboya despertó tanto las suspicacias del caso como las usuales y desmesuradas loas que, a partir de su entronización posteriores al premio de la Academia Sueca y más aún posmórtem, el autor portugués recibe a diario casi sin claroscuros. Ni tanto ni tan poco: al margen de cualquier polémica, tanto aquella como La viuda –publicada en condiciones groseramente abusivas por un pequeño sello de su país en 1947– alcanzan no para exagerar certezas respecto de un destino literario, pero sí para dialogar con ciertas intuiciones o marcas germinales.
De ningún modo puede establecerse una conexión causal entre la riqueza formal y el valor de una obra, pero escritores como Saramago demuestran que la relación entre argumento y estilo es absolutamente medular, y que determinadas ideas, sentimientos, proyecciones no pueden ser reducidos, es decir que solo lograrán ser transmitidos en plenitud desde una espesura o complejidad que los represente. Aunque se halle lejos de sus cimas como narrador –El Evangelio según Jesucristo, Historia del cerco de Lisboa y sobre todo El año de la muerte de Ricardo Reis–, La viuda es ya una novela concebida, pese a su aparente sencillez inicial y sus atisbos de costumbrismo, desde una circularidad, un acercamiento no lineal a cada quiebre que se presenta en los protagonistas, sino con la vacilación propia de la fragilidad humana.
La historia parte de un drama arquetípico: una mujer pierde a su esposo, cabeza de familia pero asimismo de una estructura –aquí una enorme y productiva hacienda– de la que dependen muchas otras vidas. La viuda pasa de la tristeza a la depresión, y de esta a la desorientación y la desidia; hasta que algo la despierta. Sin embargo, como es lógico –y potenciado por su relativa juventud–, no solo renace en ella el deseo de cubrir el espacio que dejó su marido sino también otro tipo de ansias. Es allí donde Saramago recuesta su incipiente agudeza y ductilidad poética: en la transición íntima de esa mujer, y al mismo tiempo en la mirada de los otros, cuya comprensión y compasión para con la viuda muta con facilidad en destemplado juicio moral.
Tal como sucedió hace un par de años con Regreso a Birchwood, la primera novela de John Banville, o la recién salida La aldea de Romàns, de Pier Paolo Pasolini (esta última póstuma, y ambas previamente inéditas en español), La viuda le ofrece al lector la posibilidad de entrar en un sistema, de organizar una perspectiva desde su raíz. Y no es necesario, desde luego, vislumbrar el árbol completo –ese sistema acabado, pletórico– para disfrutar de sus primeros frutos.
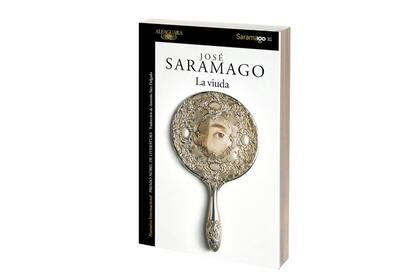
La viuda
Por José Saramago
Alfaguara. Trad.: Antonio Sáez Delgado
320 páginas / $ 2299
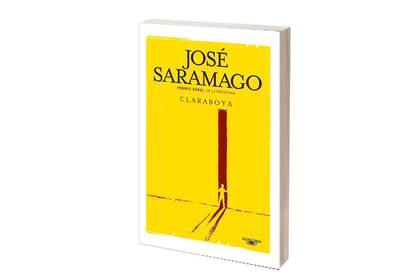
Claraboya
Por José Saramago
Alfaguara
Trad.: Pilar del Río
418 páginas / $ 2349






