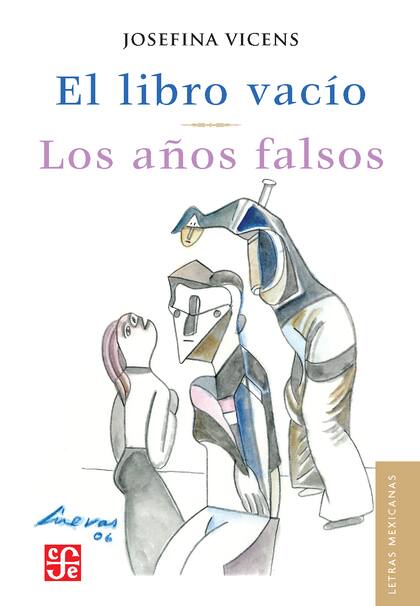Josefina Vicens, gran “rara” latinoamericana
Cuando a fines del siglo XIX Rubén Darío escribió Los raros solo buscaba seguirle la estela a Los poetas malditos de su admirado Verlaine, como más tarde lo haría en su “Sinfonía en gris mayor”. En realidad no había casi latinoamericanos en aquella serie de retratos de poetas (que escribiera en español el único era José Martí), pero a partir de entonces el continente siempre buscó estar a la altura del plural del título. No es seguro que haya mayor promedio de “raros” en la literatura latinoamericana que en la de otras zonas del globo, pero sí que, más tarde que temprano, los lectores o los críticos de por aquí terminarán por prestarles atención.
Como su frugal compatriota Juan Rulfo, Josefina Vicens dejó apenas un par de obras narrativas: El libro vacío (1958) y el posterior Los años falsos (1982)”
México tiene su buena cantidad de escritores inclasificables. Josefina Vicens (1911-1988) lo es a tal punto que ni siquiera figura en el muy alerta Diccionario de autores latinoamericanos que construyó César Aira. Su originalidad se puede comprobar en el volumen que reúne toda su narrativa, de la que el Fondo de Cultura Económica acaba de lanzar una edición argentina. Vicens escribió mucho para el cine y también columnas periodísticas con seudónimo, pero no hay que invertir meses para leerla. Como su frugal compatriota Juan Rulfo, dejó apenas un par de obras narrativas: El libro vacío (1958) y el posterior Los años falsos (1982).
Detengámonos en El libro vacío, una de esas obras auroleadas por un estatus casi clandestino (en México solo había tenido una reedición, en 1978, a pesar del éxito crítico al momento de su salida). En El libro vacío alguien escribe, no puede parar de escribir, quiere escribir un libro, pero no sabe sobre qué, le gustaría dejar de escribir. Lo que anota aparece volcado sobre sí mismo, en un vértigo autorreferencial. El tono neutro y confesional del comienzo –no hay datos sobre quién moldea esos primeros párrafos, y por inercia el lector asume que es la propia autora intentando sortear las obviedades femeninas a las que la condenaban los años cincuenta del siglo pasado– encuentra a las pocas páginas un giro trivial, pero decisivo. El narrador es masculino: se llama José García. La reflexión, enrarecida, se convierte en ficción. Vicens escribe como si el boom latinoamericano ya hubiera pasado y se diera el lujo de ser previsoramente posmoderna. No se queda en el gesto lúdico, sin embargo: entre las tapas del libro transcurre además “la tierra caliza” de toda una vida.
El narrador tiene dos cuadernos (uno para anotar de buenas a primera y otro para pasar en limpio lo que considera vale la pena) y se pone reglas como la de evitar la primera persona, no usar la voz íntima, sino “la del gran rumor”, algo que interese a todos. No cumple, por supuesto. Poco a poco lo que lo rodea empieza a percudir su ensimismamiento. El hijo mayor, curioso, se introduce en el cuarto al que se retira el narrador para escribir y le pregunta si le falta mucho para acabar la supuesta novela a la que dedica tanto tiempo. Se siente un fraude, y piensa decirle: “No puede acabar lo que no empieza y no empieza porque no tengo nada que decir. Tu padre no es escritor ni lo será nunca. Es un pobre hombre que tiene necesidad de escribir, como otro puede tenerla de beber. Solo que este lo hace y sacia su sed”.
El estilo de Vicens –ese ronroneo alrededor del yo y sus circunstancias al ras– podría asociarse a mucho de lo que se escribe hoy”
Como Kafka, la voz de El libro vacío puede pensar que todo eso que escribe debería ir a dar al fuego, pero en su eterna postergación –después de contar algunas de sus peripecias personales y familiares– propone una reivindicación de la mediocridad, del hombre medio que vive “con gran dignidad y tersura”: “Siento que el mediocre puede ser también un triunfador, si por triunfo entendemos no solo la brillante apariencia, la fama o la prosperidad, sino la paz íntima y la falta de avidez por los elementos estridentes que dan un suntuoso contorno a la existencia”.
El estilo de Vicens –ese ronroneo alrededor del yo y sus circunstancias al ras– podría asociarse a mucho de lo que se escribe hoy, pero en realidad ya venía dejando su marca en la literatura latinoamericana. Otro autor “raro”, el uruguayo Mario Levrero, seguramente encontró inspiración en la mexicana para la “autoterapia grafológica” de El discurso vacío, que, de manera bastante natural, se prolongó en La novela luminosa, su gran opus póstumo. La singularidad también termina por crear su propia genealogía.