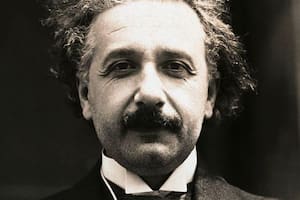El presidente ruso llegó al poder el 31 de diciembre de 1999 y, en los poco más de 20 años que pasaron, trató de maquinar la destrucción del modelo liberal a nivel mundial
- 10 minutos de lectura'

Una sucesión de presidentes de Estados Unidos han tenido dificultades para tomarle las medidas exactas al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero ahora que Bruselas y Berlín se han unido a la refriega, es otra historia, escribe el analista político y antiguo corresponsal de la BBC en Nueva York, Nick Bryant.
Es frecuentemente tentador considerar a Vladimir Putin como si fuera el virus del milenio hecho carne y hueso y en toda su mortífera expresión.
El presidente ruso llegó al poder el 31 de diciembre de 1999, cuando el mundo estaba en ascuas temiendo que las computadoras se fueran a paralizar cuando el reloj diera la medianoche, incapaces de procesar el cambio de 1999 a 2000.
En los poco más de 20 años que han pasado desde entonces, Putin ha estado tratando de maquinar un tipo diferente de falla global, la destrucción del orden liberal internacional.
El exespía de la KGB quiere echar el reloj hacia atrás: resucitar la grandeza zarista de Rusia y restaurar el poder y la amenaza que suponía la Unión Soviética antes de su disolución en 1991.
Este ruso revanchista se ha convertido en el líder internacional más perturbador del siglo XXI, el autor intelectual de tanta miseria, desde Chechenia hasta Crimea, desde Siria hasta la histórica ciudad inglesa de Salisbury. Ha intentado, con éxito algunas veces, redibujar el mapa de Europa.
Ha intentado, también con éxito a veces, inmovilizar a la Organización de Naciones Unidas. Ha sido determinado en debilitar a Estados Unidos, a veces exitosamente, y acelerar su división y declive.
Putin asumió el poder en un momento de arrogancia occidental.
Estados Unidos era la única superpotencia en un mundo unipolar. Los planteamientos de Francis Fukuyama en su tesis “El fin de la historia”, que proclamaba el triunfo de la democracia liberal, fueron ampliamente aceptados.
Incluso, algunos economistas promovieron la teoría de que no habría más recesiones, en parte por los ingresos de productividad de la nueva economía digital.
También se pensó que la globalización, y la interdependencia que forjó, podría evitar las guerras entre las principales potencias económicas.
Ese mismo pensamiento utópico se aferró a Internet, que fue considerada casi universalmente como una fuerza para el bien global.

Especialmente en esos primeros días, el mismo falso optimismo e ilusión permeó la estrategia de Occidente hacia Putin -una figura, como ha quedado en evidencia, que intentaba contravenir la historia e impedir la democratización, costara las vidas que costara ese proceso.
Una serie de presidentes de Estados Unidos se dejó tomar ventaja.
Bill Clinton, que ocupaba la Casa Blanca cuando Putin asumió el poder, le entregó a este ultranacionalista un popular agravio al promover la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia.
Tal como advirtió en su momento George F. Kennan, el arquitecto de la estrategia de contención de EE.UU. durante la Guerra Fría: “Expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense durante toda la época de la posguerra fría”.
George W. Bush juzgó completamente mal a su homólogo ruso.
“Miré al hombre directamente a los ojos”, dijo, como es bien sabido, después de su primer encuentro en Eslovenia en 2001. “Lo encontré muy franco y confiable... pude percibir su alma”.
Erróneamente Bush creyó que podría cautivarlo con simpatía y gradualmente persuadirlo a que siguiera una línea democrática.
Pero aunque Bush visitó Rusia más que cualquier otro país -incluyendo, como un favor personal, dos viajes en 2002 a San Petersburgo, la ciudad natal de Putin-, el líder ruso ya estaba manifestando tendencias peligrosamente despóticas.
En 2008, el último año de Bush como presidente, Putin invadió Georgia en lo que llamó una “operación de cumplimiento de paz”.
El Kremlin sostuvo en ese momento -como lo ha hecho desde entonces- que era hipócrita de parte de Washington quejarse de sus violaciones del derecho internacional después de que Bush hubiese invadido Irak.

Barack Obama quiso redefinir las relaciones EE.UU.-Rusia.
Su secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a entregarle a su contraparte ruso, Serguéi Lavrov, la imitación de un botón rojo de “reinicio” (que equivocadamente tenía inscrita en ruso la palabra “sobrecargado”).
Pero Putin sabía que EE.UU., después de sus largas guerras en Afganistán e Irak, ya no quería ser el policía del mundo.
Cuando el presidente de Siria, Bashar al Asad, usó armas químicas contra su propio pueblo en 2013 y Obama no hizo valer su advertencia de que no cruzara esa línea roja, Putin vio una luz verde.
Al ayudar a Asad a llevar a cabo su guerra asesina, extendió la esfera de influencia de Moscú a Medio Oriente en un momento en que Estados Unidos buscaba cómo salirse de la región.

El año siguiente, se anexó Crimea y estableció un punto de apoyo en el este de Ucrania.
A pesar de que Obama le dijo “basta ya”, Putin trató de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 con la esperanza de que Hillary Clinton, su persistente enemiga, fuera derrotada y que Donald Trump, un fan de larga data, ganara.
El multimillonario neoyorquino nunca ocultó su admiración por Putin, una estrategia de servil adoración que parece haberle dado más incentivo al presidente ruso.
Fue un gran deleite para Moscú cuando Trump criticó públicamente a la OTAN, debilitó la alianza creada por EE.UU. en la posguerra y se convirtió en una figura tan polarizadora que el pueblo estadounidense quedó políticamente más dividido que en cualquier momento desde la Guerra Civil americana.

Se puede decir, entonces, que habría que remontarse 30 años para encontrar a un líder estadounidense cuya postura ante el Kremlin haya resistido el paso del tiempo.
Después de la caída del Muro de Berlín, George H.W. Bush se aguantó la tentación de regocijarse de la victoria de EE.UU. en la Guerra Fría.
Para gran sorpresa del gremio periodístico, rechazó viajar a Berlín para dar una triunfante vuelta de honor, sabiendo que incitaría a los miembros de línea dura del Politburó y del ejército que buscaban tumbar a Mijaíl Gorbachov.
Esa magnanimidad en la victoria fue útil cuando llegó el momento de la reunificación de Alemania, que se puede mantener que fue el mayor éxito de política exterior de Bush padre.
Putin es obviamente un adversario más formidable, más difícil de tratar que el mismo Leonid Brezhnev o Nikita Kruschev, el líder soviético durante la Crisis de los Misiles de Cuba hace 60 años.
Desde el cambio de siglo, ningún presidente de EE.UU. realmente le ha tomado la medida.

Joe Biden, como George Bush padre, es un veterano combatiente de la Guerra Fría, que ha dedicado mucho de su tiempo en la presidencia defendiendo la democracia en su país y en el exterior.
En un intento por restablecer el papel tradicional de EE.UU. como líder del mundo libre, ha buscado movilizar a la comunidad internacional, ofrecido asistencia militar a Ucrania y adoptado el régimen de sanciones más duras jamás impuestas sobre Putin.
A medida que las fuerzas rusas se acumularon en la frontera, también compartió la inteligencia estadounidense que mostraba que Putin había decidido invadir, con la intención de obstaculizar las usuales campañas de desinformación y operativos de bandera falsa del Kremlin.
Su alocución del Estado de la Union se convirtió en un llamado a la lucha.
“La libertad siempre triunfará sobre la tiranía”, declaró. Y si bien Biden no siempre habla con la claridad y contundencia de un Kennedy o un Reagan, fue un discurso significativo.
Lo que ha sido sorprendente desde el inicio de la invasión rusa, sin embargo, ha sido la reivindicación de un liderazgo presidencial enérgico de otra parte.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha sido elogiado e idolatrado, a medida que ha continuado su extraordinario crecimiento personal de cómico a coloso al estilo Churchill.
En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado otra figura imponente.
Esta otrora política alemana ha sido la impulsora de la decisión, adoptada por primera vez en la historia de la Unión Europea, de financiar y comprar armas para una nación bajo ataque, un compromiso que no solo incluye municiones sino aviones de combate también.

Su compatriota, el nuevo canciller de Alemania, Ofak Scholz, también ha mostrado mayor resolución en su trato con Putin que su antecesora Angela Merkel.
En un santiamén, le dio vuelco a décadas de política exterior de la Alemania de la posguerra, una estrategia que estuvo tantas veces sujeta a la cautela y timidez para con el líder ruso.
Berlín ha enviado sistemas antitanques y antiaéreos a Ucrania (poniendo fin a una política de no enviar armas a una zona de guerra activa), suspendió el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 del mar Báltico, retiró su oposición al bloqueo de Rusia del sistema de pagos internacionales Swift, y hasta se comprometió a invertir 2% de su PIB en gastos de defensa.
El mayor asalto a un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial ha fortalecido la determinación europea. Pero eso también parece haberlo logrado la relativa debilidad de Washington.
Conscientes de la desordenada salida de EE.UU. de Afganistán y de la posibilidad de una segunda presidencia de Trump, los líderes europeos se han dado cuenta de que no pueden depender tanto de Washington para defender la democracia en este momento de máximo peligro.
En esta crisis, el liderazgo del mundo libre se ha convertido en un esfuerzo común.
Desde el final de la Guerra Fría, Washington ha estado instando a las naciones europeas a que hagan más para controlar su propio vecindario, algo que no lograron hacer cuando la desintegración de la antigua Yugoslavia desató la guerra de los Balcanes.
Los historiadores podrán concluir que se necesitó una combinación de la agresividad de Putin, la fragilidad de EE.UU., la resolución heroica de Ucrania y el temor de que la estabilidad de la posguerra en Europa estuviera realmente en peligro para que finalmente se lograra.

Sería inocente dejarse llevar por el romanticismo de los discursos de Zelensky o caer en la euforia al ver la incautación de los yates de los superricos rusos en las redes sociales.
Putin está intensificando la guerra.
Pero lo sucedido la última semana ha enviado un mensaje a Moscú -y a Pekín también- de que el orden internacional de la posguerra todavía sigue funcionando, a pesar del desplazamiento de la maquinaria de guerra rusa para hacerlo colapsar.
De la misma manera que la historia no ha llegado a su fin, tampoco lo ha hecho la democracia liberal.
Como Joe Biden dijo en su discurso del Estado de la Unión, durante un pasaje en que la retórica también sirvió como un análisis sobrio: Putin “pensó que podría entrar en Ucrania y que nosotros nos haríamos a un lado. En cambio, se encontró con un muro de resistencia que nunca se imaginó”.
Nick Bryant es autor de When America Stopped Being Great: a history of the present (“Cuando Estados Unidos dejó de ser grandioso: una historia del presente”). Fue corresponsal en Nueva York de la BBC y ahora vive en Sídney, Australia.
 BBC Mundo
BBC MundoOtras noticias de BBC MUNDO
 1
1El chavismo afirma que el opositor que dejó la embajada argentina colabora activamente con la Justicia
- 2
Un ómnibus chocó con un camión y se prendió fuego: 32 muertos
 3
3Cómo el caso Pelicot relanzó debates jurídicos y sociales y qué podría cambiar tras la sentencia en Francia
- 4
Día clave en Venezuela: Maduro extrema la represión y piensa en su nuevo mandato como punto de partida hacia un “sistema cubano”