

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Hace un año, el 20 de noviembre de 2020, 215 hinchas de River se subían a bordo de una caravana de cuatro colectivos rumbo a Lima, Perú, para presenciar la final de la Copa Libertadores ante Flamengo. De esa caravana que tardaría tres días y medio, solo de ida, salió un libro de reciente publicación, "Nuestro viaje, 85 horas de caravana para ver a River", de Andrés Burgo, el primer título de un flamante sello deportivo, Ediciones Carrascosa (de venta online o entrega a todo el país en edicionescarrascosa@gmail.com). Este es un extracto, en el tercer día de viaje, ya en Perú.
Un par de horas más tarde, cuando el sol ya empieza a despedirse del viernes, disminuimos la velocidad y volvemos a detenernos, esta vez en un pueblo que juega un superclásico entre iglesias evangélicas y cristianas, omnipresentes a cada cuadra. Mientras el Productor delega al resto del pasaje un doble aviso de los choferes —que la puerta del colectivo quedará entreabierta para que se refresque el vehículo pero que nadie debe salir a la vereda—, vemos repetirse nuestra triste historia peruana: la del conductor que encara al playero de una estación de servicio para preguntarle quién sabe qué. En el teléfono leo datos duros del lugar (el nombre, La Joya; su cantidad de habitantes, 3.326 personas según el último censo; y la altura sobre el nivel del mar, 1.274 metros) y desde la ventanilla observo gente cansina a lo largo de un pueblo finito como una serpiente. A 300 metros de la ruta, hacia ambos márgenes, vuelve lo descampado, lo rural, el desierto. Me pregunto si esa definición que acabo de descargar sobre los locales, "gente cansina", habla más de ellos o de mi mirada: es posible que ya estemos agotados.
La Joya no tiene la culpa de ser más de lo mismo, la América Latina endodérmica, sin filtros para Instagram, ni que tampoco sepamos por qué estamos acá. Simplemente debía ocurrir en algún momento, y ocurre aquí como podría haber sido en otra geografía: entre el cansancio acumulado, una Lima que ya parece un espejismo en la cinta asfáltica —la vemos ahí, al alcance, pero siempre vuelve a alejarse—, y las sumas y restas entre el alcohol que tomamos y el que se acabó, el primer conflicto se desata en El Libertador.
Un muchacho de Entre Ríos, que además tiene un motivo personal para sentirse enfadado —se levantó de su asiento con tanto impulso que se pegó contra el techo y el cuero cabelludo comenzó a sangrarle—, dice en voz alta, más hastiado que desafiante, que se baja del colectivo y que esperará afuera hasta que retomemos viaje. El Productor, que en verdad es un hincha que viaja en el piso inferior y se tomó con buena fe su rol como nexo entre los choferes y los pasajeros de arriba, le dice que no, que no se puede, e intenta bloquear la salida.
—Yo bajo igual, quién te creés que sos —le responde el médico, que elude al improvisado guardián y pisa la vereda poceada de La Joya.
—Ahora van a salir los pibes de los otros colectivos y nos vamos a quedar acá una hora, somos unos giles —farfulla el Productor, que entiende que su poder quedó desacreditado, y varios aprovechamos para salir.
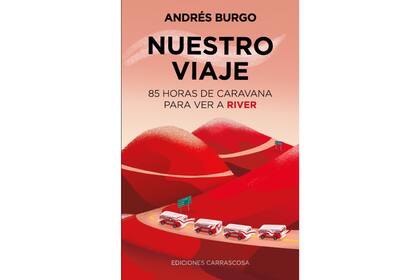
La Joya no será el polo automotriz que fue Detroit en la primera mitad del siglo pasado pero, después de un par de días sin escuchar ambiente urbano, redescubro el ruido: las bocinas, los motores y hasta el chirrido de frenos de las combis y los camiones que pasan por la ruta aturden como si tuviese tímpanos de cristal. Los 15 hinchas que bajamos nos mantenemos primero a un costado de El Libertador, como si un cordón umbilical nos siguiera uniendo al colectivo, pero, después de haber esperado en vano que los choferes resolvieran su conflicto desconocido, a los diez minutos empezamos a prestarle mayor atención a las ofertas gastronómicas de la zona. A pocos metros tenemos una pollería y, como calculo que por la noche ya no nos detendremos a cenar, me apuro a entrar al salón y encargo una porción —"grande, por favor"— de papas fritas para llevar.
Sin cucuruchos de papel ni recipientes de plástico en dónde servirlas, el hombre a cargo de la cocina me las entrega en una bolsa de nylon que concentra el aceite en su parte inferior, dos centímetros de un laguito amarillento. Comienzo a comerlas en la calle: son muy grasosas, muy saladas y muy ricas. Los amigos del fondo del segundo piso, que también bajaron del micro, se tientan e ingresan al comercio a la caza de más papas. La profecía del Productor se cumple: al rato casi todos los hinchas, de los cuatro colectivos, estamos caminando por La Joya, diseminados a ambos lados de la ruta, en búsqueda de comida o de botellas y pintando de rojo y blanco un lugar que hasta recién nos parecía supurar de gris.
En la explanada de la estación de servicio en la que se detuvieron los colectivos, de nombre Petro América, reconozco al mecánico que nos acompaña en la expedición. Como en los casi tres días que llevamos de viaje no lo recuerdo hablando con hinchas, lo imagino —o lo prejuzgo— poco futbolero. ¿Nunca tuvo ganas de preguntarnos si mañana saldremos con línea de tres o de cuatro defensores? Debe andar cerca de los 50 y además me recuerda al personaje de una publicidad que vi infinidad de veces en mi infancia, durante la década del 80, en la revista El Gráfico: un tallerista con bigote, sonrisa cómplice y mameluco azul que recomendaba la confiabilidad de una marca de autos, creo que Volkswagen. Está parado, solo como siempre que lo crucé —o, en este caso, acompañado por un cigarrillo rubio que acaba de prenderse—, y le pregunto qué anda pasando de malo, cuál es el obstáculo por el que nos detenemos a cada rato.
—No encontramos urea, ya paramos en cuatro estaciones y nadie tiene —dice con el bagaje de quién sabe de lo que habla, aunque enseguida comprende que no interactúa, justamente, con un entendido.
—La urea es un aditivo para los catalizadores de estos colectivos —retoma con un lenguaje algo más llano— pero nos dicen que en Perú no hay. O tiene otro nombre y no sabemos cuál es.
Urea. Catalizadores. Aditivos. Podrían ser nombres o apodos de delanteros rivales. Comprendo algo más de nuestras marchas y contramarchas de los últimos kilómetros cuando uno de los choferes se acerca al mecánico y le reconoce, entre el lamento y la autocrítica, que "tendríamos que haber comprado en Chile". Recién entonces me animo a formular la madre de todas las preguntas.
—¿Pero sin urea no podemos seguir?
—No sabemos —se anticipa el mecánico, y creo que no es consciente de su respuesta—. Puede que sí, pero deberíamos ir más lento porque el motor no tendría tanta fuerza.

No sé si desesperame o aliviarme. Alguna vez escuché a una referencia del deporte, creo que Manu Ginóbili, repetir "no se preocupen en llegar: yo llegué y no había nada", una frase que, aunque aclaraba que no era suya, le parecía enseñar cómo a veces el camino importa más que el destino. Solo siento admiración y gratitud hacia Manu y sus compañeros de la Generación Dorada pero, habiendo hecho todo este esfuerzo para terminar en Lima y no en La Joya —y sin su oro olímpico ni sus cuatro anillos de NBA—, pasaría a reconsiderar esa moraleja como una simpática lección para sobrecitos de azúcar. Porque aparte, o sobre todo, ¿quién domesticaría a estas 213 fieras? No quiero imaginar el patíbulo que espera a los colectiveros: atienden un doble frente, el laboral y el de su supervivencia frente a una manada que en cualquier momento puede desmadrarse.
Sin embargo, el "puede que sí" con el que el mecánico respondió a mi pregunta de si es posible seguir viaje sin urea, me devuelve el optimismo y me suena a decisión tomada, a que finalmente recorreremos los 700 kilómetros que nos faltan hasta Lima. Por las dudas me acerco al politburó de conductores y ofrezco ayuda: tengo buenos amigos en las secciones deportivas de los medios peruanos e imagino que deben conocer especialistas en el mundo motor. Las últimas ediciones del Dakar se corrieron aquí: bastaría con consultarle a alguno de ellos
—Dale, sí —me contestan dos choferes, que desde Buenos Aires siempre se mostraron bien predispuestos con los hinchas pero que ahora, además, necesitan destrabar este embrollo.
El resto de la caravana, que desconoce la potencial gravedad que implica la falta de un aditivo del que probablemente nadie sepa su existencia, está en otra, en plan social. Entreverados con los vecinos de La Joya, argentinos y peruanos parecen posar para una fotografía de Marcos López, como Asado en Mendiolaza o cualquiera de sus obras de surrealismo criollo y pop latino: nuestra puesta en escena debería llamarse Gallinas en La Joya. También podríamos ser una canción de Manu Chao: si son las "12 de la noche en La Habana, Cuba; 11 de la noche en San Salvador, El Salvador; 11 de la noche en Managua, Nicaragua", aquí y ahora son las 7 de la tarde en La Joya, Perú. Los pobladores salen a la calle como parte de una modesta celebración, la del final de la semana, y se topan con una cuadrilla de gitanos del fútbol difícil de encasillar: hay chicas de 18 años, señores de más 60 e incluso una familia tipo —padre, madre y dos hijos que viajan en el tercer colectivo—.
Que somos argentinos pero más somos de River debería quedarles claro a los locales cuando uno de los nuestros le pide el megáfono al chofer de una camioneta que circula a paso de hombre, con el altavoz a máximo volumen de un boliche. El hombre accede con algo de ingenuidad.
—¡La gente se pregunta qué pasó con Boca —comienza cantar el hincha, megáfono en mano, con un estrépito que debe escucharse a más de 100 metros— qué pasó con Boca, que no existe más!
Muchos liberamos una carcajada animal, guasa, algunos se suman al grito en búsqueda del paradero de nuestro rival —presente aún en ausencia— y un veterano que viste la camiseta de Francescoli, modelo 1996-97, propone que el hincha-cantante sea declarado ministro de relaciones exteriores de la caravana. Un viejito local, de más de 70 años, vestido con la elegancia que nos falta a nosotros, de camisa, saco y zapatos —y con el estereotipo físico de la zona: baja estatura, impecable cabellera y arrugas que marcan su cara como los ríos sobre un mapa—, se acerca y nos declara su amor futbolero:
—River siempre ha sido más que Boca, desde la época de La Máquina —nos dice con el aterciopelado acento peruano, ése que acaricia las palabras.
—Señor, usted sí que sabe de fútbol —lo palmea un hincha.
Las respuestas de mis colegas peruanos comienzan a llegar a mi WhatsApp. Juan Carlos Ortecho, jefe de deportes de RPP, la radio de mayor audiencia nacional, escribe que un experto acaba de decirle que nos olvidemos de conseguir urea, que en Perú no se vende, pero que nos quedemos tranquilos porque los camioneros que vienen de Bolivia e ingresan por primera vez a Perú encienden alarmas similares y finalmente llegan sin problemas a Lima.
Les traslado el parte mecánico a los choferes y me responden que acaban de recibir una información parecida, por lo que en pocos minutos seguiremos camino. La Joya se está poniendo divertida pero tampoco la extrañaremos. Es todo tan gracioso que esta crónica no debería escribirse sino reírse.



