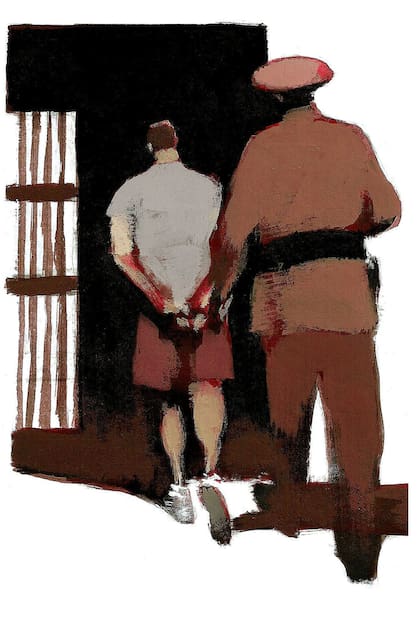
Un extraño noviazgo

En Las tres bodas de Manolita, un preso y una chica desafían los límites de las cárceles franquistas y fingen un romance que se convertirá en lo más real de sus vidas
Hablaba de eso, sólo de eso, pero al escucharle metí todos los dedos de mis dos manos en los agujeros de la alambrada para tocar el espacio que nos separaba, como hacían lasnovias, las mujeres de los demás. Él me respondió de la misma manera y algunos presos se fijaron en nosotros, pero ninguno se rió ya, ninguno dijo nada. Luego esperé a que se marchara y enfilé el corredor muy despacio.
–Anímate, muchacha –Teodora, la misma que le había preguntado a su marido una semana antes si no le daba vergüenza reírse de Silverio, se acercó a mí–. Cuando él estaba fuera todavía no erais novios, ¿no? –negué con la cabeza y me pasó el brazo por el hombro para acompasar su paso con el mío–. Pues sí que es una faena, pero parece un buen chico, es muy joven, y tampoco va a estar preso toda la vida –dejó de mirarme mientras su voz descendía al volumen de un susurro–. Vamos, digo yo...
El abismo en el que la habían precipitado sus propios cálculos me impresionó menos que su necesidad de consolarme. Había contemplado muchas veces escenas semejantes, había protagonizado algunas, y sabía qué aspecto tenían las mujeres a las que yo había abrazado sin conocerlas, jóvenes y mayores, altas y bajas, morenas, rubias, castañas, guapas y feas pero todas iguales, los párpados inflamados, la piel pálida, los labios tirantes y una mirada perdida que nunca hallaba un destino donde posarse. A veces sabía cómo se llamaban, otras ni eso, pero había aprendido que, por mucho que amara a su padre moribundo, por muy destrozada que saliera de la cárcel después de cada visita, Rita nunca tenía ese aspecto. Caridad sí.

Las madres y las hijas, las hermanas y las amigas de los condenados, sufrían, lloraban, se desesperaban, pero seguían siendo ellas mismas, con sus rasgos, sus cuerpos, sus gestos y su voz. Las otras, las que habían escogido entre todos al hombre al que acababan de ver entre rejas, se entregaban a la desolación de otra manera, con una complacencia casi enfermiza, una atracción oscura, contraria, por su propia ruina que las hacía salir del locutorio como muertas en vida, muñecas de cuerda que avanzaban un pie tras otro sin ser conscientes del movimiento de sus piernas, los nervios de punta, la razón ausente y el gesto detenido en un reloj averiado, parado en una fecha feliz y remota. Aquella insensibilidad repentina, de ritmo lento y ademanes mecánicos, era el signo de otro amor, el amor del cuerpo, de la piel herida en la memoria de los besos que no se repetirían. Eso pensaba yo al verlas, y que tenían que volver, que había que hacerlas volver como fuera. Por eso las abrazaba, les hablaba, sacudía sus hombros con la misma blanda firmeza con la que Teo acababa de sacudir los míos. (...)
En ese momento, volvió a ocurrir. La sonrisa de Silverio encendió una luz, abrió una puerta, y de repente me encontré con él en otro lado, un lugar que era y no era el locutorio de la cárcel, una realidad paralela donde la verdad y la mentira se fundían en una frontera imprecisa, una tierra de nadie donde creer sin pensar, y sentir sin pensar, y hablar sin pensar, apurando unos minutos de algo semejante al placer de gustar, de coquetear, de mirar al otro con una intensidad capaz de fulminar las alambradas, de borrar cada nudo, cada clavo, hasta deshacerlos con los ojos.
—Pues a ver si hay suerte y sigue fallando la harina —y las alambradas seguían estando ahí—. Aunque en el obrador somos muchas, y hasta que me toque el turno otra vez...
—Con tal de que sigas viniendo a verme —y todo seguía siendo mentira.
—Claro —pero nada lo parecía—. Todos los lunes.
Silverio nunca me había gustado, y lo sabía, pero me gustaba deslizarme dentro de una Manolita que no era yo, pero era más feliz que yo
Yo tenía dieciocho años y una vida horrible. Silverio tenía veintitrés, y una vida más horrible que la mía en aquel agujero donde ya llevaba dos años encerrado. A mí casi nunca me pasaba nada bueno. A él, jamás. Si hubiera tenido algo con lo que comparar aquella historia, un novio, un trabajo que me gustara, alguien capaz de hacerse cargo de mí, habría podido comprender lo que me estaba pasando, pero estaba sola, aburrida, cansada. Él esperaba un juicio, la muerte o una condena larga, un traslado a un penal, una prisión aún más penosa, y tampoco podía comparar con nada, con nadie, mis visitas de los lunes. No era culpa mía. No era culpa de Silverio. Era sólo que aquella ficción, aquel amor inocente y fingido que las alambradas protegían del contacto físico, de los peligros de mi confusión y su tartamudez, era mejor que mi vida verdadera, mucho mejor que la suya.
Debería haberlo comprendido a tiempo, pero la condición de lo peor es que no se puede comparar con nada, y en mi pobreza, en la del hombre que me sonreía desde el otro lado de una tela metálica, aquellos minutos eran preciosos, balsámicos como una medicina para un enfermo, una ilusión tibia, insensata, o esos sueños donde los muertos siguen estando vivos. Silverio nunca me había gustado, y lo sabía, pero me gustaba deslizarme dentro de una Manolita que no era yo, pero era más feliz que yo, mientras sonreía al hombre del que se estaba enamorando, un preso que tampoco era Silverio, pero era más feliz que él. Tendría que haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, pero aquella tarde me lo pasé tan bien que ni siquiera tuve tiempo para preguntarme por qué.
—Cuídate mucho —metí todos los dedos en la alambrada para despedirme.
—Tú también —él volvió a responderme de la misma manera. Me quedé mirándole mientras hacía la fila y después, aunque el funcionario de la puerta ya estaba dando palmadas para reclamarnos. Antes de salir, se volvió a mirarme. Levanté la mano en el aire para decirle adiós y salí del locutorio despacio, remoloneando sólo por joder. En el camino de vuelta no extrañé nada, y sólo al llegar a casa, mientras subía las escaleras con un brío casi atlético, me di cuenta de que aquel lunes, en contra de todas mis previsiones, no me había cansado en absoluto.
Extractos de Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes (Tusquets)
Más notas de Amores a la distancia
- 1
El legado de Beatriz Sarlo se define entre el exmarido y los discípulos de la intelectual
 2
2La dama de los asados
 3
3El museo MAR abrió la temporada artística en la costa atlántica con una gran muestra que pasó por Milán y Buenos Aires
- 4
2024: otro año con precios altos y caídas en las ventas y la producción de libros






