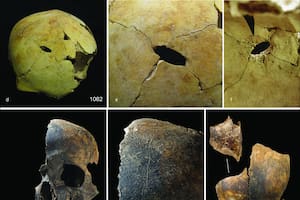Los escritores argentinos y la libertad
En este breve ensayo, Gonzalo Garcés analiza una serie de obras cruciales de la literatura nacional, desde El matadero hasta El beso de la mujer araña, y descubre que todas ellas contribuyen a perfilar una noción de libertad emparentada con la desconfianza, el escepticismo, la elusión de la ley y la prescindencia en la esfera pública

¿Cómo se representa la libertad en la literatura argentina? A primera vista, la pregunta parece rara. Esto no es Francia ni Estados Unidos. Qué tenemos que ver con el río de Huckleberry Finn, con esos personajes de Stendhal que se infiltran por las rendijas de la sociedad y consiguen salir intactos, con el barco desaforado del capitán Ahab, con las explosiones de independencia de Philip Roth, con los manifiestos de Jonathan Franzen. La literatura argentina, sentimos, tiene que ver con otra cosa. Con cierta forma, abarcadora de todo y casi metafísica, de crítica. También con cierta idea de abstención.
Alejandro Rubio dice que el escritor argentino es incapaz de confiar hasta en el mismo acto comunicativo: "El productor, ya lo sabemos –dice el poeta de Música mala– es un estafador, el destinatario es tan idiota como malintencionado." Pero, pensándolo bien, esa imagen del escritor argentino como deschavador absoluto también postula una forma de libertad, una de las formas posibles de la "libertad argentina"; y es más, en ciertas épocas el mundo ha parecido hacer suya esa libertad. Por ejemplo, el posestructuralismo de los años sesenta y setenta se puede entender como una momentánea argentinización de Occidente. La desconfianza argentina frente al acto comunicativo, inoculada por Borges, les sirvió en determinado momento a europeos y norteamericanos para zafar de un humanismo ya caducado. En otras épocas, en cambio, la libertad argentina ha parecido más bien pobre.
Pero siempre vuelve. Hace unos meses, en una edición casi secreta, se publicó El gran surubí, novela en sonetos de Pedro Mairal. Poco después, Gabriela Cabezón Cámara en un artículo declaró la importancia del libro. Para Cabezón Cámara, hay que leer El gran surubí porque es nada menos que la actualización –necesaria, esperada– del género nacional por excelencia, la gauchesca. Es verdad que es notorio el parecido con el Martín Fierro. Al gaucho de José Hernández lo obligan a servir en la frontera; en El gran surubí, Ramón Paz, un escritor que juega fútbol cinco con sus amigos, está festejando un gol cuando vienen a reclutarlo a la fuerza. Los dos desertan.
Las diferencias también son interesantes. Al desertar, Fierro da la espalda a un proyecto colectivo: el programa sarmientino de exterminar al indio y plantar en todo el territorio patrio la república liberal. Ese proyecto lo reclama como carne de cañón y Fierro decide que no es para él. En definitiva, prefiere irse a vivir con los indios. De esta forma, el que fue propuesto por Leopoldo Lugones y consagrado por los lectores como arquetipo de la argentinidad es Martín Fierro, el hombre que le hace el más inolvidable fuck you a la Argentina. La deserción de Ramón Paz tiene un valor distinto, porque la Argentina de El gran surubí no es un país en construcción sino en trance de hacerse pedazos: en la distopía de Mairal hay desabastecimiento de carne y el gobierno manda a los reclutas a pescar surubíes en el Paraná. Paz, literalmente, se fuga de un naufragio.
Es imposible no sentir, cuando el personaje de Mairal deja abruptamente la "civilización" del barco para sumergirse en la "barbarie" del agua y los camalotes, una emoción familiar, un rito de purificación y de pasaje muchas veces repetido en la mitología nacional. En la cultura argentina la palabra libertad, de tanto ser usada por dictadores y ministros de Economía, hace mucho que es sospechosa; lo que está vivo en el lenguaje literario es la forma relativa del vocablo: liberación. ¿De qué? De lo que sea: de la república conservadora de 1870 o de ese régimen sin nombre del que habla El gran surubí y que puede ser un trasunto del kirchnerismo. El argentino de esta fábula secular, para ser libre, tiene que saltar por la borda del Estado argentino. Desconfianza borgeana frente a los relatos, deserción a lo Hernández de ese relato colectivo que es el Estado: ¿cómo puede ser que persistan, al cabo de casi dos siglos, las mismas representaciones de la libertad?
La libertad como renuncia
El 13 de diciembre de 1828, por orden del Partido Unitario, fue asesinado en Buenos Aires el gobernador Manuel Dorrego. Un año después la Legislatura eligió gobernador al federal Juan Manuel de Rosas, quien, en nombre del pueblo y de la autonomía de las provincias, destruyó la autonomía provincial y ejecutó una política conservadora durante los siguientes veintitrés años. Antes de Rosas, los unitarios habían gobernado durante una década y, en nombre de la Constitución y la República, habían negado a las provincias participación en el gobierno, en la redacción de la Constitución de 1826 y en las regalías de la aduana nacional, al mismo tiempo que endeudaban al país y producían una mascarada de la cultura europea. Hacia 1840, en una estancia de Luján, el joven unitario Esteban Echeverría termina de escribir El matadero; con ese acto empieza la literatura argentina. Que la literatura argentina tenía razones, desde ese comienzo, para desconfiar de todo relato oficial no cuesta entenderlo. Los escritores argentinos tienen que lidiar con un problema de lenguaje no menor: los liberales no son liberales, los federales no son federales, el pueblo no es el pueblo, el país nadie sabe bien qué es.
Para no morir, entonces, el lenguaje tiene que volverse irónico. Ese rasgo está en El matadero. Un siglo más tarde, hacia 1980, Ricardo Piglia nota que en el Buenos Aires de la dictadura las paradas de colectivos han pasado a llamarse –como si la señalización dijera la verdad sobre la represión que se vivía– "zona de detención"; con esta apropiación irónica del discurso del Estado, el autor de Respiración artificial sigue a Echeverría. El narrador de El matadero repite con reverencia irónica los tópicos del régimen rosista: Rosas es el Restaurador de las leyes, los unitarios son salvajes, en la Confederación reinan el orden y la prosperidad; pero ahí están el barro, las cuchillas, la obsecuencia, el hambre y la muerte para deschavarlo. Sin embargo, en este punto se produce también un movimiento extraño, un desplazamiento que convierte El matadero en un artefacto más complejo, y que también se convertirá en marca de la literatura argentina: el impugnador, en un sentido visceral, se identifica con el impugnado.
En el clímax del relato aparece el unitario; la muchedumbre lo patotea hasta que el joven, soltando un chorro de sangre por la boca, "revienta de rabia". Como muchos han notado, este personaje, que en teoría concentra las simpatías del autor, tiene rasgos amanerados. Cada vez que vuelvo a leerlo, siento asco por la sangre y la mierda en la que se revuelcan los federales; pero cuando el unitario les dice: "Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí?", no puedo evitar sentir que un poco se merece lo que se viene. ¿No es este muchacho, pese a las intenciones manifiestas de Echeverría, una crítica demoledora a los unitarios con su falta de calle, su desprecio aristocrático, su ignorancia de la realidad del país? Un deseo histérico recorre El matadero: que el frágil unitario pierda, que ganen los potentes federales, pero que la superioridad moral sea patrimonio del primero. Que la fuerza triunfe, pero permanecer uno mismo inocente de todo uso de la fuerza. Como sucederá con muchos personajes de Borges –y con tantos políticos rivadavianos, frondizistas, alfonsinistas, adictos todos al renunciamiento histórico–, la única manera de preservar la libertad de conciencia es abandonar el campo de batalla al adversario.
En su "Fragmento preliminar", Alberdi en cierta forma racionaliza este deseo inconfesable, al decir que Rosas es un tirano, sí, pero también una etapa necesaria en la construcción del país. Al adoptar la perspectiva de la eternidad, consigue reconciliar la admiración visceral por la potencia de Rosas y la aspiración a la libertad republicana. Pero Echeverría, sumergido en las circunstancias, tiene que lidiar acá y ahora con la pregunta: ¿cómo ser libre? La respuesta está en el desenlace de El matadero.
Antes de la aparición del unitario, los federales persiguen a un toro que se ha escapado; al fin lo capturan y el carnicero Matasiete, triunfal, muestra los testículos ensangrentados como un trofeo. Este incidente prefigura la captura del unitario, que también tiene un fuerte contenido sexual: "Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla, y a nalga pelada denle verga". La escena sugiere que los federales van a violar al unitario y después lo castrarán; psicológicamente, en el cuento esto ya ha sucedido. Consumada así la cesión de su virilidad a los captores, sólo le queda al unitario morir, y lo hace por un acto de libre voluntad. Suele olvidarse que El matadero no es la historia de un asesinato, sino de un suicidio.
¿Es la extinción voluntaria la consecuencia lógica, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias, de una "libertad argentina" que consiste, en lo fundamental, en abstenerse de participar en la sociedad y la vida? Este movimiento que aparece en El matadero se confirma y se amplía en el Facundo de Sarmiento, texto que en muchos aspectos es su continuación. Como tantos han notado, Sarmiento está fascinado con la fuerza de Rosas. Cuando lo impreca, su retórica está llena de imágenes de vastedad, de autenticidad, de fuerza. Cuando narra el bloqueo de Francia en el Río de la Plata y la resistencia de Rosas, sin quererlo (pero un escritor, por supuesto, no hace nada sin quererlo, aunque sea de manera inconsciente) muestra a Rosas como un patriota, mientras el narrador, abyectamente, deplora que "todo lo que de bárbaro tenemos" no acepte someterse a "la Europa culta".
Como si advirtiera que toda la vitalidad, la personalidad, la hombría en su relato ha sido acaparada por el bárbaro Rosas, Sarmiento cambia de estrategia: procede a aniquilarlo literariamente, negándole la condición de individuo. El libro está consagrado a demostrar que el determinismo de la tierra, del clima, del silencio de la pampa no pueden sino dar como fruto monstruoso a Rosas. Al final del Facundo sólo queda la tierra agreste, sin individuos, muerta para la historia. Ahora bien, en esa Europa culta que Sarmiento admiraba, unos años antes, el joven Arthur Schopenhauer había publicado El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer llega a conclusiones tan melancólicas como Sarmiento. La vida, expresión individual de la Voluntad universal, no es más que lucha y sufrimiento. Participar en el mundo es inútil; el hombre debe comprender que su enemigo y él son una misma cosa, y por fin alcanzar el nirvana, que significa aniquilación. Esa libertad pesimista, schopenhaueriana, que consiste en rechazar el mundo real, es una de las vertientes de la "libertad argentina".
La libertad hacia adentro
En medio de la llanura muerta para la historia, Buenos Aires se alza como un espejismo. La conciencia de haber construido una ciudad de pura apariencia, como si fuera el recuerdo de una Europa imaginaria; la inquietud persistente –que aparece en 1810 en la conspiración de Moreno contra Saavedra, convulsiona en 1853 cuando Buenos Aires comete secesión del país unificado bajo Urquiza, y vuelve a sentirse hoy en la pugna entre la capital de Macri y la provincia kirchnerista– de sentirse asediado por la realidad de la barbarie inspira ficciones que responden a otra cara fundamental de la "libertad argentina": la libertad hacia adentro.
Quizá yo no pueda participar en la sociedad ni en la vida, quizá mi realidad sea un sueño, pero mientras el sueño dure, puedo construir ahí mi espacio de libertad. Esta concepción alcanza su expresión más alta en las ficciones de Borges. Podría citar muchos cuentos, desde "Las ruinas circulares" hasta "Tema del traidor y del héroe". Pero el más elocuente en este sentido, me parece, es "El milagro secreto". Jaromir Hladík tiene a medio terminar una tragedia; esa tragedia trata, sarmientinamente, de la identidad entre el yo y sus enemigos. Los nazis que ocupan Praga lo condenan a morir fusilado. Cuando el sargento da la orden de hacer fuego, el universo visible se detiene. Hladík comprende que Dios le regala un año, en su mente, para terminar su tragedia. Durante ese año el inmóvil Hladík compone en su mente la obra que nadie leerá; apenas ha dado con el último adjetivo, la descarga lo mata. El cuento es asombroso, se puede leer muchas veces y cada vez descubrir nuevos matices; también es una fábula perfecta de la "libertad argentina".
Podría decirse que en ese hospitalario rincón mental no sólo se escribió la tragedia de Hladík, sino que también encuentran su pedazo de libertad muchos otros: el introvertido Oliveira de Cortázar, el Adán Buenosayres de Marechal, los porteños grecorromanos de Mujica Lainez, los santafesinos escépticos de Juan José Saer.
Más: ¿se ha hecho notar que una de las mejores novelas argentinas, El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, en esencia narra la misma historia que "El milagro secreto"? Hay una cárcel; adentro de esa cárcel alguien cuenta una historia, y en ese acto de narrar afirma, contra las paredes que lo encierran, su libertad. Apenas la narración termina, el protagonista es ejecutado. Cierto que en la novela de Puig no se trata ya de la alta cultura de la tragedia, sino de películas clase B; poco importa, la función de estas narraciones es volver a conjurar, en la Argentina de los años setenta, ese espacio íntimo que había salvado a Borges. Donde Puig de verdad se aleja de sus predecesores es en el hecho de que en la cárcel, ahora, hay alguien más: el protagonista, Molina, le cuenta día tras día historias a Valentín, el revolucionario.
Hay que decir, a propósito, que en las décadas de 1960 y 1970, en el imaginario de los escritores que habían heredado el sentimiento unitario de la ciudadela asediada, apareció una figura nueva, que suscitó grandes esperanzas. Con los rosistas, con los peronistas, con los bárbaros, no había diálogo posible; pero los revolucionarios marxistas, salidos por lo general de la elite porteña, y que por eso hablaban su mismo idioma, se proponían romper el encierro. Muchos escritores vieron ahí su propia ocasión de escapar de la ciudadela: los revolucionarios, los Valentín, iban a tender un puente con la llanura. El beso de la mujer araña, de algún modo, ficcionaliza esta esperanza. Las cosas, claro, no terminan bien: Molina es muerto a tiros, Valentín es torturado. Sin embargo la aspiración a salir de la ciudadela sigue operando en secreto en la clase media culta porteña; el kirchnerismo, por ejemplo, debe a esto mucho de su atracción.
La libertad más allá de la frontera
La Argentina imaginaria, como la real, está dividida en dos países muy distintos. Buenos Aires, unitarios, liberales, menemistas; interior, federales, peronistas, kirchneristas. Si la libertad, como creía Jefferson, está ligada a la propiedad, tanto en sentido literal de la posesión de un pedazo de tierra como en la extensión simbólica que abarca a todo el país y que permite al ciudadano sentirse, dentro de sus fronteras, plenamente "en su casa", en la ficción argentina se percibe siempre la incomodidad de compartir la casa con otro. La "libertad argentina" es el empeño de liberarse de ese otro, sea por la aniquilación, la identificación, la imaginación o el suicidio.
Hasta acá, la libertad tal como la representa la imaginación porteña. ¿Hay una ficción argentina que articule la libertad según el bando opuesto? ¿La libertad según los federales, según el interior? Comparada con la literatura que en el siglo XIX ayudó a formar la conciencia nacional de Estados Unidos, lo que llama la atención en la Argentina es la escasez de ficciones que postulen un "yo" capaz de identificarse, no con una facción, sino con el país entero. El ejemplo evidente es el "yo" que creó Walt Whitman, "indomable e intraducible", y sin embargo permutable por cualquier ciudadano. Sin embargo, me llama la atención descubrir en Olegario V. Andrade, uno de los pocos poetas nacionalistas argentinos, un eco lejano de Whitman:
¡Es mi patria! Mi patria. Yo la veo
A vanguardia de un mundo redimido.
Andrade, por supuesto, es literariamente muy inferior a Whitman, pero comparte con el poeta de Canto a mí mismo la creencia en la misión redentora de los pueblos americanos. También se parece a Whitman en esto: la libertad que imagina no es una liberación, sino la identidad de un pueblo. Como algunos poemas de Bartolomé Hidalgo o algunos sainetes de Discépolo, la poesía de Andrade es un esbozo de lo que podría haberse convertido en un "yo" argentino; lo cierto es que no tuvo descendencia.
Esto no significa que no haya en la ficción argentina una idea "federal" de la libertad. Pero no será una libertad de todos: será también una liberación. De todas maneras, en comparación con las ficciones unitarias, marcadas por la mala conciencia y el conflicto interior, resulta límpida y purificadora la historia de Martín Fierro. El gaucho de Hernández puede buscar su libertad sin el remordimiento de ejercerla a costa de otro, porque no posee nada. Gradualmente entiende que no hay lugar para él en el Estado argentino; tras desertar por primera vez, vuelve a su rancho y descubre que sólo queda la tapera. Algo cambia en Fierro a partir de ahí. Sus actos de violencia, en adelante, parecen intentos de cortar, a cuchilladas si hace falta, los lazos con la sociedad. Para esto necesita un compañero y lo encuentra cuando el sargento Cruz deserta a su vez para unirse a él. Juntos resuelven cruzar la frontera para ir a vivir con los indios. Eso que para Sarmiento sería el infierno tan temido para Fierro se presenta con tintes utópicos: "Allí no hay que trabajar/vive uno como un señor." Adiós a la ciudadela, al Estado, a la Argentina: esta idea de la libertad como deserción sigue operando con fuerza en la imaginación argentina y da forma a la política, la ética, la vida cotidiana.
Hay otra novela argentina que termina con una deserción: El juguete rabioso, de Roberto Arlt. Igual que Fierro, pero de manera más explícita, Silvio Astier sabe que dentro de la sociedad no hay lugar para él y se propone conquistar su libertad a fuerza de transgresiones. Hay un momento, sin embargo, quizás el más memorable de la novela, en el que parece entrever otra posibilidad: en una pensión de mala muerte, conoce a un homosexual. En el Buenos Aires de 1923, la condición del homosexual es tan marginal como la del gaucho matrero o el indio. Esto representa un lazo entre ellos. El muchacho le cuenta su historia; él antes "no era así", pero su maestro particular lo inició. Su sueño es conocer a un hombre bueno, "quedar preñada y lavar la ropa" con tal de que él lo quiera. Astier reconoce en el marica a un igual en la marginalidad, y le acaricia la frente. El otro lo rechaza. Después de esto, Astier renuncia a tener compañeros. Traiciona a un amigo del peor modo, delatándolo a la policía; ahora sí ha quedado fuera de todo orden social. En su discurso final, Astier habla de manera extática, como si más allá de esos últimos caseríos del mundo humano vislumbrara una tierra prometida. "En mí hay una alegría –dice– una especie de inconsciencia llena de alegría."
Pero ¿por qué el relato se detiene ahí? ¿Por qué ni Martín Fierro ni Silvio Astier cuentan lo que vieron más allá de la frontera? ¿Dónde está la ficción argentina que imagine o fabule no sólo la liberación sino también la libertad?
La libertad en el río
Hoy volví a leer El gran surubí. Ramón Paz sí cuenta lo que le pasó después de desertar. El barco queda atrás y Paz se deja arrastrar por un surubí gigante. Agua, camalotes, raíces, el cielo desgarrado por rayos, el rumor de bailongos en la orilla, las mojarras y las taruchas: el fugitivo llega a sentir esta vida fluvial como si fuera el propio cuerpo. En cierto momento tiene una epifanía: el pez que lo arrastra es su propio temor y su propia fuerza. Entonces corta la cuerda y lo deja libre. Ya en tierra, medio desmayado entre los pastos altos, tiene el penúltimo encuentro de su viaje. Es una chica de doce o trece años. No se sabe por qué, adonde va la siguen mariposas. Le da de tomar y de comer. Paz le pregunta si quiere alguna vez casarse con él. Ni loca, dice ella, sos muy viejo y sos muy feo. Entonces Paz vuelve al camino y allí le pasa algo más, que no quiero contar, no sólo para no deschavar el final de la novela, sino porque además me gusta pensar que la representación de la libertad en la literatura argentina todavía está por hacerse.